San Gregorio Magno y la inteligencia espiritual de las Escrituras
Páginas relacionadas
P. Raniero Cantalamessa
Quinta predicación de Cuaresma
11 de abril de 2014
Con Jesús en el desierto (2014)
San Agustín, Creo en la Iglesia una y santa
San
Ambrosio: Fe en la Eucaristía
San León
Magno: La Fe en Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre
Estaba también
con ellos Judas Iscariote

En el intento de entrar en la escuela de los Padres para dar un nuevo
impulso y profundidad a nuestra fe, no puede faltar una reflexión sobre su
manera de leer la palabra de Dios. Será san Gregorio Magno, papa, el que nos
guíe a la «inteligencia espiritual» y a un renovado amor hacia las
Escrituras.
Ha sucedido en el mundo moderno, con respecto a la Escritura, lo mismo que
se ha producido hacia la persona de Jesús. La investigación del exclusivo
sentido histórico y literal de la Biblia que ha dominado en los últimos dos
siglos partía de los mismos supuestos y llevó a los mismos resultados de la
investigación de un Jesús histórico distinto del Cristo la fe. Jesús era
reducido a un hombre extraordinario, un gran reformador religioso, pero nada
más; la Escritura era reducida a un libro excelente, si se quiere el más
interesante del mundo, pero un libro como los demás, que hay que estudiar
con los medios con los que se estudian todas las grandes obras de la
antigüedad. Hoy se está yendo incluso más allá. Un cierto ateísmo militante
maximalista, antijudío y anti-cristiano, considera la Biblia, el Antiguo
Testamento en particular, como un libro «lleno de infamias», que hay que
quitar de las manos de los hombres de hoy.
A este asalto a las Escrituras, la Iglesia opone su doctrina y su
experiencia. En la Dei Verbum, el Vaticano II reiteró la perenne validez de
las Escrituras, como palabra de Dios a la humanidad; la liturgia de la
Iglesia les reserva un lugar de honor en cada una de sus celebraciones;
muchos estudiosos, a la crítica más actualizada, unen también la fe más
convencida en el valor trascendente de la palabra inspirada. Quizá la prueba
más convincente es, sin embargo, la de la experiencia. El tema que, como
hemos visto, llevó a la afirmación de la divinidad de Cristo en Nicea, en el
año 325, y del Espíritu Santo en Constantinopla, en el año 381, se aplica
plenamente también a la Escritura: en ella experimentamos la presencia del
Espíritu Santo, Cristo nos habla todavía, su efecto sobre nosotros es
distinto al de cualquier otra palabra; por tanto, no puede ser simple
palabra humana.
1. Lo antiguo se hace nuevo
El objetivo de nuestra reflexión es ver cómo los Padres nos pueden ayudar a
reencontrar esa virginidad de escucha, esa frescura y libertad al acercarnos
a la Biblia que permiten experimentar la fuerza divina que se desprende de
ella. El Padre y Doctor de la Iglesia que elegimos como guía, he dicho, es
san Gregorio Magno, pero para poder comprender su importancia en este campo
debemos remontarnos a las fuentes del río en el que él mismo se inserta y
trazar su curso, al menos someramente, antes de llegar a él.
En la lectura de la Biblia, los Padres no hacen más que proseguir la línea
iniciada por Jesús y por los apóstoles, y esto ya debería hacernos cautos en
el juicio respecto de ellos. Un rechazo radical de la exégesis de los Padres
significaría un rechazo de la exégesis de Jesús mismo y de los apóstoles.
Jesús, a los discípulos de Emaús, les explica todo lo que en las Escrituras
se refería a Él; afirma que las Escrituras hablan de él (Jn 5,39), que
Abraham vio su día (Jn 8,56); muchos gestos y palabras de Jesús tienen lugar
«para que se cumplan las Escrituras»; los primeros dos discípulos dicen de
él: «Hemos encontrado a aquel del que escribieron Moisés y los profetas» (Jn
1,45).
Pero todo esto eran correspondencias parciales. No ha sucedido todavía la
transmisión total. Esta se realiza en la cruz y está contenida en la palabra
de Jesús moribundo: «Todo está consumado». También en el Antiguo testamento
había habido novedades, reanudaciones, transposiciones; por ejemplo, el
regreso de Babilonia era visto como una renovación del prodigio del éxodo.
Eran re-interpretaciones parciales; ahora se realiza una re-interpretación
global, un salto cualitativo: personajes, acontecimientos, instituciones,
leyes, templo, sacrificios, sacerdocio, todo parece, de golpe, bajo otra
luz. Como cuando en una habitación iluminada por la tenue luz de una vela,
se enciende repentinamente una potente luz de neón. Cristo, que es «luz del
mundo», es también luz de las Escrituras. Cuando se lee que Jesús resucitado
«abre la mente de los discípulos a la comprensión de las Escrituras» (Lc
24,45), se quiere decir esta inteligencia nueva, realizada por el Espíritu
Santo.
El cordero rompe los sellos, y el libro de la historia sagrada finalmente
puede ser abierto y leído (cf. Ap 5). Todo permanece, pero nada es como
antes. Es el instante que une —y al mismo tiempo distingue— los dos
Testamentos y las dos Alianzas. «Clara y brillante, ¡esta es la gran página
que separa los dos Testamentos! Todas las puertas se abren de una vez, todas
las oposiciones se disipan, todas las contradicciones se resuelven» [1]. El
ejemplo más claro para entender lo que sucede en este momento es la
consagración de la Misa, y en efecto, esta no es más que el memorial de la
otra. Nada aparentemente ha cambiado sobre el altar en el pan y en el vino
y, sin embargo, sabemos que después de la consagración son algo muy distinto
y los tratamos de manera muy distinta que antes.
Los apóstoles siguen esta lectura, aplicándola a la Iglesia, además de a la
vida de Jesús. Todo lo que está escrito en el libro del Éxodo fue escrito
para la Iglesia (1 Cor 10,1-11); la roca que seguía y saciaba la sed de los
judíos en el desierto anunciaba a Cristo y el maná, al pan bajado del cielo;
los profetas hablaron de él (1 Pe 1,10s.), lo que se dice del Siervo
doliente en Isaías se ha realizado en Cristo, y así sucesivamente.
Pasando del Nuevo Testamento al tiempo de la Iglesia, advertimos dos usos
distintos de esta nueva inteligencia de las Escrituras: uno de tipo
apologético y uno de tipo teológico y espiritual; el primero, utilizado en
el diálogo con los de fuera; el segundo, para la edificación de la
comunidad. Con respecto a los judíos y a los herejes, con los que se tiene
en común la Escritura, se componen los llamados testimonia, es decir,
colecciones de frases o pasajes bíblicos que se deben aducir como prueba de
la fe en Cristo. Sobre esto se basa, por ejemplo, el Diálogo con el judío
Trifón, de san Justino, y muchos otros escritos.
El uso teológico y eclesial de la lectura espiritual empieza con Orígenes,
considerado con justicia como el fundador de la exégesis cristiana. La
riqueza y belleza de sus intuiciones, sobre el sentido espiritual de las
Escrituras y sus aplicaciones prácticas, es inagotable. Crearán escuela
tanto en Oriente como en Occidente, donde empieza a ser conocido en tiempos
de Ambrosio. Junto con su riqueza y genialidad, la exégesis de Orígenes
introduce también, sin embargo, en la tradición exegética de la Iglesia, un
elemento negativo debido a su entusiasmo por el espiritualismo de cuño
platónico. Tomemos la siguiente afirmación suya de método:
«No se debe creer que los hechos históricos son figuras de otros hechos
históricos y las cosas corpóreas de otras cosas corpóreas, sino, más bien,
que las cosas corpóreas son figuras de cosas espirituales y los hechos
históricos de realidades inteligibles» [2].
De este modo, la correspondencia horizontal e histórica, propia del Nuevo
Testamento, para la que un personaje, un hecho o una palabra del Antiguo
Testamento es visto como profecía y figura (typos) de lo que se realiza en
Cristo o en la iglesia, se sustituye con la perspectiva vertical, platónica,
por la que un hecho histórico y visible, sea del Antiguo o del Nuevo
Testamento, se convierte en símbolo de una idea universal y eterna. La
relación entre profecía y realización tiende a cambiarse en la relación
entre historia y espíritu [3].
2. Las Escrituras, piedras cuadrangulares
Mediante Ambrosio y otros que tradujeron sus obras al latín, el método y los
contenidos de Orígenes entran a manos llenas en las venas de la cristiandad
latina y seguirán discurriendo durante toda la Edad Media. ¿Cuál fue,
entonces, en la explicación de la Escritura, la contribución de los latinos?
Podemos encerrar la respuesta en una palabra que es la que mejor expresa su
genio propio: ¡organización!
A la aportación de Orígenes se añade, es cierto, la aportación no menos
creativa y audaz de otro genio, el de Agustín que enriquecerá de intuiciones
y aplicaciones nuevas y atrevidas la lectura de la Biblia. Pero no se sitúa
en esta línea la aportación más significativa de los Padres latinos, es
decir, en el descubrimiento de significados nuevos y recónditos la palabra
de Dios, sino en la sistematización del inmenso material exegético que se
venía acumulando en la Iglesia, en el trazado de una especie de mapa para
orientarse en su utilización.
Este esfuerzo organizativo —empezando con Agustín—, fue llevado a su forma
definitiva por Gregorio Magno y consiste en la doctrina del cuádruple
sentido de la Escritura. En este campo es considerado «uno de los
principales iniciadores y de los máximos patrones de la doctrina medieval de
los cuatro sentidos», hasta el punto de que se puede hablar de la Edad Media
como de la «época gregoriana» [4].

La doctrina de los cuatro sentidos de la Escritura es una parrilla, un modo
de organizar las explicaciones de un texto bíblico o de una realidad de la
historia de la salvación, distinguiendo en ellos cuatro campos o niveles
distintos de aplicación: 1. El nivel literal e histórico; 2. El nivel
alegórico (hoy se prefiere llamarlo tipológico) referido a la fe en Cristo;
3. El nivel moral, es decir, en referencia al obrar del cristiano; 4. El
nivel escatológico, que se refiere al cumplimiento final en el cielo.
Escribe Gregorio:
«Las palabras de la Sagrada Escritura son piedras cuadrangulares [...]. En
cada acontecimiento del pasado que cuentan [sentido literal], en cada cosa
futura que anuncian [sentido anagógico], en cada deber moral que predican
[sentido moral], en cada realidad espiritual que proclaman [sentido
alegórico o cristológico], por cada lado se tienen en pie y son
irreprochables» [5].
En la Edad Media fue compuesto un célebre dístico que resume esta doctrina:
Littera gesta docet, quid credas allegoria. / Moralis, quid agas; quo tendas
anagogia. «La letra te enseña lo ocurrido; lo que debes creer, la alegoría.
/ La moral, qué hacer; adónde tender, la anagogía». Quizá la aplicación más
clara de este esquema se tiene a propósito de la Pascua. Según la letra o la
historia, la Pascua es el rito que los judíos llevaron a cabo en Egipto;
según la alegoría, en referencia a la fe, indica la inmolación de Cristo,
verdadero cordero pascual; según la moral, indica el paso de los vicios a
las virtudes, del pecado a la santidad; según la anagogía o la escatología,
indica el paso de las cosas de aquí abajo a las de arriba, o también la
Pascua eterna que se celebrará en el cielo.
No se trata de un esquema rígido y mecánico, sino dúctil y susceptible de
infinitas variaciones, a partir del orden en que se enumeran los distintos
sentidos. He aquí un texto de Gregorio en el que se ve la libertad con la
que él mismo utiliza el esquema del cuádruple sentido y cómo con él sabe
sacar armonías múltiples de la Escritura. Comentando la imagen de Ezequiel
2, 10, en el rollo «escrito dentro y fuera» («intus et foris», según la
Vulgata), dice:
«El rollo de la palabra de Dios está escrito dentro, mediante la alegoría;
fuera, mediante la historia. Dentro, mediante inteligencia espiritual;
fuera, mediante el simple sentido literal, adaptado a los espíritus todavía
débiles. Dentro, porque promete los bienes invisibles; fuera, porque
establece el orden de las cosas visibles con la rectitud de sus preceptos.
Dentro, porque otorga la seguridad de los bienes celestes; fuera, porque
enseña cómo utilizar los bienes terrenos, o como sustraerse a su atractivo»
[6].
3. Porque aún necesitamos a los Padres para leer la Biblia
¿Qué podemos considerar sobre este modo tan libre y audaz de situarse ante
la palabra de Dios? Incluso un admirador de la exégesis patrística y
medieval como el padre De Lubac admite que no podemos ni volver a ella, ni
imitarla mecánicamente en nuestro tiempo [7]. Sería una operación
artificial, condenada al fracaso porque nos faltan los presupuestos de los
que partían, el universo espiritual en el que se movían.

Gregorio Magno y los Padres en general acertaban en el punto fundamental:
que hay que leer las Escrituras en referencia a Cristo y a la Iglesia. Lo
hacían ya, antes de ellos, como hemos visto, Jesús y los apóstoles. La parte
obsoleta de su exégesis está en haber creído que podían aplicar este
criterio a cada palabra de la Biblia, de manera muy a menudo fantasiosa,
empujando el simbolismo (por ejemplo, el de los números) a excesos que hoy
nos hacen sonreír a veces.
Podemos estar seguros, nota De Lubac, que si vivieran hoy, serían los más
entusiastas en utilizar los recursos críticos puestos a disposición por el
progreso de los estudios. Orígenes desarrolló un trabajo titánico en su
tiempo, desde este punto de vista, al procurarse, y comparar entre sí y con
el texto judío, las diversas traducciones griegas existentes de la Biblia
(la Hexapla) y Agustín no dudaba en corregir algunas de sus explicaciones a
la luz de la nueva versión de la Biblia que iba haciendo Jerónimo [8].
¿Qué sigue siendo válido de la herencia de los Padres en este campo? Quizá
aquí, más que en otros lugares, tienen una palabra decisiva que decir a la
Iglesia de hoy, y que debemos tratar de descubrir. ¿Qué caracteriza la
lectura de la Biblia de los Padres, más allá de sus ingeniosas alegorías y
atrevidas aplicaciones, más allá de la misma doctrina de los cuatro sentidos
de la Escritura? Queda que es de arriba a abajo y en cada punto suyo una
lectura de fe: partía de la fe y llevaba a la fe. Todas sus distinciones
entre lectura histórica, alegórica, moral y escatológica se reducen hoy a
una sola distinción: la que existe entre una lectura de fe de la Escritura y
una lectura carente de fe, o al menos carente de una cierta cualidad de fe.
Dejemos aparte a los estudiosos de la Biblia no creyentes que he recordado
al comienzo, para los cuales es sólo un libro interesante, pero sólo humano.
La distinción que quisiera evidenciar es más sutil y pasa entre los mismos
creyentes. Es la distinción entre una lectura personal y una lectura
impersonal de la palabra de Dios. Y trato de explicar lo que quiero decir.
Los Padres se acercaban a la palabra de Dios con una pregunta constante:
¿qué dice, ahora y aquí, a la Iglesia y a mí personalmente? Estaban
convencidos de que —aparte de la realidad de los hechos que atestigua, las
verdades de fe que propone a todos indistintamente para creer, los deberes
que indica que hay que realizar y las cosas que hay que esperar (¡los
famosos cuatro sentidos!)— siempre tiene nuevas luces que irradiar y nuevas
tareas que mostrar personalmente a cada uno.
«Toda la Escritura, está escrito, está inspirada por Dios» (2 Tm 3,16). La
expresión se traduce como «inspirada por Dios», o «divinamente inspirada»,
en la lengua original, es una palabra única, theopneustos, que contiene
juntos los dos vocablos, Dios (Theos) y Espíritu (Pneuma). Dicha palabra
tiene dos significados fundamentales. El significado más conocido es el
pasivo, puesto de manifiesto en todas las traducciones modernas: la
Escritura está «inspirada por Dios». Otro pasaje del Nuevo Testamento
explica así este significado: «Movidos por el Espíritu Santo hablaron esos
hombres (los profetas) de parte de Dios» (2 Pe 1,21). Es, en definitiva, la
doctrina clásica de la inspiración divina de la Escritura, la que
proclamamos como artículo de fe en el Credo, cuando decimos que el Espíritu
Santo es quien «ha hablado por medio de los profetas».
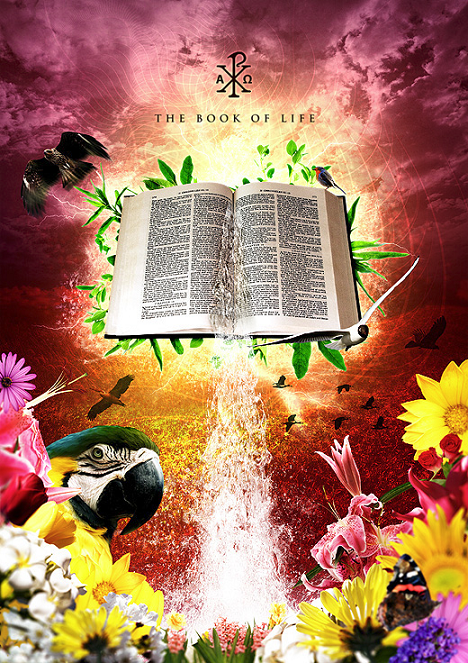
Sobre la inspiración bíblica se subraya, normalmente, casi sólo un efecto:
la inerrancia bíblica, es decir, el hecho de que la Biblia no contiene
ningún error (si entendemos «error», correctamente, como ausencia de una
verdad posible humanamente, en un determinado contexto cultural y, por
tanto, exigible por parte de quien escribe). Pero la inspiración bíblica se
basa en mucho más que la simple inerrancia de la palabra de Dios (que es
algo negativo); se basa, positivamente, en la inagotabilidad, en su fuerza y
vitalidad divina. La Escritura, decía san Ambrosio, es theopneustos no sólo
porque está «inspirada por Dios», sino también porque es «inspirante de
Dios», porque inspira Dios [9]. ¡Ahora inspira Dios!
«A qué se puede comparar la palabra de la Sagrada Escritura —escribe san
Gregorio— si no a una piedra de pedernal, es decir, en la que está escondido
el fuego? Es fría si se tiene sólo en la mano, pero golpeada por el hierro,
desprende chispas y emite fuego» [10].
La Escritura no contiene sólo el pensamiento de Dios fijado una vez para
siempre; contiene también el corazón de Dios y su viva voluntad que te
indica lo que quiere de ti en un momento determinado, y quizás sólo de ti.
La constitución conciliar Dei Verbum recoge también este filón de la
tradición cuando dice que «las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios
[¡inspiración pasiva!»] y redactadas una vez para siempre, comunican
inmutablemente la palabra de Dios mismo y hacen resonar en las palabras de
los profetas y de los apóstoles la voz del Espíritu Santo [¡inspiración
activa!»]» [11]. No se trata, pues, sólo de leer la palabra de Dios, sino
también de hacerse leer por ella; no sólo de escrutar las Escrituras, sino
dejarse escrutar por las Escrituras. Se trata de no acercarse a ellas como
en un tiempo los bomberos entraban entre las llamas, es decir, con trajes de
amianto encima que les hacían pasar indemnes a través de ellas.
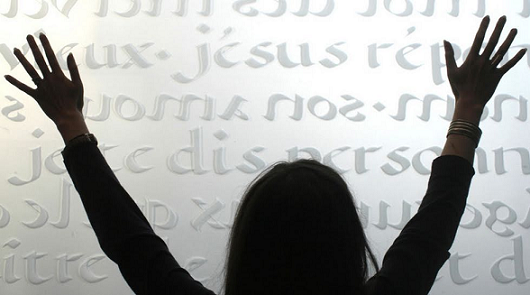
Retomando la imagen de Santiago, muchos Padres, entre los cuales se
encuentra nuestro Gregorio Magno, comparan la Escritura con un espejo [12].
¿Qué decir de uno que pasara todo el tiempo examinando la forma y el
material del que está hecho el espejo, la época a la que se remonta y muchos
otros detalles, pero no se mirara nunca en el espejo? Así hace quien pasara
el tiempo resolviendo todos los problemas críticos que plantea la Escritura,
las fuentes, los géneros literarios, etc., pero no se mira nunca en el
espejo, o mejor no permite nunca que el espejo le mire y escrute a fondo,
hasta el punto donde se dividen las junturas de la médula. Lo más
importante, sobre la Escritura, no es resolver sus puntos oscuros, sino
¡poner en práctica los claros! Ella, dice también nuestro Gregorio, «se
entiende haciéndola» [13].
Una fe fuerte en la palabra de Dios no es sólo indispensable para la vida
espiritual del cristiano, sino también para cualquier forma de
evangelización. Hay dos maneras de preparar una predicación o un anuncio
cualquiera de fe, oral o escrito. Yo puedo antes sentarme a la mesa y elegir
yo mismo la palabra a anunciar y el tema a desarrollar, basándome en mis
conocimientos, mis preferencias, etc., y luego, una vez preparado el
discurso, ponerme de rodillas para pedir apresuradamente a Dios que bendiga
lo que he escrito y dé eficacia a mis palabras. Es ya algo bueno, pero no es
la vía profética. Hay que seguir el orden inverso: primero de rodillas,
luego a la mesa.
Hay que partir de la certeza de fe de que, en cualquier circunstancia, el
Señor resucitado tiene en el corazón una palabra suya que desea hacer llegar
a su pueblo. Y él no deja de revelarla a su ministro, si humildemente y con
insistencia se la pide. Al principio se trata de un movimiento casi
imperceptible del corazón: una pequeña luz que se enciende en la mente, una
palabra de la Biblia que empieza a atraer la atención y que ilumina una
situación. Realmente «la más pequeña de todas las semillas», pero a
continuación te das cuenta de que dentro estaba todo; había un trueno que
hace pedazos los cedros del Líbano. Después te pones a la mesa, abres tus
libros, consultas tus notas, consultas a los Padres de la Iglesia, a los
maestros, a los poetas… Pero ya es algo muy distinto. Ya no es la Palabra de
Dios al servicio de tu cultura, sino tu cultura al servicio de la Palabra de
Dios.
Orígenes describe bien el proceso que lleva a este descubrimiento. Antes de
encontrar en la Escritura el alimento —decía— es necesario soportar una
cierta «pobreza de los sentidos; el alma está rodeada de oscuridad por todos
lados, se topa con caminos sin salida. Hasta que, de repente, tras laboriosa
búsqueda y oración, he aquí que resuena la voz del Verbo y enseguida algo se
ilumina; a quien la buscaba le sale al encuentro «saltando sobre las
montañas y brincando sobre las colinas» (cf. Cant 2,8), es decir abriéndole
la mente para recibir una palabra suya fuerte y luminosa [14]. Grande es la
alegría que acompaña a este momento. Hacía decir a Jeremías: «Cuando tus
palabras me vinieron al encuentro, las devoré con avidez; tu palabra fue la
alegría y el entusiasmo de mi corazón» (Jer 15, 16).
Normalmente, la respuesta de Dios llega en forma de una palabra de la
Escritura que, sin embargo, en ese momento revela su extraordinaria
pertinencia a la situación y al problema que se debe tratar, como si hubiera
sido escrita especialmente para ella. Actuando así, él habla, de hecho,
«como con palabras de Dios». Este método vale siempre: para los grandes
documentos, para las lecciones que tendrá el maestro con sus novicios, para
la docta conferencia, para la humilde homilía dominical.
Todos nosotros hemos experimentado lo que puede hacer una sola palabra de
Dios profundamente creída y vivida primero por quien la pronuncia y a veces
incluso sin saberlo; a menudo se debe constatar que, entre muchas otras
palabras, fue la que tocó el corazón y condujo a más de un oyente al
confesionario. La experiencia humana, las imágenes, las historias vividas,
nada de todo esto está excluido de la predicación evangélica, pero debe
estar sometido a la palabra de Dios que debe descollar sobre todo. Nos lo ha
recordado el Santo Padre en las páginas dedicadas a la homilía en la
exhortación apostólica Evangelii gaudium, y es casi presuntuoso por mi parte
pensar que puedo añadir algo.
Quiero terminar esta meditación con un pensamiento de gratitud a los
hermanos judíos, también como augurio para la próxima visita del Santo Padre
a Israel. Si nos separa de ellos la interpretación que damos de las
Escrituras, nos une el común amor hacia ellas. En el museo de Tel Aviv hay
una pintura de Reuben Rubin en la que se ven rabinos que estrechan, unos al
pecho y otros a la mejilla, los rollos de la palabra de Dios, y los besan
como se besa a la propia esposa. Con los hermanos judíos es posible algo
parecido a lo que es el ecumenismo espiritual entre cristianos, es decir, un
poner juntos, en un clima de diálogo y de estima mutua, lo que nos une, sin
ignorar o esconder lo que nos separa. No podemos olvidar que de ellos hemos
recibido las dos cosas más valiosas que tenemos en la vida: Jesús y las
Escrituras.
También este año, la Pascua judía cae en la misma semana que la cristiana.
Nos deseamos y les deseamos Feliz Pascua, Santo y feliz Pesach.
NOTAS
[1] Paul Claudel, L’épée et le miroir: Les sept douleurs de la Sainte Vierge
, Paris: Gallimard, 1939), 74-75.
[2] ORÍGENES, Comentario a Juan, 10, 110: GCS, Orígenes vol. 4, p. 189).
[3] Cf. H. DE LUBAC, Histoire et Esprit. L’intelligence de l’Ecriture
d’après Origène (Aubier, Paris 1950) [trad. it. Storia y Spirito. La
comprensione della Scritura secondo Origene (Edicioni Paoline, Roma 1971)].
[4] H. DE LUBAC, Exegèse Mèdiévale. Les quatre sens de l’Ecriture (Aubier,
París 1959) vol. I,1, p. 189; vol. I,2, p. 537.
[5] GREGORIO MAGNO, Homilías sobre Ezequiel, II, IX, 8.
[6] GREGORIO MAGNO, Homilías sobre Ezequiel, I, IX, 30.
[7] H. DE LUBAC, Storia e spirito, 629ss.
[8] Lo hace por ejemplo a propósito del significado de la palabra «pascua»,
en Enarrationes in Psalmos 120,6: CCL 40,1791.
[9] AMBROSIO, De Spiritu Sancto, III, 112.
[10] GREGORIO MAGNO, Homilías sobre Ezequiel, II,10,1.
[11] Dei Verbum, n. 21.
[12] GREGORIO MAGNO, Moralia, I, 2, 1: PL 75,553D.
[13] Ib., I, 10,31.
[14] Cf. ORÍGENES, In Mt Ser., 38: GCS (1933) 7; In Cant., 3: GCS (1925)
202.

