Santo Cura de Ars: Sermón sobre EL ORGULLO
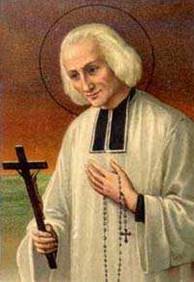
Yo
no
soy
cómo
los
demás.
(S.
Lucas,
XVIII,
11.)
Tal
es
el
lenguaje
ordinario
de
la
falsa
virtud
y
el
de
los
orgullosos,
quienes,
siempre
satisfechos
de
si
mismos,
estén
en
todo
momento
dispuestos
a criticar
y
censurar
el
comportamiento
de los
demás.
Tal
es
también
la
manera
de hablar
de
los
ricos,
que
miran
a
los
pobres
como
si
fuesen
de
una
naturaleza
distinta
de
la
suya,
y
los
tratan
conforme
a
esta
manera
de pensar.
En
una
palabra,
esta
es
la
manera
de
hablar
de
casi
todo
el
mundo.
Son
contados,
hasta
entre
la
gente
de
la
más
baja
condición,
los
que
no
estén
manchados
con
este
maldito
pecado,
que
no
formen
siempre
buena
opinión
de
si
mismos,
que
no
se
coloquen
en
todo
momento
por
encima
de
sus
iguales,
y no
lleven
su
detestable
orgullo
hasta
afirmarse
en
la
creencia
de
que
son
ellos
mejores
que
muchos
otros.
De todo
lo
cual
deduzco
yo,
que
el
orgullo
es
la
fuente
de
todos
los
vicios
y
la
causa
de
todos
los
males
que
acontecen
y
acontecerán
hasta
la
consumación
de
los
siglos.
Llevamos
hasta
tal
punto
nuestra
ceguera,
que
muchas
veces
nos
gloriamos
de
aquello
que
debería
llenarnos
de
confusión.
Unos
se
muestran
orgullosos
porque
creen
tener
mucho
talento;
otros,
porque
poseen
algunos
palmos
de
tierra
o
algún
dinero;
más
todos
éstos
lo
que
debieran
hacer
es
temblar
ante
la
terrible
cuenta
que
Dios
les
pedirá
algún
día.
Cuántos
hay
que
necesitan
hacer
esta
oración
que
San
Agustín
dirigía
a Dios
Nuestro
Señor:
«Dios
mío,
haced
que
conozca
lo
que
soy,
y nada
más
necesito
para
llenarme
de
confusión
y
desprecio»
(Noverim
me,
ut
oderim
me).
Voy,
pues,
ahora
a
mostraros:
1.°
Hasta
que
punto
el
orgullo
nos
ciega
y
nos
hace
odiosos
a
los
ojos
de Dios
y
de
los
hombres;
2.°
De
cuántas
maneras
lo
cometemos;
y
3.°
Lo
que
debemos
practicar
para
corregirnos.
I.
Para
daros
una
idea
de
la
gravedad
de
ese
maldito
pecado,
sería
preciso
que
Dios
me
permitiese
ir
a
arrancar
a
Lucifer
del
fondo
de
los
abismos,
y arrastrarle
aquí,
hasta
este
lugar
que
ocupo,
para
que
el
mismo
os pintase
los
horrores
de
ese
crimen,
mostrándoos
los
bienes
que
le
ha
arrebatado,
es
decir
el
cielo,
y
los
males
que
le
ha
causado,
que
no
son
otros
que
las
penas
del
infierno.
¡Ay!
¡Por
un
pecado
que
tal
vez
durara
un
solo
momento,
un
castigo
que
durará
toda
una
eternidad!
Y
lo
más
terrible
de
ese
pecado
es
que,
cuanto
más
domina
al
hombre,
menos
culpable
se
cree
éste
del
mismo.
En
efecto,
jamás
el
orgulloso
querrá
convencerse
de
que
lo
es,
ni
jamás
reconocerá
que
no
anda
bien:
todo
cuanto
hace
y todo
cuanto
desea,
esta
bien
hecho
y
bien
dicho.
¿Queréis
haceros
cargo
de
la
gravedad
de
ese
pecado?
Mirad
lo
que
ha
hecho
Dios
para
expiarlo.
¿Por
qué
causa
quiso
nacer
de
padres
pobres,
vivir
en
la
oscuridad,
aparecer
en
el
mundo
no
ya
en
medio
de
gente
de
mediana
condición,
sino
como
una
persona
de
la
más
ínfima
categoría?
Pues
porque
veía
que
ese
pecado
había
de
tal
manera
ultrajado
a
su
Padre,
que
solamente
Él
podía
expiarlo
rebajándose
al
estado
más
humillante
y
más
despreciable,
cual
es
el
de
la
pobreza;
pues
no
hay como
no
poseer
nada
para
ser
despreciado
de
unos
y rechazados
de
otros.
Mirad
cuan
grandes
sean
los
males
que
ese
pecado
ocasionó.
Sin
él,
no
habría
infierno.
Sin
dicho
pecado,
Adán
estaría
aún
en
el
paraíso
terrenal,
y nosotros
todos,
felices,
sin
enfermedades
ni
miseria
alguna
de
esas
que
a cada
momento
nos
agobian;
no
habría
muerte;
no
estaríamos
sujetos
a
aquel
juicio
que
hace
temblar
a
los
santos;
Ningún
temor
deberíamos
tener
de
una
eternidad
desgraciada;
el
cielo
nos
estaría
asegurado.
Felices
en
este
mundo,
y
aun
más
felices
en
el
otro,
pasaríamos
nuestra
vida
bendiciendo
la
grandeza
y
la
bondad
de
nuestro
Dios,
y
después
subiríamos
en
cuerpo
y alma
a
continuar
tan
dichosa
ocupación
en
el
cielo.
¿Que
digo?,
¡sin
ese
maldito
pecado,
Jesús
no
habría
muerto!.
¡Cuántos
tormentos
se
habrían
evitado
a nuestro
divino
Salvador!
...
Pero,
me
diréis,
¿por
que
ese
pecado
ha causado
peores
daños
que
nosotros?
¿Por
qué?
Oíd
la
razón.
Si
Lucifer
y
los
demás
Ángeles
malos
no
hubiesen
caído
en
el
pecado
de orgullo,
no
existirían
demonios,
y,
por
consiguiente,
nadie
habría
tentado
a
nuestros
primeros
padres,
y
así
ellos
hubieran
tenido
la
suerte
de
perseverar.
No
ignoro
que
todos
los
pecados
ofenden
a Dios,
que
todos
los
pecados
mortales
merecen
eterno
castigo;
el
avaro,
que
sólo
piensa
en
atesorar
riquezas,
dispuesto
a
sacrificar
la
salud,
la
fama
y
hasta
la
misma
vida
para
acumular
dinero,
con
la
esperanza
de
proveer
a
su
porvenir,
ofende
sin
duda
a
la
providencia
de
Dios,
el
cual
nos
tiene
prometido
que,
si
nos ocupamos
en
servirle
y
amarle,
Él
cuidará
de
nosotros.
El
que
se
entrega
a
los
excesos
de
la
bebida
hasta
perder
la
razón,
y
se
rebaja
a
un
nivel
inferior
al
de
los
brutos,
ultraja
también
gravemente
a
Dios,
que
le
dio
los
bienes
para
usar
rectamente
de
ellos
consagrando
sus
energías
y
su
vida
a
servirle.
El
vengativo
que
se
venga
de
las
injurias
recibidas,
desprecia
cruelmente
a
Jesucristo,
que,
hace
ya
tantos
meses
o
quizás
tantos
años,
le
soporta
sobre
la
tierra,
y
aún
más,
le
provee
de
cuanto
necesita,
cuando
sólo
merecería
ser
precipitado
a
las
llamas
del
infierno.
El
impúdico,
al
revolcarse
en
el
fango
de
sus
pasiones,
se
coloca
en
un
nivel
inferior
a
las
más
inmundas
bestias,
pierde
su
alma
y da
muerte
a
su
Dios;
convierte
el
templo
del
Espíritu
Santo
en
templo
de
demonios,
hace
de
los
miembros
de
Cristo,
miembros
de
una
infame
prostitución;
de
hermano
del
Hijo
de
Dios,
se
convierte,
no
ya
en
hermano
de
los
demonios,
sino
en
esclavo
de
Satán.
Todo
esto
son
crímenes
respecto
a
los
cuales
faltan
palabras
que
expresen
los
horrores
y
la
magnitud
de
los
tormentos
que
merecen.
Pues
bien,
yo
os
digo
que
todos
estos
pecados
distan
tanto
del
orgullo,
en
cuanto
al
ultraje
que
infieren
a Dios
como
el
cielo
dista
de la
tierra:
nada
más
fácil
de
comprender.
Al cometer
los
demás
pecados,
o
bien
quebrantamos
los
preceptos
de
Dios,
o
bien
despreciamos
sus
beneficios;
o,
si
queréis,
convertimos
en
inútiles
los
trabajos,
los
sufrimientos
y
la
muerte
de
Jesús.
Más
el
orgullo
hace
como
un
súbdito
que,
no
contento
con
despreciar
y
hollar
debajo
de sus
plantas
las leyes
y
las
ordenanzas
de
sus
soberano,
lleva
su
furor
hasta
el
intento
de
hundirle
un
puñal
en
el
pecho,
arrancarle
del
trono,
hollarle
debajo
de
sus
pies
y ponerse
en
su
lugar.
¿Puede
concebirse
mayor
atrocidad?
Pues
bien,
esto
es
lo
que
hace
la
persona
que
halla
motivo
de
vanidad
en
los
éxitos
alcanzados
con
sus
palabras
u obras.
¡Oh,
Dios
mío!,
¡cuan
grande
es
el
número
de
esos
infelices!
Oíd
lo
que
nos
dice
el
Espíritu
Santo
hablando
del
orgullo:
«Será
aborrecido
de Dios
y
de
los
hombres,
pues
el
Señor
detesta
al
orgulloso
y
al
soberbio».
El
mismo
Jesucristo
nos
dice
«que
daba
gracias
a
su
Padre
por
haber
ocultado
sus
secretos
a
los
orgullosos»
(Matth.,
XI,
25.).
En
efecto,
si
recorremos
la
Sagrada
Escritura,
veremos
que
los
males
con
que
Dios
aflige
a
los
orgullosos
son
tan
horribles
y
frecuentes
que
parece
agotar
su
furor
y
su
poder
en
castigarlos,
así
cómo
podemos
observar
también
el
especial
placer
con
que
Dios
se
complace
en
humillar
a
los
soberbios
a
medida
que
ellos
procuran
elevarse.
Acontece
igualmente
muchas
veces
ver
al
orgulloso
caído
en
algún
vergonzoso
vicio
que
le llena
de
deshonra
a
los
ojos
del
mundo.
Hallamos
un
caso
ejemplar
en
la
persona
de
Nabucodonosor
el
Grande.
Era
aquel
príncipe
tan
orgulloso,
tenía
tan
elevada
opinión
de
si
mismo,
que
pretendía
ser
considerado
como
Dios
(Iudit,
III, 13.)
Cuando
más
henchido
estaba
con
su
grandeza
y
poderío,
de
repente
oyó
una
voz
de
lo
alto
diciéndole
que
el
Señor
estaba
cansado
de
su
orgullo,
y
que,
para
darle
a conocer
que
hay
un
Dios,
Señor
y dueño
de
los
reinos
terrenos,
le
sería
quitado
su
reino
y
entregado
a otro;
que
sería
arrojado
de
la
compañía
de
los
hombres,
para
ir
a
habitar
junto
a
las
bestial
feroces,
donde
comería
hierbas
y
raíces
cual
una
bestia
de
carga.
Al
momento
Dios
le
trastorno
de
tal
manera
el
cerebro,
que
se
imaginó
ser
una
bestia,
huyó
a
la
selva
y
allí
llegó
a
conocer
su
pequeñez
(Dan.,
IV,
27-34.).
Ved
los
castigos
que
Dios
envió
a
Core,
Dathán,
Abirón
y
a
doscientos
judíos
notables.
Estos,
llenos
de
orgullo,
dijeron
a Moisés
y
a
Aarón:
«¿Y por que no hemos de tener también nosotros el honor de ofrecer al Señor el incienso cual vosotros lo hacéis?» El Señor mandó a Moisés y a Aarón que todos se retirasen de ellos y de sus casas, pues quería castigarlos. Apenas estuvieron separados, abrióse la tierra debajo de sus pies y se hundieron vivos en el infierno (Num., XVI.). Mirad a Herodes, el que hizo dar muerte a Santiago y encarceló a San Pablo. Era tan orgulloso, que un día, vestido con su indumentaria real y sentado en su trono, habló con tanta elocuencia al pueblo, que hubo quién llegó a decir: «No, éste que habla no es un hombre, sino un dios». AL instante, un Ángel le hirió con una tan horrible enfermedad, que los gusanos se cebaban en su cuerpo vivo, y murió como un miserable. Quiso ser tenido por dios, y fue comido por los viles insectos (Act., XII, 21-23.). Ved también a Amán, aquel, soberbio famoso, que había decretado que todo súbdito debía doblar la rodilla delante de él. Irritado y enfurecido porque Mardoqueo menospreciaba sus órdenes, hizo levantar una horca para darle muerte; pero Dios, que aborrece a los orgullosos, permitió que aquella horca sirviese para el mismo Amán (Esther, VII, 10)...
En
todos
partes
y
en
todos
tiempos
hallamos
ejemplos
de
cómo
Dios
se
complace
en
confundir
a
los
soberbios.
Y
no
solamente
el
orgulloso
es
aborrecible
a
los
ojos
de
Dios,
sino
que
también
resulta
insoportable
a
los
hombres.
¿Por
qué
causa?,
me
preguntaréis.
-
Pues
porque
no puede
avenirse
con
nadie:
unas
veces
quiere
elevarse
por
encima
de
sus
iguales,
otras
quiere
igualarse
con
los
que
están
sobre
él,
de
manera
que
nunca
puede
estar
en
paz
con
nadie.
Así
es
que
los
orgullosos
están
siempre
en
controversia
con
alguien,
por
lo
cual
todo
el
mundo
los
odia,
huye
de
ellos
y
los
desprecia.
No
hay
pecado
que
produzca
un
cambio
tan
radical
en
el
que
lo
comete
cómo
el
orgullo;
por
él,
un
Ángel,
la
criatura
más
hermosa,
se
convirtió
en
el
más
horrible
demonio,
y
entre
los
hombres,
a
un
hijo
de Dios
lo convierte
en
esclavo
de
Satán
II.
Muy
horrible
es
ese
pecado,
me
diréis;
preciso
es
que
quién
lo
comete
no
conozca
ni
los
bienes
que
pierde,
ni
los
males
que
atrae
sobre
sí,
ni,
finalmente,
los
ultrajes
que
infiere
a Dios
y a
su
alma.
Mas
¿de
que
modo
podremos
saber
que
hemos
caído
en
él?
-
¿Cómo,
amigo
mío?
Helo
Aquí.
Podemos
muy
bien
decir
que
este
pecado
se
halla
en
todas
partes,
acompaña
al
hombre
en
todo
cuanto
dice
o
hace:
viene
a
ser
como
una
especie
de
condimento
que
en
todas
partes
entra.
Escuchadme
un
momento
y
lo
vais
a
ver.
Jesucristo
nos
presenta
un
ejemplo
en
el
Evangelio,
al
hablarnos
de
aquel
fariseo
que
fue
al
templo
a hacer
su
oración,
permaneciendo
de
pie
ante
todo
el
mundo
y
diciendo
en
alta
voz:
«Os
doy
gracias,
Señor,
porque
no
soy
cómo
los
demás
lleno
de
pecados;
empleo
mi
vida
haciendo
el
bien
y
procurando
agradaros».
Aquí
tenéis
el
verdadero
carácter
del
orgulloso:
en
vez
de
dar
gracias
a
Dios
por
haberse
dignado
servirse
de
él
para
el
bien,
mira
a todo
aquello
como
si
procediese
de
sí
propio
y no
de
Dios.
Entremos
a
examinar
esto
con
más
detención
y
veremos
como
casi
nadie
escapa
a
las
redes
del
orgullo.
Así
los
viejos
como
los
jóvenes,
así
los
pobres
como
los
ricos,
todos
se
alaban
y
glorían
de
lo
que
son
y
de
lo
que
hicieron,
o
mejor,
de
lo
que
no
son
y
de
lo
que
no
hicieron.
Todos
se
aplauden
y gustan
de
ser
aplaudidos;
todos
corren
de
una
parte
a
otra
mendigando
las
alabanzas
de
los
hombres,
y cada
uno
trabaja
por
atraerse
a
los
demás
a
su
partido.
Así
pasa
la
vida
la
mayor
parte
de
la
gente.
La
puerta
por
la,
cual
el orgullo
entra
más
copiosamente
son
las
riquezas.
En
cuanto
una
persona
aumenta
sus
bienes,
la
veréis
va
mudar
de
vida;
hace
lo
que
decía
Jesucristo
de
los
fariseos:
«Esas
gentes
gustan
de
que
les
llamen
maestros,
de
que
todo
el
mundo
las
salude;
siempre
aspiran
a
los
primeros
puestos;
se
presentan
ricamente
vestida»
(Matth.,
XXIII.);
abandonan
ya
su
primitivo
aire
de
sencillez;
si
los
saludáis,
ni
se
dignaran
quitarse
el
sombrero,
apenas
si
inclinarán
un
poco
la
cabeza;
andan
con
la
cabeza
erguida,
ponen
especial
cuidado
en
escoger
las
más
bellas
palabras,
cuya
significación
muchas
veces
ignoran,
pero
se
complacen
en
repetirlas.
Aquí
hallaréis
a
un
hombre
que
os
llenará
la
cabeza
dándoos
cuenta
de
las
herencias
que
le
han
tocado
para
hacer
ostentación
de
la
importancia
de
su
fortuna.
Toda
su
preocupación
está
en
que
le
alaben
y
le
tengan
en
mucho.
¿Se
ha
visto
coronada
por
el
éxito
alguna
empresa
suya?,
pues
le
falta
tiempo
para
darlo
a
conocer,
a
fin
de
hacer
ostentación
de
su
saber.
¿Ha
dicho
algo
digno
de
aplauso?,
no
cesa
ya
de
repetirlo
a
cuántos
le
quieren
escuchar,
hasta
fastidiarlos
y
dar
pie
a
que
se
burlen
de
su
fatuidad.
¿Ha
realizado,
por
ventura,
algún
viaje?
preparaos,
pues,
a
o��r
cien
veces
sus
narraciones,
hinchadas
y
exageradas,
hablando
de
lo
que
vio
y
de
lo
que
no
vio
con
tanta
desaprensión
que
llega
a
inspirar
lástima
a
los
que
le
escuchan.
Los
pobres
orgullosos
piensan
que
de
esta
manera
lograrán
ser
tenidos
por
personas
de
talento,
mas
lo
que
ocurre
es
que
en
la
intimidad
todo el
mundo
los
desprecia.
Ante
las
bravatas
de cierta
gente,
una
persona
seria
no
sabe
abstenerse
de
formular
para
sus
adentros
este
o
parecido
juicio:
¡he
Aquí
un
soberbio;
el
pobre
piensa
ser
creído
en
todo
cuanto
afirma!...
Ved
a
un
artesano
contemplando
la
obra
de
otro;
hallará
en
ella
mil
defectos
y
dirá:
¿que
le
vamos
a
hacer?
¡Su
capacidad
no da
más
de
sí!
Pero,
como
el
orgulloso
no
rebaja
nunca
a
los
demás
sin
elevarse
a
sí
mismo,
entonces,
a renglón
seguido,
os
hablará
de tal
o cual
obra
por
él
realizada,
diciéndoos
que
ha
llamado
la
atención
de
los
inteligentes,
que
se
ha
hablado
mucho
de
ella...
El orgulloso,
al
toparse
con
varias
personas
reunidas,
generalmente
cree
que
hablan
de
él
ya
en
bien
ya
en
mal.
¿Se
trata
de
una
joven
agraciada,
o
que
tal
cree
ser?
La
veréis
andar
con
un
aire
de
afectación,
con
una
vanidad
cual
de
princesa.
¿Está
bien
provista
de vestidos
y
adornos?
Pues
con
el
mayor
disimulo
dejará
muchas
veces
su
ropero
abierto
para
que
se
enteren
de
ello
los
que
frecuentan
su
casa.
Quién
se
enorgullece
de
su
hogar
y
de
sus
bestias;
Quién
de
saber
confesarse,
de
saber
orar
bien,
de
presentarse
con
mayor
modestia
en
el
templo.
Una
madre
se
enorgullecerá
de
sus
hijos;
un
labrador,
de
tener
las
tierras
mejor
cultivadas
que
otros
a
quienes
critica
y
se
envanecerá
de
su
saber.
Un
joven
petimetre
lleva
con
ostentación
una
gran
cadena
en
el
chaleco;
pero,
si
se
le
pregunta
que
hora
es,
no puede
decirlo
porque
no tiene
reloj;
otro,
que
lo
lleva,
a
cada
momento
habla
de
si
es
tarde
o
temprano,
para
tener
ocasión
de
lucirlo
ante
los
demás.
Si
es
un
jugador,
tomará
en
su
mano
todo
lo
que
tiene
o hasta
lo
que
pidió
prestado,
para
dar
a
entender
que
no
le
importa
perder
unos
pesos.
¡Y
cuántos
hay
que,
para
asistir
a
una
partida
de
placer,
tienen
que
pedir
prestado
no
sólo
el
dinero
sino
también
el
vestido!
¿Es
una
persona
que
entra
por primera
vez
en
relaciones
con
una
familia
donde
no
era
conocida?
En
seguida
la
oiréis
dar
grandes
explicaciones
acerca
de
su
abolengo,
sus
bienes,
su
talento,
y todo
cuanto
puede
contribuir
a
que
formen
de
ella
un
elevado
concepto.
Nada
más
ridículo,
nada
más
tonto
que
estar
siempre
dispuesto
a
hablar
de
lo
que
se
ha hecho,
de
lo
que
se
ha dicho.
Oíd
a
un
padre
de
familia,
cuando
sus
hijos
se
hallan
en
estado
de
poder
contraer
matrimonio.
En
cuanto
se
le
ofrece
ocasión,
habla
de
esta
manera,
para
que
le oiga
todo
el
mundo:
«Tengo
prestados
tantos
miles
de pesos,
mis
tierras
rinden
tanto»;
más
pedidle
tan
sólo
un
real
para
los
pobres,
y
os
contestara
que
no tiene
nada.
Un
sastre
o
una
modista
habrán
acertado
en
la
confección
de
un traje
o
un
vestido;
si
se
ofrece
la
ocasión
de
ver
pasar
a
la
persona
que
lo
lleva
y
alguien
alaba
el
vestido
y
quiere
saber
su
autor,
pronto
responden
:
«¡Mirad
bien,
es
obra
mía!».
¿Por
qué
hablan?
Pues
para
dar
a
conocer
su
habilidad.
Si
no
hubiesen
acertado,
y
los
comentarios
fuesen
desfavorables,
se
guardarían
muy
bien
de
abrir
la
boca
por
temor
a
la
humillación.
Y no
hablemos
de
las
mujeres
en
lo
concerniente
a
las
cosas
del
hogar...
Mas
he
de
advertiros
que
este
pecado
debe
ser
aún
más
temido
entre
las
personas
que
parecen
profesar
una
gran
piedad.
He
Aquí
un
ejemplo
(Orígenes...
Pastor
apostólico,
tomo
1,
p.261.
(Nota
del
Santo)).
Este
maldito
pecado
del
orgullo
se
desliza
hasta
entre
los
que
ejercen
las
más
bajas
funciones.
Así
un
trabajador
de
tierras,
un
podador,
por
ejemplo,
si
le ocurre
practicar
su
oficio
en
lugares
donde
acude
mucha
gente,
veréis
que
pone
en
su
obra
todos
sus
cinco
sentidos,
«a
fin,
dirá
él,
de
que
los
que
pasen
por
aquí
no
puedan
decir
que
no
sé
mi
obligación».
Este
pecado
se
mezcla
también
con
el
crimen
o
con
la
virtud:
¡cuántos
son
los
que
se
glorían
de
haber
hecho
el
mal!
Escuchad
la
conversación
de
algunos
bebedores:
«¡Ah!,
dirá
uno,
el
otro
día
me
topé
con
fulano;
apostamos
a
quién
bebería
más
sin
embriagarse;
y
le
gane.»
Es
también
orgullo,
desear
riquezas
que
no
se
tienen
o
envidiar
las
de
los
demás,
por
ser
los
ricos
respetados
en
el
mundo.
Hallareis
algunos
que,
según
su
manera
de
hablar,
son
humildes
en
extremo,
y llegan
hasta
despreciar
su
persona,
cómo
si
públicamente
quisiesen
confesar
su pequeñez.
Más
decidles
algo
que
los
humille
de
verdad.
A
la
primera
palabra
les
veréis
erguirse,
y
plantaros
cara,
y
hasta
llegaran
al
extremo
de
desacreditaros
y
volver
contra
vuestra
reputación,
por
el
pretendido
agravio
que
le
habéis
inferido.
Mientras
se
los
alabe
y
lisonjee,
serán
ellos
muy
humildes.
Otras
veces
sucede
que,
cuando
delante
de
nosotros
se
habla
con
encomio
de
otra
persona,
nos
sentimos
molestados,
cual
si
aquello
nos
humillara;
ponemos
mala
cara,
o
bien
decimos:
«¡Ah!,
¡es
como
los
demás,
fue
ella
quién
hizo
esto
o
lo
de
más
allá,
no
posee
las
bellas
cualidades
que
le
atribuís,
se
ve
que
no
la
conocéis».
He
dicho
que
el
orgullo
se
mete
hasta
en
nuestras
buenas
obras.
Son
muchos
los
que
no
darían
limosna
ni
favorecerían
al
prójimo
si
no
fuese
porque,
mediante
ello,
son
tenidos
por
personas
caritativas
y de
buenos
sentimientos.
Si
ocurre
tener
que
dar
limosna
delante
de
los
demás,
dan
mayor
cantidad
que
cuando
están
a
solas.
Si
desean
hacer
publico
el
bien
que
han
practicado
o
los
servicios
que
a
los
demás
han
prestado,
comenzarán
hablando
de
esta
manera
«Fulano
es
muy
desgraciado,
apenas
puede
vivir;
tal
día
vino
a
manifestarme
su
miseria
y
le
di
tal
cosa».
El orgulloso nunca quiere ser reprendido, en todo le asiste el derecho; todo cuanto dice esta bien dicho; todo cuanto hace esta bien hecho. En cambio, le veréis constantemente preocuparse de la conducta de los demás todo lo encuentra defectuoso : nada esta bien hecho ni bien dicho.. Una acción realizada con las mejores intenciones del mundo, su lengua viperina la convierte en cosa mala.
¿Cuántos
hay,
también,
que
mienten
o
inventan
par
causa
del
orgullo?
Si
les
ocurre
narrar
sus
dichos
o
sus
hechos,
ponen
mucho
más
de
lo
que
hay
en
realidad.
En
cambio,
otros
mienten
por
temor
de
la
humillación.
En
otras
palabras:
los
viejos
se
vanaglorian
de
lo
que
no
hicieron;
si
hemos
de
dar oídos
a
sus
palabras,
diremos
que
fueron
los
más
valerosos
conquistadores
de
la
tierra;
parece
cómo
si
hubiesen
recorrido
el
universo
entero;
y los
jóvenes
alábanse
de
lo
que
no harán
nunca;
todos
mendigan,
todos
corren
detrás
de
una
boqueada
de
humo,
que
ellos
llaman
honor.
Tal
es
el
mundo
de
hoy;
explorad
vuestra
conciencia,
poned
la
mano
sobre
el
corazón,
y,
forzosamente
tendréis
que
reconocer
la
verdad
de
lo
que
os
digo.
Pero
lo
más
triste
y
lamentable
es
que
este
pecado
sume
al
alma
en
tan
espesas
tinieblas,
que
nadie
se
cree
culpable
del
mismo.
Nos
damos
perfecta
cuenta
de
las
vanas
alabanzas
de
los
demás,
conocemos
muy
bien
cuando
se
atribuyen
elogios
que
jamás
merecieron;
mas
nosotros
creemos
ser
siempre
merecedores
de
los
que
se
nos tributan.
Y
yo
os
digo
que
quién
busca
la
estimación
de
los
hombres
es
ciego.
--¿Por
que,
me
diréis?---
He
aquí
la
razón,
amigo
mío.
Ante todo,
no
diré
que
pierda
todo
el
mérito
de
cuanto
hace,
que
todas
sus
limosnas,
sus
oraciones
y
sus
penitencias
no
sean
más
que
motivo
de
condenación.
El
creerá
haber
hecho
algo
bueno,
y todo
estará
estropeado
por
el
orgullo.
Pero
os digo
yo
que
es
un
ciego.
Para
merecer
la
estimación
de
Dios
y
de
los
hombres,
lo
más
seguro
es
huir
de
los
honores
en
vez
de
procurarlos;
no
hay
más
que
persuadirse
de
que
nada
somos,
nada
merecemos;
y
estemos
ciertos
de
que
lo
tendremos
todo.
En
todo
tiempo
se
ha
visto
que
cuanto
más
una
persona
quiere
ensalzarse,
tanto
más
permite
Dios
su
humillación;
y
cuanto
más
empeño
pone
en
esconderse,
mayor
es
el
brillo
que
Dios
concede
a
su
fama.
Mirad:
no
tenéis
más
que
poner
la
mano
y
los
ojos
sobre
la
verdad
para
reconocerla.
Una
persona,
es
decir,
un
orgulloso,
corre
a
mendigar
las
alabanzas
de
los
hombres,
¡y
veréis
que
apenas
si
es
conocido
en
una
parroquia!
Mas
aquel
que
hace
cuanto
puede
para
ocultarse,
que
se
desprecia
a
si
mismo
y
se
tiene
en
nada,
hallareis
que
en
veinte
o
cincuenta
leguas
a
la
redonda
son
elogiadas
y
conocidas
sus
buenas
cualidades.
En
una
palabra:
su
fama
se
esparce
par
las
cuatro
partes
del
mundo;
cuanto
más
se
oculta,
más
conocido
es;
mientras
que
cuanto
más
el
otro
quiere
hacerse
visible,
más
profundamente
se
hunde
en
las
tinieblas,
lo
cual
hace
que
nadie
le
conozca,
y
él
mucho
menos
que
los
demás.
Si
el
fariseo,
según
habéis
visto,
es
el
verdadero
retrato
del
orgulloso,
el
publicano
es
una
imagen
visible
del
corazón
sinceramente
penetrado
de
su
pequeñez,
de
su
nada,
de
su
escaso
mérito
y
de
su
gran
confianza
en
Dios.
Jesús
nos
lo
presenta
como
un
modelo
cumplido,
al
cual
podemos
tomar
seguramente
por
guía.
El
publicano,
nos dice
San
Lucas,
echa
en
olvido
todo
el
bien
que
ha
podido
hacer
durante
su
vida,
para
ocuparse
solamente
de
su
indignidad
y
de
su
miseria
espiritual;
no
se
atreve
a comparecer
delante
de
un
Dios
tan
santo.
Lejos
de
imitar
al
fariseo,
que
se
situó
en
un
lugar
donde
podía
ser
visto
de
todo
el
mundo
y
recibir
sus
alabanzas,
el
pobre
publicano
apenas
se
atreve
a
entrar
en
el
templo,
corre
a ocultarse
en
un
rincón,
se
considera
como
si
estuviese
sólo
ante
su
juez,
la
faz
en
tierra,
el
corazón
quebrantado
de
dolor
y
los
ojos
bañados
en
lágrimas;
tanta
es
su
confusión
al
considerar
sus
pecados
y
la
santidad
de
Dios,
delante
del
cual
se
considera
tan
indigno
de
comparecer,
que
ni
se
atreve
a
mirar
el
altar.
Con
el
corazón
lleno
de
amargura,
exclama:
«¡Dios
mío,
dignaos
tener
piedad
de
mi,
pues
soy
un
gran
pecador!
»
(Luc.,
XVIII,
13.).
Esta
humildad
movió
de
tal
manera
el
corazón
de
Dios,
que,
no
solamente
le
perdonó
sus
pecados,
sino
que
le
alabó
públicamente
diciendo
que
aquel
publicano,
aunque
pecador,
le
había
sido
más
agradable
por
su
humildad
que
no
el
fariseo
con
la
aparatosa
ostentación
de
sus
buenas
obras:
«Pues
os
digo,
afirma
Jesucristo,
que
aquel
publicano
regresó
a
su
casa
libre
de
pecado,
mientras
que
el
fariseo
regresó
más
culpable
que
antes
de
entrar
en
el
templo.
De donde
deduzco
que
quién
se
exalta
será
humillado,
y
quién
se
humilla
será
exaltado».
Hasta
aquí
hemos
visto
en
que
consiste
el
orgullo,
cuan
horrible
es
este
vicio,
cuanto
ofende
a Dios
y
cuan
duramente
lo
castiga
el
Señor.
Vamos
a ver
ahora
lo
que
sea
su
virtud
contraria,
a
saber,
la
humildad.
III.-
«Si
el
orgullo
es
la
fuente
de
toda
clase
de
vicios»
(Eccli,
X,
15.),
podemos
también
afirmar
que
la
humildad
es
la
fuente
y
el
fundamento
de
toda clase
de
virtudes
(Prov.,
XV,
33.)
;
es
la
puerta
por
la
cual
pasan
las
gracias
que
Dios
nos
otorga
;
ella
es
la
que
sazona
todos
nuestros
actos,
comunicándoles
tanto
valor,
y haciendo
que
resulten
tan
agradables
a Dios
;
finalmente,
ella
nos
constituye
dueños
del
corazón
de
Dios,
hasta
hacer
de
Él,
por decirlo
así,
nuestro
servidor;
pues
nunca
ha
podido
Dios
resistir
a
un
corazón
humilde
(1
Petr.,
V,
5.).-
Pero,
me
diréis,
¿en
que
consiste
esa
humildad,
que
tantas
gracias
nos
merece?
-Helo
Aquí,
amigo
mío.
Escúchame:
has
podido
conocer
ya
si
realmente
estabas
dominado
por
el
orgullo,
y
ahora
vas
a
ver
si
tienes
la
dicha
de
poseer
esta
tan
rara
como
hermosa
virtud;
si
la
posees
en
toda
su
integridad,
tienes
segura
la
gloria
del
cielo.
La
humildad,
nos
dice
San
Bernardo,
es
una
virtud
que
nos
hace
conocer
a
nosotros
mismos,
y nos
inclina
a concebir
un
constante
desprecio
de
cuanto
procede
de
nuestra
persona.
La
humildad
es
una
antorcha
que
presenta
a
la
luz
del
día
nuestras
imperfecciones;
no
consiste,
pues,
en
palabras
ni
en
obras,
sino
en
el conocimiento
de
sí
mismo,
gracias
al
cual
descubrimos
en
nuestro
ser
un
cúmulo
de
defectos
que
el
orgullo
nos
ocultara
hasta
el
presente.
Y
digo
que
esta
virtud
nos
es
absolutamente
necesaria
para
ir
al
cielo;
oíd,
si
no,
lo
que
nos
dice
Jesucristo
en
el
Evangelio:
«Si
no os
volvéis
como
niños,
no
entrareis
en
el
reino
de
los
cielos.
En
verdad
os digo
que,
si
no
os
convertís,
si
no
apartáis
esos
sentimientos
de
orgullo
y
de
ambición,
tan
naturales
al
hombre,
nunca
llegaréis
al cielo
(Matth.,
XVIII,
3.).
«Sí,
nos
dice
el
Sabio,
la
humildad
todo
lo
alcanza»
(Ps.
Cl,
18.).
¿Queréis
alcanzar
el
perdón
de
los
pecados?
Presentaos
ante
vuestro
Dios
en
la
persona
de
sus
ministros,
y
allí,
llenos
de
confusión,
considerándoos
indignos
de obtener
el
perdón
que
imploráis,
podéis
tener
la
seguridad
de
alcanzar
misericordia.
¿Sois
tentados?
Corred
a
humillaros,
reconociendo
que
por
vuestra
parte
no podéis
hacer
más
que
perderos:
y
tened
por
cierto
que
os
veréis
libres
de
la
tentación.
¡Oh,
hermosa
virtud,
cuan
agradables
son
a
Dios
las
almas
que
lo
poseen!
El
mismo
Jesucristo
no
pudo
darnos
más
hermosa
idea
de
sus
méritos
que
manifestándonos
que
había
querido
tomar
«la
forma
de
esclavo»
(Philip.,
11,
7.)
la
más
vil
condición
a
que
puede
llegar
un
hombre.
¿Qué
es
lo
que
tan
agradable
hizo
a
la
Santísima
Virgen
ante
los
ojos
de
Dios
sino
la
humildad
y
el
desprecio
de
si
mismo?
Escuchad
lo
que
nos
cuenta
la
historia
(Vida
de
los
Padres
del
desierto,
San
Macario
de
Egipto,
t.
11,
p.
358.).
San
Macario,
un
día
que
regresaba
a
su
morada
con
un
haz
de
leña,
halló
al
demonio
empuñando
un
tridente
de
fuego,
el
cual
le
dijo:
«Oh,
Macario,
cuanto
sufro
por
no
poderte
maltratar;
¿por
que
me
haces
sufrir
tanto?,
pues
cuanto
haces,
lo
practico
yo
mejor
que
tú:
si
tú
ayunas,
yo
no
como
nunca;
si
tú
pasas
las
noches
en
vela,
yo
no duermo
nunca;
solamente
me
aventajas
en
una
cosa,
y con
ella
me
tienes
vencido».
¿Sabéis
cual
era
la
cosa
que
tenía
San
Macario
y
el
demonio
no?
¡Ah!,
amados
míos,
la
humildad.
¡Oh,
hermosa
virtud,
cuan
dichoso
y cuan
capaz
de
grandes
cosas
es
el
mortal
que
la
posee!
1,
13;
I
Con,
XV,
8-9.).
Mirad
a
San
Agustín,
a
San
Martín:
entraban
en
el
templo
temblando,
tanta
era
la
confusión
que
sentían
al
considerar
su
miseria
espiritual.
Estas
deberían
ser
nuestras
disposiciones
para
ser
agradables
a Dios.
Vemos
que
un
árbol,
cuanto
más
cargado
de
fruto
se
halla,
más
inclina
hacia
el
suelo
sus
ramas;
así
también
nosotros,
cuanto
mayor
sea
el
número
de
nuestras
buenas
obras,
más
profundamente
debemos
humillarnos,
reconociéndonos
indignos
de
que
Dios
se
sirva
de
tan
vil
instrumento
para
hacer
el
bien.
Solamente
por
humildad
podemos
reconocer
a
un
buen
cristiano.
Más,
me
diréis,
¿de
que
manera
podremos
distinguir
si
un
cristiano
es
humilde?
-Nada
más
fácil,
según
ahora
vais
a
ver.
Ante
todo os
digo
que
una
persona
verdaderamente
humilde
nunca
habla
de
sí
misma,
ni
en
bien
ni
en
mal;
contentase
con
humillarse
delante
de
Dios,
que
la
conoce
tal
cual
es.
Sus
ojos
no
atienden
más
que
a
su
conducta
propia,
y
gime
siempre
por
reconocerse
muy
culpable;
por
otro
lado,
no deja
de
trabajar
por
hacerse
cada
vez
más
digna
de
Dios.
Nunca
la
veréis
emitir
su
juicio
sobre
la
conducta
de
los
demás,
nunca
deja
de
formar
buena
opinión
de
todo
el
mundo.
¿Hay
alguien
a
quién
sepa
despreciar?
A nadie
más
que
a
sí
misma.
Siempre
echa
a
buena
parte
lo
que
hacen
sus
hermanos,
pues
esta
muy
persuadida
de
que
sólo
ella
es
capaz
de obrar
el
mal.
De
aquí
viene
que,
si
habla
de
su
prójimo,
es
para
elogiarlo;
si
no puede
decir
de
los
demás
cosa
buena,
se
calla;
cuando
la
desprecian,
piensa
que
en
ello
hacen
los
demás
lo
que
deben,
pues,
después
de
haber
ella
despreciado
a
su
Dios,
bien
merece
ser
despreciada
de
los
hombres;
si
le
tributan
elogios,
se
ruboriza
y
huye,
lamentándose
de
ver
que
en
el
día
del
juicio
final
va
a causar
una
gran
decepción
a
los
que
la
creían
persona
de
bien,
cuando
en
realidad
esta
llena
de
pecados.
Siente
tanto
horror
de
las
alabanzas,
cuanto
los
orgullosos
aborrecen
la
humillación.
Prefiere
siempre
para
amigos
a
los
que
le
dan
a conocer
sus
defectos.
Si
se
le
ofrece
la
ocasión
de
favorecer
a
alguien,
escogerá
siempre
como
objeto
de
sus
atenciones
a
quién
le
calumnió
o
le
causo
algún
perjuicio.
Los
orgullosos
buscan
siempre
la
compañía
de
quienes
los
adulan
y tienen
en
algo;
ella,
por
el
contrario,
se
apartara
de
la
lisonja
para
ir
en
busca
de
los
que
parecen
tenerla
en
opinión
desfavorable.
Sus
delicias
consisten
en
hallarse
sólo
con
su
Dios,
mostrarle
sus
miserias,
y
suplicarle
que
se
apiade
de
ella.
Ya
esté
sola,
ya
en
compañía
de
otros,
ningún
cambio
observaréis
en
sus
oraciones,
ni
en
su
manera
de
obrar.
Encaminando
todas
sus
acciones
solamente
a
agradar
a
Dios,
nunca
se
preocupa
de
lo
que
podrán
decir
de
ella
los
demás.
Trabaja
par
agradar
a
Dios,
mientras
que
al
mundo
lo
coloca
debajo
de
sus
plantas.
Así
piensan
y obran
los
que
poseen
el
preciado
tesoro,
de
la
humildad...
Jesucristo
parece
no hacer
distinción
entre
el
sacramento
del
Bautismo,
el
de
la
Penitencia
y
la
humildad.
Nos
dice
que,
sin
el
Bautismo,
jamás
entraremos
en
el
reino
de
los
cielos
(Ioan.,
III,
5.);
sin
el
de
la
Penitencia,
después
de hacer
pecado,
no
cabe
esperar
el
perdón,
y
en
seguida
nos
dice
también
que
sin
la
humildad
no
entraremos
en
el
cielo
(Matth.,
XVIII,
3.).
Aunque
estemos
llenos
de
pecados,
si
somos
humildes,
tenemos
la
seguridad
de
alcanzar
perdón;
más
sin
la
humildad,
aunque
llevemos
realizadas
cuántas
buenas
obras
nos
sean
posibles,
no
alcanzaremos
la
salvación.
Ved
un
ejemplo
que
os
mostrara
esto
perfectamente.
1. ¿Se
ha
visto
jamás
hombre
malvado
cómo
aquel?
2.
¿Se
ha
visto
jamás
que
determinación
tan
clara
de
hacer
perecer
a
un
hombre,
ciertamente
merecedor
de
tal
castigo?
3.
¿Se
ha
dado
nunca
orden
tan
precisa?
«Todo
ello,
dijo
el
Señor,
tendrá
efecto
en
este
lugar.
»
4.
¿
Se
ha
visto
nunca
en
la
historia
de
un
hombre
condenado
a
un
suplicio
tan
infame
cual
el
que
debía
sufrir
Acab,
esto
es,
hacer
que
su
cuerpo
y
su
sangre
sirviesen
de pasto
a
los
perros?
¿Quién
podrá
librarle
de
las
manos
de
enemigo
tan
poderoso,
el
cual
ha
comenzado
ya a
ejecutar
sus
designios?
En
cuanto
el
profeta
terminó
su
mensaje,
Acab
comenzó
a
rasgar
sus
vestiduras.
Escuchad
lo
que
le
dijo
el
Señor:
«Vamos,
ya
no
es
tiempo,
comenzaste
demasiado
tarde;
ahora
me
burlo
de ti».
Entonces
ciñó
a
su
cuerpo
un
áspero
cilicio:
¿Crees
tu,
le
dijo
el
Señor,
que
esto
me
inspirará
piedad
y
hará
revocar
mi
decreto;
ahora
ayunas:
debías
haber
ayunado
de
la
sangre
de tantas
personas
a
quienes
diste
muerte.
»
Entonces
el
rey
se
arrojó
al
suelo
y
se
cubrió
de
ceniza;
cuando
era
preciso
aparecer
en
publico,
andaba
con
la
cabeza
descubierta
y
los
ojos
fijos
al
suelo.
«Profeta,
dijo
el
Señor;
has
visto
de
que
manera
se
ha humillado
Acab;
postrándose
con
la
faz
en
tierra?
Pues
ve
a decirle
que,
ya
que
se
ha humillado,
dejaré
de
castigarle;
ya
no
descargaré
sobre
su
cabeza
los
rayos
de
mi
venganza
que
para
el
tenía
preparados.
Dile
que
su
humildad
me
ha
conmovido,
ha
hecho
revocar
mis
órdenes
y
ha desarmado
mi
cólera»
(III
Reg.,
XXI).
Pues
bien,
¿tenía
razón
al
deciros
que
la
humildad
es
la
más
hermosa,
la
más
preciosa
de
todas
las
virtudes,
que
todo
lo
puede
delante
de
Dios,
que
Dios
no
sabe
denegar
nada
a
sus
instancias?
Poseyéndola, tenemos también todas las demás; pero, si nos falta, nada valen todas las demás. Terminemos, pues, diciendo que conoceremos si un cristiano es bueno por el desprecio que haga de si mismo y de sus obras, y por la buena
opinión
que
en
todo
momento
le
merezcan
los
hechos
o
los
dichos
del
prójimo.
Si
así
nos
portamos,
tengamos
por
seguro
que
nuestro
corazón
gozara
de
felicidad
en
esta
vida,
y después
alcanzaremos
la
gloria
del
cielo...


