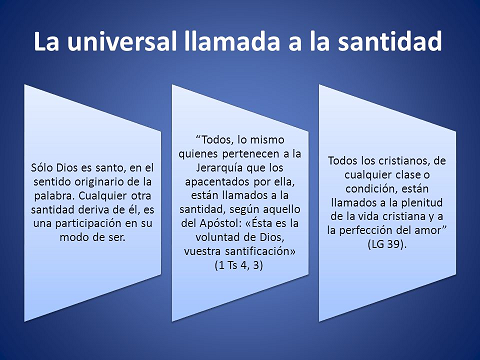Vocación de Todos a la Santidad
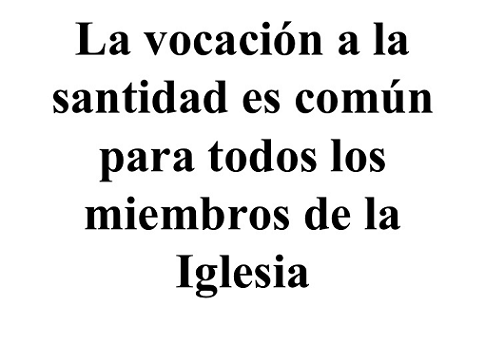
Todo hijo de la Iglesia debe comprender que está
llamado a ser santo[1]. El ser siempre y enteramente santos, como santo es
el que os llamó [2] neotestamentario sitúa al cristiano en el horizonte de
una vida conforme al designio divino que pide la perfección en el amor. Es
precisamente el Señor Jesús quien invita a seguir su camino hacia la
plenitud, enseñando: Por lo tanto sean perfectos como es perfecto vuestro
Padre que está en los cielos[3]. La palabra del Señor invita a todos cuantos
la oyen a la vida santa. «El divino Maestro y Modelo de toda perfección, el
Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que
fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y
consumador»[4]. El Concilio Vaticano II ha sido muy claro al respecto
dedicándole todo un capítulo de la Constitución Dogmática Lumen gentium [5].
En él leemos un pasaje fundamental en el que conviene reflexionar: «Es,
pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o
condición [6]están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más
humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esa perfección empeñan
los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a
fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen,
obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a
la gloria de Dios y al servicio del prójimo»[7]. La vocación a la vida cristiana y el
llamado a la santidad son, pues, equivalentes, ya que todo fiel está llamado
a la santidad[8]. La santidad está en la misma línea que la conformación con
Aquel que precisamente es Maestro y Modelo de santidad. Nadie pues que
realmente quiera ser cristiano puede considerarse exento del imperativo de
aspirar a la santidad. Ninguna excusa, como la dificultad de ese camino o
las atracciones del mundo o lo complejo de la vida hodierna, puede aducirse
para escamotear el destino de felicidad al que Dios llama al hombre. No hay,
pues, excusas válidas para desoír el llamado a caminar hacia la plenitud,
hacia la felicidad plena. Existe sí la libertad de decir «no». Siempre
existe esa posibilidad, pero al decir «no» la persona se está cerrando al
designio que Dios le tiene preparado, es decir, está renunciando a su
felicidad. Es posible decir «no», pero esa es una actitud no libre de
gravísimas consecuencias para la persona y para la misión que está llamada a
realizar en el mundo. En el fondo, decir «no» es optar por la muerte. Es sin
duda rechazar la Vida que trae el Señor Jesús, es no conformarse a la vida
cristiana que de Él proviene, es cerrarse al camino de profunda
transformación y quedarse sumergido en las propias inconsistencias, en el
anti-amor, en la anti-vida. No es el caso abundar aquí sobre la
naturaleza de este llamado a la santidad y el designio divino sobre el ser
humano[9], pues además del Concilio Vaticano II no pocos autores se han
ocupado de él[10], y por lo demás hoy es un asunto bien conocido. Hay, sin
embargo, algunas cosas que conviene poner de relieve. Si bien la santidad en la Iglesia es
la misma para todos[11], ella no se manifiesta de una única forma. Por ello
la insistencia en que cada uno ha de santificarse en el género de vida al
cual ha sido llamado, siguiendo en él al Señor Jesús, modelo de toda
santidad.
Cada uno, en su estado de vida y en
su ocupación, desde sus circunstancias concretas, «debe avanzar por el
camino de fe viva, que suscita esperanza y se traduce en obra de amor»[12].
Así, el obispo se ha de santificar como obispo concreto, el sacerdote como
sacerdote concreto, el diácono como tal, las diversas categorías de personas
que han sido llamadas a la vida de plena disponibilidad en su llamado y
circunstancias concretas, los laicos casados como casados[13], y los laicos
no casados aspirando a la perfección de la caridad como laicos. Así pues,
cada uno ha de buscar santificarse en su propio estado, condición de vida y
en sus circunstancias concretas. Esta es una enseñanza de siempre, si bien
el Vaticano II ha sido ocasión para que recupere toda su fuerza
doctrinal[14]. Esta vinculación de la misma vida
cristiana con la santidad está fundada en el bautismo, cuyas virtudes cada
bautizado debe procurar conservar, manteniéndose en la relación con Dios que
la gracia posibilita y evitando toda ruptura en esa relación fundamental.
Igualmente se trata no sólo de permanecer en el amor y así permanecer con
Dios[15], sino de poner por obra la gracia amorosa que el Espíritu derrama
en los corazones[16]. El cristiano que realmente aspira a ser coherente ha
de vivir según la fe en todos los momentos de su vida, nutriéndose de la
gracia y celebrando la fe de tal modo que toda su vida se desarrolle en
presencia de Dios, en espíritu de oración, aspirando a que los dinamismos de
comunión se alienten en el ejemplo del don eucarístico. No existe eso de
cristiano en cómodas cuotas horarias, diarias ni mucho menos semanales. La
vida cristiana debe manifestarse cotidianamente y en todos los momentos.
Así, cada uno irá cooperando desde su libertad con la gracia recibida,
creciendo en amorosa adhesión al Señor Jesús y conformándose con Él,
tendiendo a la perfección del amor de la que nos da paradigmático ejemplo.
Así pues, una vez más con la esperanza de que quede del todo claro: «Todos
los cristianos, por tanto, están llamados y obligados a tender a la santidad
y a la perfección de su propio estado de vida»[17]. Es decir, todos, en los
distintos estados y condiciones de vida, han de orientar su existencia según
el Plan de Dios evitando dar cabida a pensamientos, sentimientos, deseos o
acciones que obstaculizan ese designio divino y llevan a considerar como
permanente este mundo que pasa[18], y buscando seguir cada vez más de cerca
el Plan amoroso de Dios hasta producir los frutos del Espíritu, viviendo y
actuando según Él[19]. La santidad es el gran regalo para
el ser humano. Por los misterios de la Anunciación-Encarnación, Vida,
Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión del Verbo Encarnado, el amor de
Dios se abre de modo inefable a la humanidad y posibilita el
restablecimiento, a niveles impensados, como «hijos en el Hijo», de la
amistad con Dios. Esta santidad es pues decisiva para la felicidad del ser
humano. Es meta fundamental a la que se debe tender para alcanzar la
plenitud. No es superflua, en lo más mínimo, aunque es gratuita. Se debe
siempre a la iniciativa y al don de Dios, pero requiere de una colaboración
entusiasta y eficaz. El deber querer ser santo es algo que debe ir con
naturalidad con la vida cristiana. Todo creyente debe dejarse invadir por un
intenso ardor por aspirar a la propia santidad. No hacerlo es demencial.
Todo bautizado debe tomar conciencia de qué significa realmente ser
bautizado y valorar tan magno tesoro pensando, sintiendo y actuando como
cristiano. Es, pues, necesario que cada uno ponga el mayor interés y dedique
lo mejor de sí a responder a la gracia, cooperando con ella desde su
libertad para vivir cristianamente y así acoger el designio divino y llegar
a ser santo, para llegar a ser feliz.
Pienso que la asincronía existencial
que el secularismo ha introducido de manera flagrante en la vida de los
seres humanos de hoy es el mayor peligro de la seducción del mundo en el
aquí y ahora. La coherencia y unidad del ser humano no pueden ser juguete de
los ritmos de la vida hodierna, ya que su felicidad eterna está en juego.
Así pues, si un bautizado no encuentra en sí el suficiente entusiasmo para
entregarse con todo su ser a la hermosa tarea de hacerse ser humano pleno en
amistad con Dios, ha de preguntarse, ante todo, ¿qué mentira le tiene
embotado el corazón? ¿por qué se permite la locura de vivir en una dualidad
exis- tencial, por un lado lo que dice creer y por otro su vida diaria? La
santidad es una apasionante tarea que, cuando se la entiende como lo que en
verdad es, despierta un entusiasmo desbordante y una opción fundamental
firme por vivir a plenitud la vida cristiana, viviendo, precisamente, en
cristiano los diversos actos en que se va manifestando la existencia[20]. En el proceso de valorar la santidad
y de entusiasmarse por ella, hay una persona que ilumina toda santificación
en la Iglesia. Es María[21], Virgen y Madre, que brilla ante todos como
paradigma ejemplar de todas las virtudes[22]. Ella que es el fruto
adelantado de la reconciliación «en cierta manera reúne en sí y refleja las
más altas verdades de la fe. Al honrarla en la predicación y en el culto,
atrae a los creyentes hacia su Hijo, hacia su sacrificio y hacia el amor del
Padre»[23]. María, por su adherencia y unión con el Señor Jesús, es modelo
extraordinario de santidad, que se expresa en su fe, esperanza y amor, y
desde esa santidad, ejerciendo tiernamente la tarea de ser Madre de todos
sus «hijos en su Hijo», que le fue explicitada al pie de la Cruz[24],
coopera a la santidad de cada uno ayudando a su nacimiento, guiándolo,
educándolo en la adhesión y comunión con el Señor Jesús[25].
NOTAS
[1] Para profundizar en el llamado universal, a todos los
seres humanos, a la santidad se puede ver Armando Bandera, O.P., La vocación
cristiana en la Iglesia, RIALP, Madrid 1988, pp. 33ss.
[2] 1Pe 1,15; también ver v. 16 y Lev 11,44s.; 19,2;
20,7.26.
[3] Mt 5,48.
[4] Lumen gentium 40a.
[5] El capítulo 5 de la Constitución se llama Universal
vocación a la santidad en la Iglesia.
[6] Con independencia de las distinciones que existen en
razón del Sagrado Orden o de llamados especiales, todos los hijos de la
Iglesia están llamados a ser santos en la condición y oficio que como
miembros del Pueblo de Dios tienen.
[7] Lumen gentium 40b. Sub.n.
[8] El Código de Derecho Canónico, buena expresión del
espíritu del Concilio, dice: «Todos los fieles deben esforzarse, según su
propia condición, por llevar una vida santa, así como por incrementar la
Iglesia y promover su continua santificación» (c. 210).
[9] Ver 1Tes 4,3; Ef 1,4.
[10] Ver p. ej. Comentarios a la Constitución sobre la
Iglesia, BAC, Madrid 1966, pp. 723ss.; Antonio Royo Marín, O.P.,
Espiritualidad de los seglares, BAC, Madrid 1968, pp. 24ss.; G. Philips, La
Iglesia y su misterio, Herder, Barcelona 1968, vol. II, pp. 87ss.; Justo
Collantes, S.J., La Iglesia de la Palabra, BAC, Madrid 1972, vol. II, pp.
41ss.; también se puede ver un artículo mío: La santidad: un llamado para
todos, en Huellas de un peregrinar, Fondo Editorial (FE), Lima 1991, pp.
23ss.
[11] Ver Lumen gentium 41a.
[12] Lug. cit.
[13] «Los esposos y padres cristianos, siguiendo su
propio camino, deben apoyarse mutuamente en la gracia, con un amor fiel a lo
largo de toda su vida, y educar en la enseñanza cristiana y en los valores
evangélicos a sus hijos recibidos amorosamente de Dios» (Lumen gentium 41e).
[14] Este énfasis en que el designio divino llama a cada
uno a ser santo en sus características concretas, aunque, como se ha dicho,
es de siempre y el Vaticano II lo destaca de forma muy intensa, en la forma
en que acabo de presentarlo se inspira en San Alfonso María de Ligorio, el
gran moralista del siglo XVIII, autor de Las glorias de María.
[15] Ver 1Jn 4,16.
[16] Ver Rom 5,5.
[17] Lumen gentium 42e.
[18] Ver lug. cit.
[19] Ver Gál 5,22-26.
[20] Ver Veritatis splendor 67.
[21] Ver Puebla 333.
[22] Ver Lumen gentium 65.
[23] Lug. cit.
[24] Ver Jn 19,26.
[25] Ver Lumen gentium 63.