La adoración en espíritu y verdad: Relectura de la Espiritualidad de Sacrosanctum Concilium
Reflexión sobre la Espiritualidad de la constitución Sacrosanctum Concilium. Primera predicación cuaresmal del P. Cantalamessa 2016
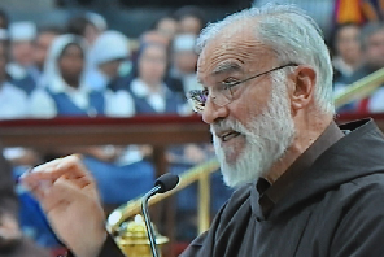
El Concilio Vaticano II: un afluente, no el río.
En estas meditaciones de cuaresma querría proseguir en las reflexiones sobre
otros grandes documentos del Vaticano II, después de haber meditado en
Adviento, sobre la Lumen Gentium. Creo entretanto que sea útil hacer una
premisa. El Vaticano II es un afluente y no el río. En su famosa obra sobre
“El desarrollo de la doctrina cristiana”, el beato cardenal Newman ha
afirmado con fuerza que detener la tradición en un punto de su curso,
incluso si fuera un concilio ecuménico, sería volver muerta una tradición y
no “una tradición viviente”. La tradición es como una música. ¿Qué sería de
una melodía si se detuviera en una nota, repitiéndola hasta el infinito?
Sucede con un disco que se arruina y sabemos que efecto produce.
San Juan XXIII quería que el concilio fuera para la Iglesia como “una nueva
Pentecostés”. En un punto al menos esta oración ha sido escuchada. Después
del concilio hubo un despertar del Espíritu Santo. Este no es más “el
desconocido” en la Trinidad. La Iglesia ha tomado una conciencia más clara
de su presencia y de su acción. En la homilía de la misa crismal del Jueves
Santo de 2012, Benedicto XVI afirmaba:
“Quien mira a la historia de la época post conciliar puede reconocer la
dinámica de la verdadera renovación, que frecuentemente ha asumido formas
inesperadas en movimientos llenos de vida y que vuelve casi tangible la
vivacidad de la santa Iglesia, la presencia y la acción eficaz del Espíritu
Santo”.
Esto no significa que podemos descuidar los textos del concilio o ir más
allá de esos; sino que significa releer el Concilio a la luz de sus mismos
frutos. Que los concilios ecuménicos puedan tener efectos no entendidos en
el momento por quienes tomaron parte, es una verdad señalada por el mismo
cardenal Newman a propósito del Vaticano I[1], pero testimoniada diversas
veces durante la historia. El concilio ecuménico de Éfeso del 431, con la
definición de María como Theotokos, Madre de Dios, se proponía afirmar la
unidad de la persona de Cristo, no de incrementar el culto a la Virgen, pero
de hecho su fruto más evidente fue justamente este último.
Si hay un campo en el cual la teología y la vida de la Iglesia católica se
ha enriquecido en estos 50 años del post-concilio, sin dudas es el relativo
al Espíritu Santo. En todas las principales denominaciones cristianas se ha
afirmado en los últimos tiempos aquella que, con una expresión cuñada por
Karl Barth, es definida “la Teología del tercer artículo”. La teología del
tercer artículo es aquella que no termina con el artículo sobre el Espíritu
Santo pero comienza con esto; que toma en cuenta el orden según el cual se
formó la fe cristiana y su credo, y no solamente su producto final. Fue de
hecho a la luz del Espíritu Santo que los apóstoles descubrieron quien era
verdaderamente Jesús y su revelación sobre el Padre.
El credo actual de la Iglesia es perfecto y nadie se sueña de cambiarlo,
pero refleja el producto final, la última etapa alcanzada por la fe, no el
camino a través el cual se llega a eso, mientras que teniendo en vista a una
renovada evangelización, es vital para nosotros conocer también el camino
hacia el cual se llega a la fe, no solo su codificación definitiva que
proclamamos de memoria en el Credo.
Bajo esta luz aparecen claramente las implicaciones de ciertas afirmaciones
del concilio, pero aparecen también algunos vacíos y lagunas que es
necesario llenar, en particular justamente a propósito del rol del Espíritu
Santo. San Juan Pablo II ya había tomado en cuenta esta necesidad, cuando en
ocasión del XVI centenario del concilio ecuménico de Constantinópolis, en
1981, escribía en su Carta Apostólica la siguiente afirmación:
“Toda la obra de renovación de la Iglesia, que el Concilio Vaticano II ha
así providencialmente propuesto e iniciado (…) no puede realizarse si no en
el Espíritu Santo, o sea con la ayuda de su luz y de su potencia” [2].
El lugar del Espíritu Santo en la liturgia
Esta premisa general se revela particularmente útil al abordar el tema de la
liturgia, la Sacrosanctum concilium. El texto nace de la necesidad,
advertida desde hace tiempo y desde diversas partes, de una renovación de
las formas y de los ritos de la liturgia católica. Desde este punto de
vista, sus frutos han sido tantos, y muy benéficos para la Iglesia. Se
advertía menos en ese momento, la necesidad de detenerse en lo que, después
de Romano Guardini, se suele llamar “el espíritu de la liturgia”[3] y que,
en el sentido que ahora explicaré, yo la llamaría más bien “la liturgia del
Espíritu” (¡Espíritu con mayúscula!).
Fieles en la intención declarada en estas nuestras meditaciones, de
valorizar algunos aspectos más espirituales e interiores de los textos
conciliares, es justamente sobre este punto que querría reflexionar. La SC
dedica a esto solamente un breve texto inicial, fruto del debate que
antecedió a la redacción final de la constitución [4]:
“Para cumplir esta obra así grande, con la cual se da a Dios una gloria
perfecta y los hombres son santificados, Cristo asocia siempre a sí la
Iglesia, su esposa muy amada, la cual invoca como a su Señor y por medio él
vuelve el culto al eterno Padre”. Justamente por esto la liturgia es
considerada como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. En
ella la santificación del hombre está simbolizada por medio de signos
sensibles y realizada de manera propia en cada uno de esos; en ella el culto
público integral está ejercitado por el cuerpo místico de Jesucristo, o sea
por la cabeza y sus miembros. Por lo tanto cada celebración litúrgica, en
cuanto obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción
sagrada por excelencia, y ninguna otra acción de la Iglesia se iguala en
eficacia y con el mismo título y mismo grado” [5].
Es en los sujetos, o en los ‘actores’, de la liturgia que hoy estamos en
grado de notar una laguna en esta descripción. Los protagonistas aquí
puestos en luz son dos: Cristo y la Iglesia. Falta una mención al lugar del
Espíritu Santo. También en el resto de la constitución, el Espíritu Santo no
es nunca objeto de una mención directa, solamente nominado aquí y allí, y
siempre ‘oblicuamente’.
El Apocalipsis nos indica el orden y el número completo de los actores
litúrgicos cuando resume el culto cristiano en la frase: “ ¡El Espíritu y la
Esposa dicen (a Cristo Señor), Ven!”. (Ap 22,17). Pero Jesús ya había
expresado de manera perfecta la naturaleza y la novedad del culto de la
Nueva Alianza en el diálogo con la Samaritana: “Viene la hora -y es esta- en
la cual los verdaderos adoradores adorarán el Padre en Espíritu y Verdad”
(Gv 4, 23).
La expresión “Espíritu y Verdad”, a la luz del vocabulario de Juan, puede
significar solamente dos cosas: o “el Espíritu de verdad”, o sea el Espíritu
Santo (Gv 14,17; 16,13), o el Espíritu de Cristo que es la verdad (Gv 14,6).
Una cosa es cierta: esa no tiene nada que ver con la explicación subjetiva,
que le gusta a los idealistas y a los románticos, según los cuales el
“espíritu y verdad”, indicaría la interioridad escondida del hombre, en
oposición a cada culto externo y visible. No se trata solamente del paso de
lo exterior al interior, sino del paso de lo humano a lo divino.
Si la liturgia cristiana “es el ejercicio de la función sacerdotal de
Jesucristo”, el camino mejor para descubrir su naturaleza es ver como Jesús
ejercitó su función sacerdotal en su vida y en la muerte. La tarea del
sacerdote es ofrecer “oración y sacrificios” a Dios (cf. Ebr 5,1; 8,3).
Ahora sabemos que era el Espíritu Santo que ponía en el corazón del Verbo
hecho carne el grito ‘Abba’ que encierra cada oración. Lucas lo indica
explícitamente cuando escribe: “En aquella misma hora Jesús exultó de
alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy alabanza oh Padre, Señor del
cielo y de la tierra…”(cf. Lc 10, 21).
La misma ofrenda de su cuerpo en sacrificio sobre la cruz, fue, según la
Carta a los Hebreos, “en un Espíritu eterno” (Ebr 9,14), o sea por un
impulso del Espíritu Santo.
San Basilio tiene un texto iluminador:
“El camino del conocimiento de Dios procede del único Espíritu, a través el
único Hijo, hasta el único Padre; inversamente la bondad natural, la
santificación según la naturaleza, la dignidad real se difunden desde el
Padre, por medio del Unigénito, hasta el Espíritu” [6].
En otras palabras, el orden de la creación, o de la salida de las criaturas
de Dios, parte desde el Padre, pasa a través del Hijo y llega a nosotros en
el Espíritu Santo. El orden del conocimiento o de nuestro regreso a Dios,
del cual la liturgia es la expresión más alta, sigue el camino inverso:
parte desde el Espíritu, pasa a través del Hijo y termina en el Padre. Esta
visión descendiente y ascendiente de la misión del Espíritu Santo está
presente también en el mundo latino. El beato Isaac della Stella (siglo XII)
la expresa en términos muy cercanos a los de Basilio.
“Así como las cosas divinas bajan hacia nosotros desde el Padre por medio
del Hijo y en el Espíritu Santo, así las cosas humanas ascienden al Padre a
través del Hijo, en el Espíritu Santo” [7].
No se trata por así decir, de apostar por una u otra de las tres personas de
la Trinidad, sino de salvaguardar el dinamismo trinitario de la liturgia. El
silencio sobre el Espíritu Santo atenúa inevitablemente el carácter
trinitario de la liturgia. Por esto me parece oportuno la llamada de
atención que san Juan Pablo II hacía en la Novo millennio ineunte:
“Realizada en nosotros por el Espíritu Santo, nos abre, por Cristo y en
Cristo, a la contemplación del rostro del Padre. Aprender esta lógica
trinitaria de la oración cristiana, viviéndola plenamente ante todo en la
liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial,17 pero también de la
experiencia personal, es el secreto de un cristianismo realmente vital, que
no tiene motivos para temer el futuro, porque vuelve continuamente a las
fuentes y se regenera en ellas” [8].
La adoración “en el Espíritu”
Tratemos de tomar, a partir de estas premisas, alguna indicación práctica
para nuestra forma de vivir la liturgia y hacer que se lleve a cabo una de
sus tareas primarias que es la santificación de las almas. El Espíritu no
autoriza inventar nuevas y arbitrarias formas de liturgia o modificar por
propia iniciativa las existentes (tarea que corresponde a la jerarquía). Él
es el único que renueva y da la vida a todas las expresiones de la liturgia.
En otras palabras, el Espíritu no hace cosas nuevas, ¡hace nuevas las cosas!
El dicho de Jesús repetido por Pablo: “Es el Espíritu que da la vida” (Jn 6,
63; 2 Cor 3, 6) se aplica en primer lugar a la liturgia.
El apóstol exhortaba a sus fieles a rezar “en el Espíritu” (Ef. 6,18; cf.
también Judas 20). ¿Qué significa rezar en el Espíritu? Significa permitir a
Jesús continuar ejercitando el propio oficio sacerdotal en su cuerpo que es
la Iglesia. La oración cristiana se convierte en prolongación en el cuerpo
de la oración de la cabeza. Es conocida la afirmación de san Agustín:
“El Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios es quien que reza por nosotros,
que reza en nosotros y que es rezado por nosotros. Reza por nosotros como
nuestro sacerdote, reza en nosotros como nuestra cabeza, es rezado por
nosotros como nuestro Dios. Reconocemos por tanto en él nuestra voz, y en
nosotros su voz” [9].
Es esta luz, la liturgia nos aparece como el “opus Dei”, la “obra de Dios”,
no solo porque tiene Dios por objeto, sino también porque tiene a Dios como
sujeto; Dios no solo està rezado por nosotros, sino que reza en nosotros. El
mismo grito ¡Abbà! que el Espíritu, viniendo a nosotros, dirige al Padre
(Gal 4, 6; Rom 8, 15) demuestra que quien reza en nosotros, a través del
Espíritu, es Jesús, el Hijo único de Dios. Por sí mismo, de hecho, el
Espíritu Santo no podría dirigirse a Dios, llamándolo Abbà, Padre, porque él
no es engendrado, sino que solamente “procede” del Padre. Si lo puede hacer,
es porque es el Espíritu de Cristo quien continúan en nosotros su oración
filial.
Es sobre todo cuando la oración se hace fatiga y lucha que se descubre toda
la importancia del Espíritu Santo para nuestra vida de oración. El Espíritu
se convierte, entonces, en la fuerza de nuestra oración “débil” (Rom 8, 26),
en la luz de nuestra oración apagada; en una palabra, el alma de nuestra
oración. Realmente, él “riega lo que está seco”, como decimos en la
secuencia en su honor.
Todo esto sucede por la fe. Basta que yo diga o piense: “Padre, tú me has
donado el Espíritu de Jesús; formando, por eso, “un solo Espíritu”, con
Jesús, yo recito este salmo, celebro esta santa misa, o estoy simplemente en
silencio, aquí en tu presencia. Quiero darte esa gloria y esa alegría que te
daría Jesús, si fuera él quien te rezara todavía desde la tierra”.
El Espíritu Santo vivifica de forma particular la oración de adoración que
es el corazón de toda oración litúrgica. Su peculiaridad deriva del hecho
que es el único sentimiento que podemos nutrir solo y exclusivamente hacia
las personas divinas. Es lo que distingue el culto de latría, del de dulía
reservado a los santos y de hiperdulía reservado a la Santa Virgen. Nosotros
veneramos a la Virgen, no la adoramos, contrariamente a lo que algunos
piensan de los católicos.
La adoración cristiana es también la trinitaria. Lo es en su desarrollarse,
porque es adoración dirigida “al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu
Santo” y lo es en su término, porque es adoración hecha, juntos “al Padre y
al Hijo y al Espíritu Santo”.
En la espiritualidad occidental, quien ha desarrollado más a fondo el tema
de la adoración ha sido el cardenal Pierre de Bérulle (1575-1629). Para él,
Cristo es el perfecto adorador del Padre, a quien es necesario unirse para
adorar a Dios con una adoración de valor infinito[10]. Escribe:
“De toda la eternidad, había un Dios infinitamente adorable, pero no había
aún un adorador infinito; […] Tu eres ahora, oh Jesús, este adorador, este
hombre, este servidor infinito por potencia, cualidad y dignidad, para
satisfacer plenamente este deber y hacer este homenaje divino” [11].
Si hay una laguna en esta visión que también ha dado a la Iglesia frutos
bellísimo y ha plasmado la espiritualidad francesa por varios siglos, esta
es la misma que hemos destacado en la constitución del Vaticano II: la
insuficiente atención acordada al rol del Espíritu Santo. Del Verbo
encarnado, el discurso de Bérulle pasa a la “corte real” que lo sigue y lo
acompaña: la Santa Virgen, Juan Bautista, los apóstoles, los santos; falta
el reconocimiento del rol esencial del Espíritu Santo.
En cada movimiento de regreso a Dios, nos ha recordado san Basilio, todo
parte del Espíritu, pasa a través del Hijo y termina en el Padre. Por tanto,
no basta con recordar de vez en cuando que también existe el Espíritu Santo;
es necesario reconocer su papel de eslabón esencial, tanto en el camino de
salida de las criaturas de Dios como en el de regreso de las criaturas a
Dios. El abismo existente entre nosotros y el Jesús de la historia está
colmado por el Espíritu Santo. Sin él, todo en la liturgia no es más que la
memoria; con él, todo es también presencia.
En el libro del Éxodo, leemos que, en el Sinaí, Dios indicó a Moisés una
cavidad en la roca, oculto dentro de ella habría podido contemplar su gloria
sin morir (cf. Ex 33, 21). Al comentar este pasaje, el mismo san Basilio
escribe:
“¿Cuál es hoy, para nosotros los cristianos, esa cavidad, ese lugar en el
que podemos refugiarnos para contemplar y adorar a Dios? ¡Es el Espíritu
Santo! ¿De quien lo sabemos? Por el mismo Jesús que dijo: ¡Los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en Espíritu y verdad!” [12].
¡Qué perspectivas, qué belleza, qué poder, qué atracción confiere todo esto
al ideal de adoración cristiano! ¿Quién no siente la necesidad de ocultarse
de vez en cuando, en el vórtice giratorio del mundo, en aquella cavidad
espiritual para contemplar a Dios y adorarlo como Moisés?
La oración de intercesión
Junto a la adoración, un componente esencial de la oración litúrgica es la
intercesión. En toda su oración, la Iglesia no hace más que interceder: por
ella y por el mundo, por los justos y por los pecadores, por los vivos y por
los muertos. También esta es una oración que el Espíritu Santo quiere animar
y confirmar. De él, san Pablo escribe:
“El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la
intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por
los santos” (Rm 8, 26-27).
El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a interceder, a su
vez, por los demás. Hacer una oración de intercesión significa unirse, en la
fe, a Cristo resucitado que vive en un constante estado de intercesión por
el mundo (cf. Rm 8, 34; Hb 7, 25; 1 Jn 2, 1). En la gran oración con la que
concluyó su vida terrena, Jesús nos ofrece el ejemplo más sublime de
intercesión:
“Ruego por ellos, por los que me has dado. […] Guárdalos en tu nombre. No te
ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno.
Santifícalos en la verdad. […] No ruego sólo por éstos, sino también por los
que han de creer en mí…”(cf. Jn 17, 9 ss).
Del Siervo sufriente se dice, en Isaías, que Dios le premia con las
multitudes “porque cargó con los pecados de muchos e intercedió por los
transgresores” (Is 53, 12): Esta profecía ha encontrado su perfecto
cumplimiento en Jesús, que, en la cruz, intercede por sus crucifixores (cf.
Lc 23, 34).
La eficacia de la oración de intercesión no depende de “multiplicar las
palabras” (cf. Mt 6, 7), sino del grado de unión que se puede lograr con las
disposiciones filiales de Cristo. Más que palabras de intercesión, se debe,
en todo caso, multiplicar los intercesores, es decir, invocar la ayuda de
María y de los santos. En la fiesta de Todos los Santos, la Iglesia pide a
Dios ser escuchada “por la abundancia de los intercesores” (“multiplicatis
intercessoribus”).
Se multiplican los intercesores también cuando oramos los unos por los
otros. San Ambrosio dice:
“Si sólo ruegas por ti, también tú serás el único que suplica por ti. Y, si
todos ruegan solamente por sí mismos, la gracia que obtendrá el pecador
será, sin duda, menor que la que obtendría del conjunto de los que
interceden si éstos fueran muchos. Pero, si todos ruegan por todos, habrá
que decir también que todos ruegan por ti, porque incluido entre todos
aquellos ” [13].
La oración de intercesión es tan agradable a Dios, porque es la más libre de
egoísmo, refleja más de cerca la gratuidad divina y concuerda con la
voluntad de Dios, que quiere que “todos los hombres se salven” (cf. 1 Tim 2,
4). Dios es como un padre compasivo que tiene el deber de castigar, pero que
busca todas las excusas posibles para no tener que hacerlo y es feliz, en su
corazón, cuando los hermanos del culpable lo retienen de hacerlo.
Si faltan estos brazos fraternales extendidos hacia él, se queja en la
Escritura: “Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien
se interpusiese” (Is 59, 16). Ezequiel nos transmite este lamento de Dios:
“Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la
brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y
no lo hallé” (Ez 22, 30).
La palabra de Dios resalta el extraordinario poder que tiene junto a Dios,
por su misma disposición, la oración de quienes ha puesto a la guía de su
pueblo. Se dice en un salmo que Dios había decidido exterminar a su pueblo
debido al ternero de oro, “si Moises no hubiera estado en la brecha, delante
de Él para desviar su cólera”. (cf Sal 106, 23).
A los pastores y a las guías espirituales yo oso decir: cuando en la oración
escuchan que Dios está airado con el pueblo que les ha sido confiado, ¡no se
alineen en seguida con Dios, sino con el pueblo! Así hizo Moisés, hasta
protestar de querer ser expulsado él mismo, con ellos, del libro de la vida.
(cf Es 32, 32), y la Biblia hace entender que esto era exactamente lo que
Dios deseaba, porque Èl “abandonó el propósito de castigar a su pueblo”.
Cuando se está delante del pueblo, entonces tenemos que dar razón, con toda
la fuerza, a Dios. Peró Moisés cuando poco después se encontró delante del
pueblo, entonces se encendió su ira: rompió el ternero de oro, desparramó el
polvo en el agua y le hizo tragar el agua a la gente (cf Es 32, 19 ss).
Solamente quien defendió al pueblo delante de Dios y llevó el peso de su
pecado, tiene el derecho -y tendrá el coraje- después, de gritar contra eso,
en defensa de Dios, como hizo Moisés.
Terminamos proclamando juntos el texto que refleja mejor el lugar del
Espíritu Santo y la orientación trinitaria de la liturgia, o sea la
dosología final del canon romano: “Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti
Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, cada honor y cada
gloria por los siglos de los siglos, Amén”.
Notas
[1] Cf. I. Ker, Newman, the Councils, and Vatican
II, in “Communio”. International Catholic Review, 2001, pp. 708-728.
[2] Juan Pablo II, Carta apostolica A Concilio
Constantinopolitano I, 25 marzo 1981, in AAS 73 (1981) 515-527.
[3] R.Guardini, Vom Geist del Liturgie, 23 ed.,
Grünewald 2013; J. Ratzinger, Der Geist del Liturgie, Herder, Freiburg,
i.b., 2000.
[4] Storia del Concilio Vaticano II, a cura di G.
Alberigo, Bologna 1999, III, p 245 s.
[5] SC, 7.
[6] S. Basilio di Cesarea, De Spiritu Sancto
XVIII, 47 (PG 32 , 153).
[7] B. Isacco della Stella, De anima (PL 194,
1888).
[8] NMI, 32.
[9] Augustin, Enarrationes in Psalmos 85, 1: CCL
39, p. 1176.
[10] M. Dupuy, Bérulle, une spiritualité de
l’adoration, Paris 1964.
[10] M. Dupuy, Bérulle, une spiritualité de
l’adoration, Paris 1964. .
[11] P. de Bérulle, Discours de l’Etat et des
grandeurs de Jésus (1623), ed. Paris 1986, Discours II, 12.
[12] S. Basilio, De Spiritu Sancto, XXVI,62 (PG
32, 181 s.).
[13] Ambrosio, De Cain et Abel, I, 39 (CSEL 32,
p. 372).
