El Verdadero Cambio: Subir Bajando (Abelardo de Armas)
Discurso de Clausura de la XXIII Reunión de Amigos de la Ciudad Católica Octubre 1984

[...] ¿Cuál es el verdadero cambio?
Creo que si tuviéramos que sintetizar lo más brevemente posible todo lo que
se ha dicho en las distintas potencias y foros de este encuentro, lo
conseguiríamos con esta frase de la emotiva y preciosa conferencia que
pronunció esta mañana don Francisco J. Fernández de la Cigoña: «Se quiere
cambiar a España (al Perú/su propio país - al mundo entero - actualizando este descurso)
separándolo/a de Cristo». El cambio en el derecho, cambio en la familia,
cambio en los medios de comunicación social, cambio en la empresa, cambió en
las diversiones, cambio en la juventud, cambio en la enseñanza... todos los
cambios han tenido una nota común: el abandono de lo trascendente, la
separación de Cristo: Se quiere cambiar España (al Perú/su propio país
- al mundo entero) separándonos, por tanto, a
cada uno de nosotros de Cristo. Porque España (Perú/su propio país - el mundo entero) soy
yo (no en el término absolutista de Luis XIV) la única parcela de España que
puedo renovar soy yo, es mi propio corazón. Por tanto, el cambio de que
vamos a hablar aquí es del mío, personal, del único que ante Dios tengo que
responder, y, consecuentemente, todo lo que a mi alrededor .me concierne con
respecto a mi transformación personal.
¿Cuál es ese cambio? Si lo que se pretende es separar a España (Perú/su
propio país - el
mundo entero) de Cristo, cambiar a España (Perú/su propio país - el mundo
entero)separándola de Cristo, lo único que yo puedo hacer es unirme cada vez
más a Cristo; identificarme cada vez más con Cristo, transformarme más en
Cristo, porque nos acaba de decir Juan Pablo II: «personas transformadas
colaboran eficazmente a la transformación de la sociedad» (vid. cita). Esta
es la única transformación que tenemos que iniciar al finalizar este
encuentro: transformarnos en Cristo. ¿Cómo puedo yo transformarme en Cristo?
También nos decía Juan Pablo II: «Se nos ha dado una pedagoga: la Virgen
María» (id.). Ella es quien tiene que cristificarme. Ella es quien puede
hacer lo que yo soy incapaz de realizar.
Pero yo pregunto a todos y cada uno de los que estamos aquí (porque somos
responsables ante Dios, ante la. historia, ante la patria, ante nuestras
conciencias, de esta transformación imperiosa y urgente en estos momentos):
Realmente, ¿estoy dispuesto a cambiar? ¿Tengo mi corazón abierto al cambio,
a este cambio de transformarme en Jesús? ¿Reconozco ciertamente con San Juan
de la Cruz que esta vida, si no es para imitarle a El, no es buena? ¿Acepto
que según el principio y fundamento de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio, el hombre es creado para alabar; hacer reverencia, y servir a Dios
nuestro Señor? Por tanto, si yo quiero imitar a Jesús, ¿entiendo que todas
las otras cosas (la estructura social en la que .me desenvuelvo, la familia
a la que pertenezco, el seno de la empresa o el centro de trabajo o de
estudio, donde estoy, la diversión, la sociedad entera) son para mi como
criaturas en tanto en cuanto me ayudan a la consecución de mi transformación
en Cristo? ¿Vivo yo así? ¿Vivimos así? ¿Es Jesús el todo de nuestra vida? A
ver si a fuerza de tanto estudiar la estructura a nuestro alrededor, el
secularismo que nos envuelve, etc., sin darnos cuenta ese laicismo se está
metiendo en nuestras vidas. ¿No sucederá que nosotros tenemos, por nuestra
parte, mentalidad cristiana, y al mismo tiempo vivimos una vida pagana?
¿Dónde está la raíz de la situación que contemplamos a nuestro alrededor?
¿No está en mi propio corazón? Juan Pablo II nos ha dicho «no caigáis en el
error de pensar que se puede cambiar la sociedad cambiando sólo las
estructuras externas o buscando en primer lugar la satisfacción de las
necesidades materiales». Hay que empezar por cambiarse a sí mismo,
convirtiendo en verdad nuestros corazones al. Dios vivo, .renovándose
moralmente, destruyendo las raíces del pecado y del egoísmo en nuestros
corazones». Es una reforma personal la que se necesita. Las estructuras no
son moralmente distintas de las personas que las integran. Si no cambio yo,
no cambiará la estructura Y. aquí comienzan las dificultades.

Lo lógico es que a las ideas sigan los actos, pero lo sicológico es que los
actos influyen en las ideas, y que cuando una persona no actúa como piensa,
acaba pensando corno actúa. Los que estamos aquí (me dirijo a un público
que, por lo que he observado en distintas ocasiones, tiene verdaderos deseos
de ser de Dios, de trabajar por El), pienso que queremos ser santos, pero,
¿dónde se ha detenido nuestra marcha hacia la santidad? ¿Qué es lo que
entorpece nuestro camino hacia Cristo? ¿No radicará en que, por una parte
tenemos unas ideas evangélicas, cristianas, y, por otra, sin embargo, no
vivimos conforme a esas ideas y entonces (como cuando el hombre no actúa
como piensa, termina pensando como actúa) nos paralizamos?
Yo me dedico a la educación de la juventud. Y observo muchas veces este
fenómeno: Un muchacho tiene la idea clara de las ventajas de la castidad,
pero no la vive; acabará por pensar como actúa, y creyendo que la castidad
es imposible. Otro ve que tiene que estudiar, pero no es capaz de clavar los
codos. Terminará justificándose ante el problema: pavoroso del paro, los
condicionamientos sociales, etc... Y hoy a los católicos nos puede ocurrir
lo mismo: pensamos en cristiano, pero, actuamos en pagano. Muy influidos por
el ambiente, que nos rodea (quizá vemos demasiada televisión o leemos mucho
el periódico), por los medios’ de comunicación social, corremos el peligro
de vivir paganizados y paralizarnos en nuestra acción cristiana.
¿Qué hacer? Yo les voy a exponer a ustedes mi experiencia. Llevo treinta y
tres años dedicados absolutamente a Dios en el campo de la juventud, la
estructura más necesitada en la sociedad actual a escala de toda la tierra.
La Misión de París hace veinticinco años dijo que la clase más necesitada en
el mundo era la clase obrera, porque se le había escapado a la Iglesia.
Después de veinticinco años han reconocido que la clase más necesitada es la
juventud, que -como se nos ha dicho en un foro-, en estos días ha llegado a
un nivel tercermundista en aspectos culturales, humanos, morales. Esa
juventud del sexo, de la droga y del rock que cada vez que se apande en
mayor número, en una explosión demográfica verdaderamente imparable. Trabajo
entre jóvenes, y entendí desde el primer momento que para llegar a esa
juventud tenía que ser santo. Durante años he ido aspirando a la santidad,
pero a medida que han ido pasando, me sentía como más lejos de aquella
santidad proyectada y deseada en mí inicialmente. En la medida que yo me iba
acercando a Dios y El acercándose a mí con mucha más fuerza y vigor que yo a
El, iba ocurriendo como cuando una luz se va acercando a ti: ves más manchas
en el traje. Cuanto más tiempo ha pasado, más indeseable me he sentido, más
incapaz, más pobre, y entonces cundía en mí el .desaliento. Yo seguía
aspirando a la santidad, pero lo que no aceptaba, era la humillación de
verme cada vez más limitado. Salía de mí un lamento a lo San Pablo contra el
«aguijón de la carne. Me he quejado, y por tres veces se me ha dicho: Mi
gracia te basta». Pero yo no quería admitir que la santidad es un camino de
imitación de Cristo desnudo, que me exigía quedarme estrictamente
crucificado, sin nada. Quería tener algo en las manos, quería trabajar por
Cristo, quería ver los triunfos apostólicos, quería ver mis propios éxitos,
mis propias virtudes, mi superación cada día, y cada día masticaba mi
tragedia. Un día comprendí que cuando la voluntad de Dios viene de lo alto y
tú opones tu voluntad frente a la de Dios, te fabricas una cruz de
contradicción; pero que cuando pones los brazos extendidos, y a esa voluntad
vertical extiendes tu voluntad horizontal y dices «hágase» como la Santísima
Virgen, entonces esa unión de voluntades da paz al alma y ya no eres tú
quien actúa. Es a Él a quien obedeces, a quien te entregas.
Tardé en comprenderlo.
Lo entendí al calor de la oración, en un convento de Carmelitas Descalzas.
Había acudido allí en una mañana frigidísima del mes de febrero, el día de
mi cumpleaños, y mientras aquellas mujeres, en Duruelo (aquel rincón
apartado que vio la Reforma Carmelitana masculina, de manos de Santa Teresa
y San. Juan de la Cruz), en medio dé un frío inmenso me dedicaban una
canción (porque sabían que era mi aniversario), en la acción de gracias de
la Misa comencé a pensar: «Hoy hace tantos años que nací. ¿Por qué nací yo?
¿Qué mérito tuve para existir? Él me amó primero. Me amó cuando yo no
existía. Me sacó de la nada en un acto gratuito. Enseguida de nacer tuve una
madre que me acunó a su pecho, que me amamantó, que me dio todo lo que
necesitaba para vivir. ¿Quién había creado a esa madre? ¡Dios que me amaba!
Y luego me dio enseguida el bautismo, y Él (que me eligió) ha ido siempre
.por delante sin ningún mérito mío, sin nada en mis manos porque yo no
existía, no tenía nada porque acababa de nacer, no tenía ni uso de razón
para recibir el bautismo. ¿Qué tenía yo en mis manos más qué pecado y
maldad, cuando me convirtió el Señor? «Entonces pedí: « ¡Oh Señor!, cuando
se efectúe mi segundo nacimiento, cuando llegue el momento de entrar en la
eternidad quiero entrar también con las manos vacías. Quiero ser una pura
alabanza de tu gloria, quiero no quitarte nada de ella, quiero cambiar mi
concepto de santidad. Yo quería presentarte mis manos llenas de almas,
cosas, trabajos por Ti. Quiero reducirme a la nada».
¡No sabía lo que pedía!
Yo tenía una enfermedad: artrosis degenerativa progresiva. Al poco tiempo
empezó aquella artrosis a manifestarse con más fuerza, hasta que un día me
encontré con que yo (que pensaba que para exigir a los jóvenes tenía que ir
por delante de ellos en el área fundamental que utilizo: las marchas y los
campamentos en verano, llevando a los chicos a la sierra, subiéndoles a las
cumbres, hablándoles allí de horizontes grandes) con un gran esfuerzo fui
con ellos a la montaña, pero ellos subieron a las cumbres, y yo tuve que
quedarme abajo en el valle. Solo, en silencio, me sublevaba ante aquello.
¡Dios había aceptado mi ofrecimiento! Mis manos estaban vacías, pero miraba
las aguas y veía que por delante de mí bajaban cantando. Pensé: «estas aguas
no suben, bajan y van a vivificar el valle. Ahora son cantarinas,
cristalinas, puras, transparentes. Cuando lleguen al valle se mancharán con
la suciedad, ‘perderán’ su belleza, pero seguirán siendo vivificantes». Al
mismo tiempo veía a los pájaros y sentía las voces dé mis muchachos desde
las cumbres, cantando himnos que llegaban a mí. Veía las nubes y el cielo y
yo quería otra vez aspirar a subir, ¡subir siempre más alto! Miraba la
hierba, y, como San Francisco de Asís, la veía casta y humilde, se dejaba
pisar y alfombraba mis pies. Y miraba las flores y las veía doblegar sus
corolas, sus pétalos, sus cálices, al impulso del huracán y ponerse pegadas
a la tierra, y cuando iba cesando el viento volvían a erguirse y me daba
cuenta que eran más fuertes las flores en su ternura que el huracán, y veía
que precisamente con aquel huracán las flores habían extendido su polen muy
lejos y que un día, cuando viniese el invierno y cayesen las hojas, cuando
muriesen aquellas flores, las sucederían otras a millares, multiplicadas por
millones. Entendí que «si el grano de trigo no se pudre y muere, no da
fruto» y que el único cambio necesario en nuestro corazón es abrazarse a
Cristo desnudo, a Cristo crucificado, y dejarle hacer en nosotros de nuevo
la redención. Todo estaba hecho ya en el mundo a partir de la Encarnación.
Mi única misión sería la de dejarme poseer totalmente por Él, dejarle hacer
en mi vida. Aspirar a la santidad aceptando.

Fui a un campamento en Gredos. Hice un esfuerzo grandísimo para llegar hasta
el Circo de Gredos, a dos mil metros de altura. Quise subir como había ido
otras veces, cargado con un macuto, con toda la dotación, con la comida para
varios días. Quise coger leña en el camino... Me quitaron todo. Me dejaron
sin carga, porque si no, no hubiera podido llegar hasta allí. Iba pensando
por el camino: «Señor, me estás concediendo lo que te pedí; voy a llegar a
la Laguna Grande con tu fuerza, pero llego con las manos vacías, llego sin
macuto, sin carga, sin nada». Ellos llegan a costa de un gran esfuerzo, con
una gran carga, pero gracias a esa carga que llevan pueden subsistir. Yo,
sin embargo, subsistiré por el esfuerzo de ellos, que llevan las tiendas de
campaña, la alimentación, todo. Yo estaba en el último lugar, pero me sentía
más cercano a Jesús.
Al día siguiente se iniciaron las marchas, que durarían tres ó cuatro días.
Uno de aquellos amaneció el Circo de Gredos con unas nieblas inmensas que
retrasaron la salida. Por fin fueron levantando un poco las nubes y los
chicos se fueron a las cumbres. Yo me quedé en el sitio del campamento, y en
uno de los momentos en que miré a las cumbres vi un grupo de mis muchachos
que iban por unas peñas camino de un abismo. Ellos, desde arriba, no se
daban cuenta: por encima de las crestas tenían las nieblas y hacia arriba no
veían. Iban buscando un camino para descender a la Laguna, por unos
precipicios. Entonces, con toda la fuerza de mis pulmones, empecé a
gritarles hasta que ellos se dieron cuenta. Al escucharme creyeron que
bromeaba, hasta que les grité: «¡Subid un poquito! ¡No bajéis! ¡Os
despeñaréis». Subieron un poco más a la derecha, Luego descendieron.
Entonces me di cuenta de que un alma, haciéndose pequeña, bajando, puede
subir y hacer subir a otros.
Hay, aquí en el auditorio un buen número de muchachos a los cuales les
repito esta espiritualidad de subir bajando, que hemos plasmado en una de
nuestras canciones de montaña:
«Montañero, montañero que vienes a Gredos buscando las cumbres de un gran
ideal.
Mira al cielo y en la noche cuajada de estrellas las luces de ellas de Dios
te hablarán.
No te canses, no te canses de ver en la altura modelo y figura, tu meta
alcanzar.
Pero piensa que bajando se suben las cumbres más altas que existen que son
de humildad».
Esto es lo que nos cuesta, entrar por caminos de humildad. Pero la única
manera que tiene Dios de hacer un cambio en la sociedad es encontrar almas
que se empequeñezcan.
Las dos fiestas más grandes, a mi: juicio, de la Virgen y de Jesús son la
Asunción de María al Cielo, y la Ascensión del Señor. Cristo muere y
resucita, asciende al Cielo, y colocado a. la derecha del Padre, presenta
sus cicatrices gloriosas, porque «siendo de condición divina, no retuvo
ávidamente ser igual a Dios... se humilló a sí mismo, y se hizo obediente
hasta la muerte y muerte de Cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dio un
nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda
rodilla, en los cielos, en la tierra, y en los infiernos, y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre», y a María,
porque se hizo pequeña —«me llamarán Bienaventurada todas las generaciones.
Porque el Señor ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava»— fue
también asunta al Cielo: ¡Subir bajando! Y nosotros nos detenemos en el
camino de la santidad porque cuando nos lanzamos hacia ella (y a todos los
que estamos aquí Dios nos quiere santos) nos encontramos con la humillación,
y, sin embargo no hay otro camino para llegar a la cruz. «La cruz tres
brazos tiene (dice San Juan de Ávila): desprecios, tormentos y humillación;
los tres amables y deseables, pero muchos no los quieren todos, otros sólo
alguno, pero el que ama verdaderamente, por juntarse con el amado, todos los
tres brazos quiere: los desprecios, los tormentos y la humillación». Si
nosotros realmente queremos esos desprecios para seguir .a Cristo
despreciado, esos tormentos para seguir a Cristo atormentado y esa
humillación para seguir a Cristo humillado, entonces tenemos que aceptar
todo cuando nos ocurra, y esta cruz nos vendrá a nosotros con mucha más
fuerza e intensidad que a las personas que nos rodean, y para nosotros la
mayor cruz de nuestra vida ha de ser que siendo Dios tan poco amado, no
sintamos que el Amor no es amado, porque influidos por esta sociedad
secularizada, hemos dejado de hacer oración, no nos ponemos ante el
Sagrario.
Mis queridos amigos. En esta casa donde hemos realizado el Encuentro hay
tres Sagrarios, y esos tres Sagrarios ha estado abandonados la mayor parte
del tiempo que hemos estado aquí. Por supuesto que hemos estado participando
en discusiones importantísimas, pero es que lo fundamental que tenemos que
meternos en el alma, como Francisco de Asís, es que el Amor no es amado.
Después de todo un día de oración, en un viernes, Francisco de Asís, a las
tres de la tarde sale por las campiñas italianas gritando: « ¡El Amor no es
amado!». Un campesino que se lo encontró le dijo: «Pero, ¿adónde vas
Francisco?, ¿qué voces son esas?, ¿qué pasa?» Francisco respondió: «Mi Señor
está clavado en la cruz, ¿y quieres que no grite? Mi Señor está clavado en
la cruz. Yo quisiera tener todos los océanos del mundo en mi corazón para
transformarlos, gota a gota, en lágrimas, y llorar. Quisiera, como un
águila, remontarme por encima de todas las cordilleras y pasar a todos los
continentes y gritar a los hombres: ¡el Amor no es amado!, ¡el Amor no es
amado!».
¿Cómo van a amarse los hombres entre sí si no aman al Amor? ¿No nos duele a
nosotros constatar que cuando el hombre no ama al Amor, la gran tragedia que
tiene es que no percibe el amor que Dios le tiene? Los hombres, hoy, podemos
fabricarnos un mundo sin Dios, pero cuando el hombre crea estructuras sin
Dios, esas estructuras se volverán contra el hombre mismo. Y hoy hay una
tragedia a nuestro alrededor, porque el hombre y el mundo están alejados de
El, fuera de Cristo. ¿Cómo no nos. damos cuenta de lo que se sufre hoy a
nuestro alrededor? Cuando no amamos, hemos perdido lo fundamental: ¡Dios me
ama, me quiere a mí, inmensamente! ¿Cómo no sentimos esta tragedia de que el
Amor no es amado? Esta es la gran represión que padece el mundo de hoy. No
la sexual, ni la estructural, ni la generacional, ni la económica del pobre
por el rico. La gran .represión es la represión de lo divino: que el corazón
del hombre está creado, según San Agustín, para Dios y no descansará hasta
llenarse de El, y, sin embargo, hemos arrancado a Dios de nosotros. No nos
extrañe que se llenen las clínicas siquiátricas al abandonarse los
confesionarios ¿Dónde puede ir una ciudad sin Dios, si no es al siquiatra o
al manicomio? ¿No han aumentado las depresiones? ¿No están aumentando las
enfermedades psíquicas, las ideas fijas, las noches sin dormir, los terrores
nocturnos? Los medicamentos que más se venden, ¿no son los fármacos
antidepresivos y estimulantes?
Es este mundo que está a nuestro alrededor (un «tercer mundo» espiritual) el
que hay que salvar. Lo que ocurre es que nos cuesta mucho trabajo ir a él,
porque si hiciéramos obras de misericordia materiales a los necesitados (por
ejemplo, saciar su hambre), es muy posible que admitan y te agradezcan lo
que hacemos, pero cuando vamos a un autosuficiente, a uno de esos que creen
que lo tienen todo (lo tienen todo menos a Dios, que es lo único que importa
tener) y nos recibe escéptico, con una sonrisa burlona y satisfecha de sí, e
incluso nos insultan, entonces, como cae sobre nosotros el tormento, el
desprecio y la humillación, abandonamos la empresa de dar la cara por
Jesucristo. Sin embargo, si siguiéramos insistiendo audazmente, con cariño,
con constancia, sin mirar que se ríen de nosotros, haría Dios para nosotros
la Redención, porque Jesucristo (dice San Agustín) no miraba que moría a
manos de sus enemigos, sino que El moría por los que le mataban». Mirando
nada más a transformar los enemigos en amigos.
¡Qué importante es esto, mis queridos amigos! Nos hemos detenido en nuestro
avance hacia la santidad porque creo que hemos invertido nuestro concepto de
la santidad, complicándolo acaso. A mí se me había presentado la santidad en
la estructura del mundo como una pirámide. En la base estarían todos los
hombres, los pueblos, las culturas. Según vamos acercándonos hacia la
cúspide, aparecerían las almas que se van remontando hacia Dios. La columna
vertebral de estas almas sería la Jerarquía: el Papa, los Obispos,
entroncados con el Papa, unidos en el Magisterio Pontificio, los sacerdotes.
La cima de esa cúspide sería la vida consagrada, la vida de perfección
evangélica. Yo, como veía siempre a los santos tan altos, quería ser como
ellos, llegar a la cúspide. Pero un día pensé: ¿No ocurrirá con la
perfección como ocurre en geografía? ¿Quiénes están con la cabeza erguida,
nosotros o nuestros antípodas? Porque nosotros nos sentimos en verticalidad,
pero nuestros antípodas también. ¿No será que en el mundo de Dios hay como
una cuarta dimensión que hay que descubrir? Y es que para llegar a esa cima,
Dios, —que es el único que puede hacer de lo imposible lo posible—, ha
invertido la pirámide, y como quiere que todos las hombres se salven y
lleguen al conocimiento de la verdad, las almas más perfectas son las que
están más abajo: la cúspide está siendo el sostén de todo Sólo Dios puede
sujetar una pirámide invertida, y las almas consagradas, las almas más
perfectas, resulta que han ido al punto más bajo, y las almas más separadas,
de El, ese mundo incrédulo, está ahí arriba. Si nosotros querernos realmente
salvar al mundo, debemos permitir que Jesús siga manteniendo esta paradoja,
sin querer cambiar de lugar cuando nos veamos abajo del todo, aplanados por
el peso de la pirámide. Todos los santos han sido humillados por Dios
humillado, porque no se puede ser santo sin la humillación en la
identificación con Cristo. Lo que sucede es que nosotros, que nos admiramos
cuando contemplamos a los santos, no nos damos cuenta hasta dónde los ha
descendido Dios. Vuelve a aparecer la paradoja: ¡Subir bajando! También
sobre este tema hice una canción que me gusta cantar en la montaña. Esta es
su letra:
«La cumbre de la humildad
es vivir en confianza,
creer que la nada alza.
Bajar por esta escalera
peldaños de confianza
tanto cuanto espera alcanza.
Subir bajando no es sueño,
ni loca imaginación;
es gloria de lo pequeño,
que encuentra en la humillación
la grandeza de Aquel Dueño
que, en la pobreza de un leño,
de todo se hizo Señor.
Alma que buscas la altura
para encontrar a tu Todo
desciende hasta tu bajeza,
mira que el Dios de la Gloria
-por pura misericordia-
de tu nada hace grandeza.
El Creador de los cielos
ha bajado a nuestro suelo
síguele que ese es tu vuelo.
Y abrazándote al desprecio,
la humillación y el dolor,
alcanza a tu Salvador,
quien por tu amor se hizo siervo».
Pero, ¡qué trabajo nos cuesta aprender este único camino de la santidad! Si
queremos colaborar con Cristo en la salvación de este mundo, tenemos que
dejarnos humillar. Mirad, Dios está humillando hoy al propio mundo. La
sociedad de hoy vive humillada. El mundo de la técnica, de la electrónica,
de los medios de comunicación social a escala universal, vive humillado. El
hombre hoy vive humillado ¿Por qué nosotros, que queremos ser de los amigos
íntimos de Jesucristo no vamos a aceptar la humillación? Nosotros tenemos la
obligación de seguir en la Iglesia el camino más estrecho de la salvación.
El Evangelio lo afirma: «ancha es la senda que conduce a la perdición y
estrecho el camino que conduce a la vida».
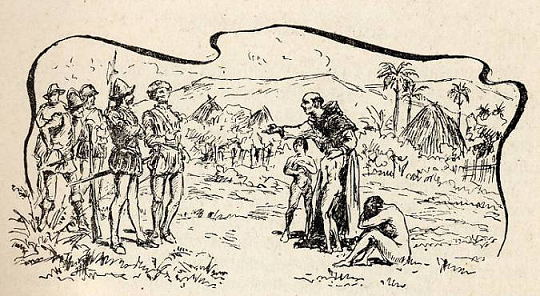
Hoy, porque el número de hombres es mayor, porque las necesidades son
gigantescas, Dios nos quiere impulsar a las almas elegidas por ese camino
más estrecho: por el ojo de la aguja. Cuando Jesucristo, entristecido ante
la negativa a seguirle del joven rico, se volvió hacia los apóstoles y les
dijo: « ¡Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el Reino de
los cielos....! Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que
el que un rico entre en el Reino de los Cielos». Los apóstoles entonces no
dijeron: «Señor, que ningún rico se salve», anticipándose a la teología de
la liberación, sino que dijeron: « Entonces, ¿quién se salvará, Señor?».
Entendieron bien que ellos, que eran pobres en lo material y lo habían
dejado todo, tampoco se salvarían porque eran ricos en el fondo de su alma.
Nosotros también estamos enriquecidos, porque. El, que era rico, se hizo
pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, dice San Pablo. ¿Habrá
habido una criatura más enriquecida que la Santísima Virgen? La Virgen, a
pesar de estar enriquecida con gracias tan inmensas, se hizo tan pequeña que
para ella fue posible lo que para los hombres es imposible: pasar por el ojo
de la aguja. Y los que estamos aquí, personas de la cultura, intelectuales,
tenemos que pasar por el ojo de la aguja. ¡Haceos pequeños! Porque Dios,
para las empresas más grandes, elige lo pequeño y hará grandes cosas con
este inundo de hoy en la medida de nuestra pequeñez. Nuestros criterios
siempre son distintos de los de Dios. Cuando Samuel va buscando para ungir
al que va a ser Rey del pueblo de Israel, José le va presentando a todos sus
hijos menos a David, porque era el más pequeño. Rechazó el profeta a todos y
exigió la presencia del último. A ese le ungirá Rey de Israel, porque Dios
no mira la apariencia, sino el corazón. Y cuando David contempla el desafío
de Goliat y a todos los israelitas avergonzados y temerosos, les dirá,
«¿pero es que no hay ningún hijo de Israel que sea capaz de enfrentarse con
éste? Yo iré a él». Inmediatamente el Rey Saúl se quitará la armadura, le
dará la espada, le revestirá de toda su indumentaria, y el pobre David,
adolescente casi, ¡no podrá moverse con toda esa carga! Nueva lección para
nosotros que amenazados por el coloso marxista o capitalista querríamos
luchar con sus mismas armas. (Y conste que no voy a criticar ni al progreso
ni al Papa, como algún medio de comunicación ha hecho porque ha ido en avión
a sus viajes, por los gastos que traen consigo —a cada español le costó
¡2,50 pesetas! el viaje del Papa—, mientras callan que en Madrid se gastan
seiscientos setenta y dos millones de pesetas a la semana en droga, alcohol
y tabaco, los quinientos mil jóvenes que hay de catorce a veinticuatro años,
según estadísticas del Ayuntamiento), deseando hacer de la. Iglesia una gran
empresa humana, una estructura filantrópica, una Cáritas internacional. Eso
no puede llevar la vida divina a las almas. Eso es un confusionismo. ¿Cómo
ir? Como David. Goliat se ríe de él. Pero David le dirá: «Tú vienes hacia mí
con yelmo y escudo. Yo voy a ti en el nombre del Señor».
¡Sólo en el nombre del Señor! Así tenernos que ir a la conquista, a la
catequesis, al apostolado, a la oración. «Desnudo, Señor, porque no tengo
derecho a nada, porque soy miseria y pecado redimido por Ti, Señor. No te
avergonzaste de mí y te abajaste del cielo a la tierra. Lo dejaste todo para
condescender con el hombre. Descendiste para levantarnos hacia Ti».
En un villancico canta San Juan de la Cruz:
«La Virgen estaba en pasmo
ante el trueque que veía:
El llanto del hombre en Dios
y en el hombre la alegría,
lo cual, del uno y el otro,
tan ajeno ser solía».
Efectivamente: bajó Dios del cielo a la tierra y llora en el momento de
nacer, y el hombre se alegra. Los ángeles dicen «¡gozaos! ¡Alegraos en este
día porque os ha nacido el Redentor del mundo, el Salvador, Mesías!». Y Él,
envuelto en pañales y recostado en un pesebre, en suma pobreza, porque
Cristo antes de predicar las Bienaventuranzas, las vivió. Ese niño recién
nacido que llora, es la misericordia encarnada, es la paz, es la limpieza de
corazón, es manso, es humilde, trabaja por la justicia, será perseguido por
causa de ella. Y Él llora, y el hombre ríe y se alegra, lo cual, del uno y
del otro, tan ajeno suele ser. Porque el hombre no podía tener alegría sin
Dios. Esta es nuestra única oferta de verdadero cambio. No nos echemos para
atrás. No nos acobardemos cuando en nuestro caminar hacia la santidad
parezca que Jesús nos deja, que nos sentimos solos. ¡No os dejas impresionar
por las apariencias! Al mundo hay que salvarlo en la fe, porque por fe entró
el pecado original en el mundo. Adán y Eva creyeron a la palabra de Satanás.
Creyeron que comiendo del fruto del árbol de la ciencia del Bien y del Mal
serían como dioses, y prestaron acto de fe a lo que veían y no era más que
una fruta.

Cristo ha querido hablarnos con palabras que son espíritu y vida, no
materia. Y también le dejaron solo por hablar así. Nos exige la fe: «El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y Yo le resucitaré en
el último día». Tenemos que prestar la fe en que en Cristo está el fruto que
nos da la vida. ¡Así sí que somos, dioses! Ese Cristo lo tenemos en los
Sagrarios y, ¡qué pena que estando en los Sagrarios, le dejemos solo
gastando tantas horas ante la televisión, con la cual nos envenenamos
insensiblemente! Criticamos mucho a la televisión, pero no hacemos la mejor
crítica, que es no verla, porque en el subconsciente nos deja la sensación
de que el mundo está totalmente secularizado, que no podemos hablar de Dios
porque ni en la televisión, ni en el cine aparece Dios por ninguna parte. Y
así, cuando tú vas en el autobús, en el tren, estás al lado de una persona,
etc., todo el mundo se comporta como si no le importase lo sobrenatural,
siendo así que la gente tiene una sed inmensa de lo trascendental. Habla con
la gente de Dios aunque se rían en principio de ti; sobre todo de alma a
alma, uno a uno. Verás maravillas. Te llenarás de celo misionero.
Esta es la consigna que Juan Pablo. II ha venido a urgir a los españoles: El
espíritu misionero, «que os lo he predicado (ha dicho) con nueva intensidad
como hace dos años». Porque «cuando un católico tiene conciencia de su fe,
se hace misionero». Los que estamos aquí tenemos que hacer misión, pero
entendiendo la misión como cruz, sufrimiento, y gozándonos en él. Por eso
Juan Pablo II es tan positivo cuando nos ha dicho esto: «Sed firmes en la fe
como este Pilar de Zaragoza. Sed coherentes en vuestro comportamiento
personal, familiar y público con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Dad testimonio práctico de la grandeza y bondad de Dios ante aquellos que no
le conocen, o, conociéndole, parecen avergonzarse de El en público o en
privado». Un testimonio gozoso de la grandeza y de la bondad de Díos, porque
Dios la tiene contigo cada día. Pero tú, solamente caerás en la cuenta de
esa bondad y grandeza cuando cada día sientas tus miserias, que son los
ventanales inmensos por donde entra la luz luminosa de gracia para nuestra
alma. Dios tapa con tapones de humildad los agujeros que nuestra falta de
generosidad y de fe abren cada día.
Uno de estos muchachos que está aquí, me escribía este verano después de
haber sentido un llamamiento a la santidad, a una entrega generosa (que yo
nunca llamo entregas totales, sino devoluciones completas, porque la vida es
toda un don de Dios y hay que devolverle todo) y me decía: «yo puedo darle
todo a Jesús, puedo ponerlo todo en tus manos, Abelardo, y dártelo todo.
Solamente hay una cosa que no puedo dar: mis miserias, porque constituyen
parte esencial de mi ser. Yo te puedo dar mi carrera, y entonces sería yo
sin mi carrera. Si tengo una biblioteca, puedo darte la biblioteca, y seré
yo sin biblioteca. Pero si te doy mis miserias te doy algo que es esencia a
mi ser. Son como las huellas digitales del alma, algo por lo que Dios nos
identifica a cada uno de nosotros. No te puedo dar esto, porque yo,
siguiéndote a ti en lo que nos estás enseñando, pienso que hoy, más que
reparadores en un mundo que ofende a Dios, somos focos receptivos por las
calles, en nuestros ambientes, de la misericordia divina ante un mundo que
se desalienta en la miseria». Nosotros no podemos desalentarnos en la
miseria. Demos gracias a Dios por las miserias, porque son lo único nuestro,
con lo que nos hacemos humildes y por lo que Él nos puede remontar hacia Sí.
Y no tengáis miedo. Creed que os ama. Sabed que os acepta así, tal como
sois. No os lo digo con palabras de justicia, porque justicia sería jornal
que se da a jornaleros, pero gracia es herencia que se da a los hijos
obedientes.
Dios perdona. Por mucha que sea nuestra maldad, tenemos los sacramentos Lo
dijo Juan Pablo II en el Bernabeu a la juventud: «queridos jóvenes, el mal
es una triste realidad. Vencerle con el bien es una gran empresa. Brotará de
nuevo el mal cada día con la debilidad, pero no temáis; Cristo amigo y sus
sacramentos están ahí». ¡Vuelve a Cristo, a sus sacramentos!¡Vuelve a
empezar, porque El no desecha tus miserias, porque El te ama, no sólo por ti
mismo, sino sobre todo porque te ve a través de las llagas de Jesucristo,
nos ve injertados en Cristo, nuestra cabeza, y el mayor amor vence al mayor
pecado.
«Más ama Dios al hijo, que aborrece al pecado». Que el pecado nunca nos
detenga, y mucho menos las miserias de cada día, que aunque en nosotros son
más dolorosas para Dios que los pecados mortales que en tiempos cometimos,
con todo, no nos quita su gracia. El está en mí, vive en mí. Ese es mi gozo
y mi alegría. Es mi tesoro. Por El tengo que escuchar cada día: «Ve, vende
lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el Cielo; luego,
ven y sígueme», con lo cual me doy cuenta que el seguimiento de Jesucristo
es la mayor riqueza, porque si El dice «ve, vende, dalo a los pobres y ven,
sígueme! », es que al lado de Jesús no hay pobres, los pobres están en otro
sitio. Yendo con Jesús, te enriqueces. Has vendido todas las cosas porque
has encontrado un tesoro en un campo y estás contento porque teniendo ese
tesoro, lo tienes todo. «Tanto me amaste, que me buscaste como si te fuere
la vida en hallarme, y yo te huía como si me fuese la muerte en encontrarte,
siendo así que tú para encontrarme hallaste la muerte, y yo, en hallándome
tú, encontré la vida» (San Juan de Ávila).

Esto tendría que ablandar nuestros corazones y hacer que nos saltasen
lágrimas: que Dios me busca a mí como si le fuere la vida en hallarme,
siendo así que por encontrarme lo que encontró no fue la vida, sino la
muerte.
Buscad a Dios mis queridos, amigos de la Ciudad Católica y no os busquéis a
vosotros mismos, porque si te buscas a ti mismo, no solamente no encontrarás
a Dios sino que te perderás, por aquello de que «el que quiera ganar su
vida, la perderá». Busca a Dios y lo hallarás, porque enseguida se hace el
encontradizo. Y, al tiempo, te encontrarás a ti mismo, cosa que no buscabas.
¡Qué maravilloso es el amor que Dios nos tiene! ¡Cuánto gozo tenemos que
experimentar! ¡Fuera desalientos! ¡Me quiere! ¡Dios ha muerto en la cruz por
mí!
¡Muere cada día por mí ofreciéndose en el. Sacrificio de la Misa! ¡Está en
el Sagrario por mí! ¡Está en mi propio corazón por mí! ¡Está en el prójimo
por mí!
Salgamos al mundo a evangelizar, sintiéndonos apóstoles, porque lo somos,
porque no podemos dejar el peso de la Iglesia a dos millones de almas: un
millón de religiosas, cuatrocientas cincuenta y cinco mil almas consagradas
(religiosos de distintas órdenes) y, mientras, setecientos noventa y ocho
millones de bautizados (casi la mayoría de brazos cruzados) están metidos en
una barca donde tendríamos que remar los ochocientos millones de hombres.
El laico tiene hoy algo que decir en la Iglesia. Y tenemos un quehacer y no
podemos justificarnos con que la jerarquía es una traba. Podemos actuar sin
trabas de ninguna clase. Contamos con la gracia de Dios para actuar. Lo que
pasa es que el miedo nos paraliza: miedo, a sufrir, a dar, la cara por
Cristo a perder mi imagen, a que me tachen de lo que me tendría que llenar
de orgullo: ser de Cristo.
Mis queridos amigos: perdonadme la dureza de mis palabras, pero pongo todo
mi corazón en ellas. Lo que os digo nace de mi cariño: si no, no hablaría
así. Pero precisamente porque somos amigos de la Ciudad Católica, es decir,
porque somos amigos de Cristo (y he comenzado a hablar aquí prestándole mis
labios a Él y mi corazón a la Santísima Virgen), creo que este podría ser el
lamento de Ella. Esta es la petición de la Virgen en Fátima, que se ha
puesto de rodillas literalmente para pedirnos que evitemos la terrible
hecatombe que amenaza, hecatombe que no hace falta sea apocalíptica. Es que
ya está a nuestro alrededor: en las personas que nos rodean y que sufren
increíblemente.
¡Hagamos oración! ¡Oración insistente! ¡Busquemos ratos de oración! No son
tiempo perdido. Son los tiempos más fecundos que podemos darle a nuestro
corazón, a la Iglesia, a la sociedad en general. Tenemos tiempo para todo,
tengamos también para estar ante el Sagrario.
¡Hagamos penitencial El 28 de febrero dé 1948, Lucía de Fátima, en una carta
a don Antonio García, Arzobispo entonces de Valladolid, le decía: «Esta es
la penitencia que el buen Dios quiere ahora que muchas almas se han
desalentado ante el mensaje de penitencia, sintiéndose incapaces. La
penitencia que el buen Dios ahora quiere es la del cumplimiento de los
deberes según el estado de cada uno». Todos cuantos estamos aquí hagamos
esta penitencia, y otra (quizás la mayor, porque es donde más sufrimos,
donde queda crucificado nuestro amor propio al ser desechados, al ver
nuestro poco fruto), la acción misionera: Hacer apostolado. Nosotros no
buscamos éxitos, y el fruto lo dejamos para la eternidad. Lo que sí sabemos
es que allí donde hay un grano de trigo que se pudre y muere, hay fruto. Que
ahora nos corresponde vivir aquí acompañando a Jesús en su pasión y en su
muerte, y que ya resucitamos en nuestra propia vida al Cristo que llevamos
dentro y que nos da el gozo y la fortaleza para actuar, pero esperamos con
seguridad el triunfo escatológico después de la muerte.
La oración que .hacíamos el día del Pilar era precisamente esa: «Concédenos,
como ése Pilar, firmeza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en
el amor». Estamos aquí ante una imagencita de la Virgen del Pilar,
¡pidámosle a Ella! Y, ahora, cuando vayamos ante el Santísimo a despedirnos
de este Encuentro y recibamos la bendición de Dios, pensemos que Él es lo
más grande que hay aquí y que ante nuestros ojos se muestra como lo más
pequeño de esta casa, una hostia insignificante El no ha dudado nunca en
hacerse pequeño. Nosotros, mirándole a Él sintamos esto para decirle:
«Señor, ¡haznos firmes en la fe!, ¡danos seguridad en la esperanza!, porque
esperamos y no podemos dudar de Ti.
Con esta firmeza en la fe y con esa seguridad en la esperanza, haznos
constantes en el amor y perseverantes en la paciencia hasta el fin.
(cortesía curzadosdesantamaria.es)

