DECALOGO - DIEZ PALABRAS DE VIDA:
10.
MANDAMIENTO 'NO CODICIARAS LOS BIENES AJENOS'
EMILIANO JIMENEZ HERNANDEZ
1. La codicia es la perversión del deseo
2. No codiciarás los bienes del prójimo
3. Cristo lleva a su plenitud el décimo mandamiento
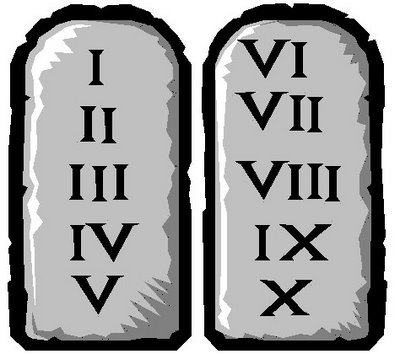
No desearás la mujer de tu prójimo,
no codiciarás su casa, su campo,
su siervo o su sierva, su buey o su asno:
nada que sea de tu prójimo
Dt 5,21;Ex 20,17
El centro del décimo mandamiento es la ambición, la codicia de
poseer, la sed de poseer, sin ocuparse del prójimo o incluso a sus expensas.
Se refiere, pues, al corazón como centro de nuestra existencia y sede de
estímulos y apetitos. "Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen
las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios,
avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia,
insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al
hombre" (Mc 7,21-23).
Esta palabra ilumina el significado profundo de todo el Decálogo,
pero de un modo particular el noveno y décimo mandamiento, que tienen en
común el fijar la atención sobre el interior del hombre, donde germinan
todas las violaciones del Decálogo.[1]
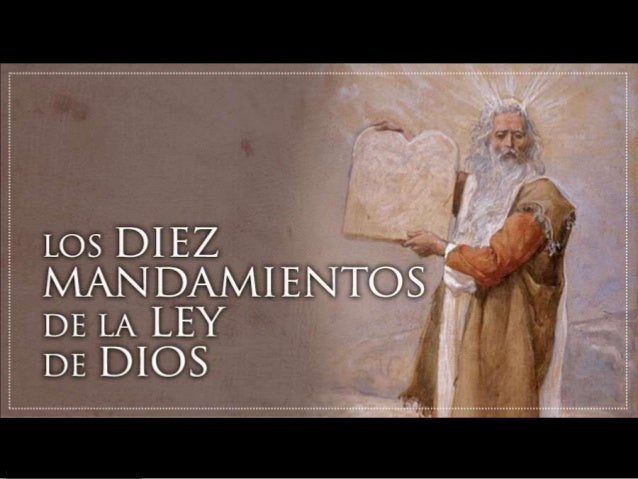
1. LA CODICIA ES LA PERVERSION DEL DESEO
No es que el Decálogo considere como malo todo estímulo, todo deseo o
pasión. La Escritura afirma la presencia natural y el valor positivo del
deseo. La Escritura no bendice la "mediocridad estoica". La tibieza es
rechazada enérgicamente (Ap 3,16). Es claro, pues, que no todo impulso de la
esfera instintiva o afectiva, ni las pulsiones elementales de la vida
humana, quedan prohibidas en el décimo mandamiento. La Escritura no es
maniquea ni dualista. El décimo mandamiento se refiere a una forma
específica de deseo: la codicia que lleva a oponerse a Dios y al prójimo.
No se trata, pues, de renuncia de los bienes. En la tradición bíblica
no hallamos nada que busque anular el deseo del hombre. Dios ha puesto en el
corazón del hombre el deseo de ser, de vivir, de dominar sobre la creación.
El único límite puesto al deseo de posesión está en el reconocimiento de su
condición de criatura y el respeto de los demás hombres. La propiedad de las
cosas, fruto del trabajo, del dominio sobre la creación, es aceptada en la
Escritura como una realidad que corresponde a la voluntad de Dios (Gén
1,26-31).
Este deseo de poseer la tierra, "de dar nombre" a los seres de la
creación, es el don y la misión que Dios ha dado al hombre. Así el hombre,
movido por este don de Dios, ha hecho la historia con todas sus
construcciones. Las pasiones, -"sentimientos, emociones o impulsos de la
sensibilidad, que inclinan a obrar",- son componentes naturales del hombre.
"La pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, y
malas en el caso contrario".[2]
Sólo quien es capaz de desear apasionadamente, es capaz de hacer
grandes cosas. Dios no es amante de la apatía. El Apocalipsis nos describe
la repugnancia que le produce la tibieza: "Conozco tu conducta: no eres ni
frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Ahora bien, puesto que eres
tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca" (3,15-16). Jesús
mismo invita a desear: "Todo cuanto deseéis y lo pidáis en la oración, creed
que ya lo habéis recibido y lo obtendréis" (Mt 11,24;1Jn 5,14).
Los deseos, las apetencias, las pasiones, los anhelos forman parte
integrante de la persona humana y constituyen una fuerza necesaria para la
vida. Pero esto no significa que haya que ceder a toda clase de apetencia,
pues el deseo puede exacerbarse en forma de avidez, ambición, envidia, afán
de riquezas, ansia de placer y entonces su fuerza es destructiva de la
propia persona y de los demás: "¿De dónde proceden las guerras y las
contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en
vuestros miembros?" (Sant 4,1).

El deseo puede hacerse en el hombre insaciable y poner en peligro la
vida misma del hombre. Este deseo desenfrenado es la concupiscencia
en su triple expresión: "concupiscencia de la carne, concupiscencia de los
ojos y soberbia de la riqueza" (1Jn 2,16). Estos "deseos de la carne son
muerte" (Rom 8,6).
El décimo mandamiento condena el deseo que lleva a oponerse a Dios y
al prójimo. Es lo que la Escritura y la tradición de la Iglesia llama
pecado, aunque en la cultura actual, de la que están contagiados
inclusos algunos teólogos moralistas, no quieran ni nombrarlo. La palabra de
Dios, que es realista, habla de pecado no en forma teórica,
idealista, sino en cuanto realidad concreta que afecta las relaciones de los
hombres entre sí y con el mundo. Por ello, es realista el décimo mandamiento
cuando prohíbe mirar con ojo codicioso, el compararse envidioso con
los otros, la mirada cargada de veneno y sospecha hacia los demás, pensando
que son unos privilegiados, preferidos a nosotros, puestos por encima de
nosotros. De aquí la condena del deseo de derribar al otro para suplantarlo,
ocupando su lugar. En definitiva, el mandamiento nos alerta contra el deseo
de prevalecer, de entronizar nuestro yo al centro y por encima de los otros.
Es la egolatría lo que condena el último mandamiento como conclusión del
Decálogo.
La Escritura describe esta tentación en sus primeras páginas, como
luz de toda la Escritura. La serpiente, el Tentador maligno, sugiere al
interior del hombre la codicia envidiosa de Dios, seduciéndolo con el deseo
de ser "como Dios". El hombre seducido por la mentira asesina del maligno,
ya no es feliz en el paraíso siendo hombre, aunque lo posea todo. La codicia
le impide gozar de lo que tiene, le corroe las entrañas con el deseo de ser
lo que no es: Dios. Adán y Eva, por haber cedido al deseo de "ser como
Dios", llevaron a la humanidad al pecado, que aparece como deseo salvaje
"pronto a saltar" contra la vida del hombre (Gén 4,7).
Este deseo codicioso es suicida y homicida. Es lo que muestra la
continuación del Génesis. Caín mira con envidia a su hermano Abel. Y esta
codicia se transforma en odio y muerte. En los dos casos tenemos un
prototipo del pecado del hombre, que corroe su corazón con la envidia de
Dios y del prójimo. La luchas racistas, de clase o entre los diversos
pueblos tienen su origen en el corazón ambicioso del hombre. "La codicia
acaba por matar al que la tiene" (Pr 1,19), mientras que "el que aborrece la
codicia prolongará sus días" (Pr 28,16).

La codicia es la avidez, la perversión del deseo, que le hace
violento y frenético, "hasta practicar toda suerte de impureza y de
avaricia" (Ef 4,19). Este desenfreno de la codicia se opone al amor del
prójimo, sobre todo de los pobres, ofendiendo, de este modo, al Dios de la
alianza. Es, pues, una verdadera idolatría. Atentando contra el prójimo, la
codicia lleva al mercader, falto de conciencia (Eclo 26,29-27,2), a falsear
las balanzas, a especular y hacer dinero de todo (Am 8,5-6); al rico le
impulsa a hacer extorsiones (Am 5,12), a acaparar propiedades (Is 5,8;Miq
2,2.9;1Re 21), a explotar a los pobres (Neh 5,1-5;2Re 4,1;Am 2,6), incluso
negándoles el salario (Jr 22,13); al jefe y al juez, la codicia les lleva a
aceptar sobornos (Is 33,15;Miq 3,11;Pr 28,16) y a violar el derecho (Is
1,23;5,23;Miq 7,3;1Sam 8,3).
"La codicia es la raíz de todos los males" (1Tim 6,10; Sant 1,14s).
Trastrueca la clave de la existencia humana: la alianza con Dios y con el
prójimo. Se opone al amor a Dios y al amor a los demás, al entronizar el
propio yo como centro del mundo. Desde la autodeificación del ojo codicioso,
la libertad queda totalmente minada desde su fundamento. Por ello, se
comienza codiciando los bienes del otro y se termina por desear eliminarlo.
La autonomía termina en anomía. Negando a Dios se ofusca la razón y el
corazón, dejando al hombre a merced de las apetencias de su insensato
corazón (Cfr. Rom 1,21ss). Negarse a dar gloria a Dios significa caer en la
esclavitud de los ídolos, sobre todo en la esclavitud del propio yo
idolatrado.
2. NO CODICIARAS LOS BIENES DEL
PROJIMO
El décimo mandamiento tutela el derecho fundamental del israelita a
la porción de la tierra que ha recibido como herencia en el reparto que Dios
mismo ha hecho de ella. Es Dios quien da la heredad de la tierra prometida,
pues El es su verdadero propietario: "La tierra no puede venderse para
siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí forasteros y
huéspedes" (Lv 25,23).[3] Privar a uno de
su tierra es como desposeerle de su pertenencia a Yahveh, sacarlo de la
alianza de Dios con su pueblo. Esto significa considerarse árbitro y no
administrador de los dones del Señor.[4]
Dios es el defensor del pobre; con su ley le defiende de la codicia
de los potentes: "No codiciarás los bienes de tu prójimo" (Ex
20,17;22,24ss;Dt 14,10-21). Dios, con su ley, defiende la vida del pobre de
la codicia de los demás: "No tomarás en prenda las dos piedras de un molino,
porque sería tomar en prenda la vida misma" (Dt 24,6). Pues, mientras Yahveh
prescribe: "No endurezcas tu corazón" (Dt 15,7), el codicioso es un malvado
con el alma endurecida, que "vuelve su rostro, despreciando a los demás"
(Eclo 14,8-9) que necesitan de él. El de "ojo codicioso" se muestra
despiadado (Eclo 27,1). En su orgullo, "el avaro persigue al desdichado", y
"en su insolencia, el impío" niega a Dios; prácticamente piensa que "no hay
Dios" (Sal 10,2-4).
La codicia lleva, pues, a la idolatría. El codicioso, queriendo gozar
para sí todo lo que le viene de Dios, niega a Dios, colocando primero un
bien creado y, finalmente, a sí mismo en lugar de Dios. El Targum, al
comentar este precepto, identifica a los paganos con "los que codician". Y
San Pablo resume todos los pecados de la generación del desierto en la
codicia (1Cor 10,6;Nú 11,4.34).
Esta es una tentación que amenaza a todo hombre, lo mismo al malvado
rey Ajab que al elegido rey David. Nabot tenía una viña junto al palacio de
Ajab. Ajab, a pesar de sus grandes posesiones, comienza a envidiar la viña
del pobre. Pero Nabot no quiere deshacerse de ella por ser herencia de sus
padres. El rey ambiciona de tal modo aquel trozo de tierra que se pone a
maquinar la forma de aniquilar a Nabot para hacerse con la viña, terminando
por asesinarlo (1Re 21). Lo mismo sucederá con el rey David, aunque esta vez
se trata de la codicia de la esposa de Urías. La codicia maquina el plan
para aniquilar a Urías y poseer a su esposa. La historia termina,
igualmente, en el asesinato (2Sam 11).
En los dos casos se trata de dos reyes. La ambición no se sacia jamás
y la mirada ambiciosa de las cosas de los otros, les llevar a matar a los
pobres. Incluso quien no tiene necesidad de nada, se siente tentado por la
codicia hasta perder la cabeza.[5]
Esta codicia interior es la que quiere evitar el último mandamiento,
al decirnos que no nos fiemos si externamente nuestra vida no tiene nada
digno de reproche. Es dentro de nuestro corazón donde anida el peligro, la
amenaza para la vida y para la libertad. El corazón del hombre es la raíz
del mal, eso es lo que cuenta.

Otro aspecto, que conviene tener en cuenta, nos lo descubre el
significado de la palabra hebrea hàmad, que no se refiere simplemente
a la intención de nuestro interior, sino a las maquinaciones, a los
planes que fragua nuestro corazón para apropiarse de los bienes del prójimo.
En el deseo están incluidos los impulsos internos de donde proceden los
robos, los planes y proyectos que la codicia suscita para apropiarse de los
bienes ajenos. Es decir, el décimo mandamiento nos lleva a considerar las
consecuencias visibles de la codicia.
La codicia no se queda
dentro, sale a fuera como agua que irrumpe y destruye a los demás. El deseo
(hàmad) es el primer acto, la fuente de la que brotan los demás actos
hasta conseguir la apropiación (làqah) del objeto deseado: "¡Ay de
aquellos que meditan iniquidad, que traman maldad en sus lechos y al
despuntar la mañana lo ejecutan, porque está en poder de sus manos! Codician
campos y los roban; casas, y las usurpan; hacen violencia
al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad" (Miq 2,1-2;Cfr.
Jos 7,21).
La codicia, que se alimenta de la envidia, lleva a la violencia y
puede "conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la
envidia del diablo" (Sab 2,24)[6]:
Luchamos entre nosotros, y es la
envidia la que nos arma a unos contra otros... Si todos se afanan así por
perturbar el Cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el
Cuerpo de Cristo... Nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos
devoramos como lo harían las fieras.[7]
De la envidia nacen el odio, la
maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la
tristeza causada por su prosperidad.[8]
En una sociedad de consumo como la nuestra, el décimo mandamiento es
de suma actualidad. Esta palabra de Dios nos recuerda que el hombre está por
encima de las cosas. La publicidad, en nuestra cultura consumista, está al
servicio de las cosas, su finalidad es suscitar el deseo de poseer, creando
necesidades, suscitando la angustia en quien carece de algo, que nunca antes
necesitó, despertando la envidia y el odio hacia quienes ya lo tienen. La
codicia y la envidia, hijas del ansia de poder, tienen efectos demoledores
para la persona humana y para toda la sociedad.
El señorío del hombre sobre las cosas es una manifestación de la
imagen de Dios en el hombre. En la libertad del hombre frente a las cosas se
realiza el designio de Dios. La publicidad ofrece al hombre "el plato de
lentejas" a cambio de su primogenitura, a cambio de su supremacía sobre las
cosas; pretende la renuncia de la libertad a cambio de la seguridad de "las
ollas de carne, ajos y cebollas" de Egipto. El hombre, lleno de cosas, se
vacía por dentro, pierde su interioridad: "El hombre en la opulencia no
comprende, se asemeja a las bestias. Así es el camino de los confiados, el
destino de los hombres satisfechos: son un rebaño para el abismo, la muerte
es su pastor, y bajan derechos a la tumba...El hombre rico e inconsciente es
como una animal que perece" (Sal 49,13-15.21).

3. JESUCRISTO LLEVA A SU PLENITUD EL DECIMO MANDAMIENTO
Por tres veces en un sólo versículo (Ex 20,17) se repite "tu
prójimo". Del prójimo se habla en todo el Decálogo, pero nunca con esta
insistencia del último mandamiento. El deseo es malo porque es
codicia de cosas o de poder en perjuicio del prójimo. No es sólo la maldad
interior lo que califica el deseo, sino la lesión que hace al prójimo en sus
bienes y en su persona.
"Y ¿quién es mi prójimo?", es la pregunta que hace el legista, para
justificarse, cuando Jesús le ha enfrentado a los dos mandamientos del amor
a Dios y al prójimo (Lc 10,25ss). La respuesta de Jesús cierra toda
posibilidad de evasión. Con la parábola del buen samaritano Jesús hace tan
concreto el prójimo que es imposible no verle. La pregunta "¿quién es mi
prójimo?", Jesús la cambia en "tú ¿de quién eres prójimo?" (Lc 10,29-37). El
prójimo es aquel que vive contigo y te necesita, el que encuentras en la
casa o en la calle. Es prójimo quien practica la misericordia con el
necesitado.
La palabra hebrea rea', en el Decálogo, toma el significado
"del semejante, el vecino, el que se encuentra cada día". No se define el
prójimo según una delimitación jurídica o de parentesco. El samaritano, el
hereje, fue prójimo del israelita que encontró necesitado de su ayuda. San
Pablo, fiel a Cristo, exhorta a los Gálatas: "No nos cansemos de obrar el
bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Así que,
mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a
nuestros hermanos en la fe" (6,9-10).
Ciertamente el amor cristiano se ejerce en primer lugar con los más
próximos, que son los hermanos de la comunidad (Rom 14,15;1Tes 4,9-10;2Tes
1,3). Este amor entre los hermanos en la fe se hace testimonio para todos
los hombres (Rom 12,17) y se extiende a todos (1Tes 5,15), aún a los
enemigos (Rom 12,20).
San Pablo habla de aprovechar toda ocasión, cada kairós que
Dios nos ofrece, de vivir el amor al prójimo. De este modo el hombre entra
en el tiempo de gracia por el camino del amor de Dios. Vive la alianza como
camino de vida, que se expresa, según todo el Decálogo, en el amor.
El deseo ilimitado de lucro de la sociedad de consumo, con la
publicidad, estimula el deseo de poseer, excitando la avidez, manipulando
los instintos del hombre con el objeto de seducir. A ellos pueden
aplicarse las palabras de Jesús: !¡Ay del mundo por los escándalos! ¡Ay de
quien escandalice!
"Guardaos de toda codicia, porque, aún en la abundancia, la vida de
uno no está asegurada por sus bienes" (Lc 12,15), nos dirá Jesucristo. Más
aún, contra la codicia, el Evangelio invita a renunciar a los bienes,
dándolos a los pobres. El que vende sus bienes y los da a los pobres es
realmente libre. El deseo de poseer es tan fuerte que se convierte
fácilmente en ídolo que aprisiona el corazón. La libertad y la vida no están
aseguradas en los bienes, sino en Dios. Dar los bienes fiándose de Dios, es
la verdadera libertad, la vida auténtica del hombre.

Si alguno quiere ser mi
discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera
salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el
Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
si pierde su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?" (Mc
8,34-37).
Pero no se trata simplemente de renunciar al dinero, sino "de
crucificar la carne con sus pasiones y sus concupiscencias" (Gál 5,24;Rom
6,12;13,14) y dejarse "conducir por el Espíritu" (Gál 5,16), siguiendo los
deseos del Espíritu (Rom 8,27). Pues la avidez de bienes ahoga la palabra de
Dios (Mc 4,19) y sitúa al pecador del lado del paganismo (Rom 1,24.29), del
mundo (Tit 2,12;1Jn 2,16-17;1Pe 2,11), del mal (Col 3,5), de la carne (Gál
5,16;Rom 13,14;Ef 2,3;1Pe 1,4), del hombre viejo (Ef 4,22), del cuerpo
perecedero (Rom 6,12).
El codicioso sacrifica a los otros a sí mismo y, si es necesario, con
violencia: "Codiciáis y no poseéis? Entonces, matáis" (Sant 4,2). El
codicioso despoja a los pobres en su provecho (San 6,1-6;Lc 20,47).
Exactamente lo contrario de lo que hace Cristo, que en su amor por nosotros,
"no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo"
(Filp 2,6-7) por nosotros. "Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos
con su pobreza" (2Cor 8,9).
"La raíz de todos los males es el amor del dinero" (1Tim 6,10). Al
elegir un dios falso, el hombre se desconecta del único Dios verdadero y se
condena a la perdición (1Tim 6,9), como Judas, traidor codicioso (Jn 12,6;Mt
26,15), "hijo de la perdición" (Jn 17,12). Una vez que Jesús nos ha
anunciado y comunicado la vida eterna, los bienes perecederos han quedado
todos relativizados (Lc 6,10.24). La codicia es insensata (Lc 12,20;Ef
5,17). Mamomna es "inicuo" (Lc 16,9-11), falso y engañoso, pues ofreciendo
una felicidad perecedera, priva al hombre de la vida eterna.
"La codicia es una idolatría" (Col 3,5). Pues quien "es amigo del
dinero" (Lc 16,14) pone en los bienes creados el corazón que sólo pertenece
a Dios (Mt 6,21), considerando los bienes como señores y despreciando, por
tanto, al verdadero Señor, que es Dios (Mt 6,24).
Partimos del amor a Dios y concluimos en el amor a Dios, que se
expresa en el amor al prójimo. O dicho de otro modo, comenzamos con la
presentación del nombre de Dios y concluimos en la confesión de Dios como
único Dios. Amor a Dios y amor al prójimo es todo el Decálogo. Es el
itinerario del Decálogo: desde Dios llegamos a nuestro prójimo, a nuestros
semejantes. La libertad, que el Dios de la alianza ofrece al pueblo liberado
de la esclavitud, no gira en torno a sí misma, sino que halla su plena
realización en una vida para Dios y para el prójimo: "Porque, hermanos,
habéis sido llamados a la libertad; sólo que no toméis esa libertad como
pretexto para la carne; antes al contrario, servíos por amor los unos a
los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Gál 5, 13-14).
El Decálogo forma un todo indisoluble. Cada una de las "diez
palabras" remite a cada una de las demás y al conjunto, unificando la vida
teologal y la vida social del hombre:[9]
El décimo mandamiento desdobla y
completa el noveno, que versa sobre la concupiscencia de la carne. Prohíbe
la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña y del fraude,
prohibidos por el séptimo mandamiento. La "concupiscencia de los ojos" (1Jn
2,16) lleva a la violencia y la injusticia prohibidas por el quinto precepto
(Miq 2,2). La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría
condenada en las tres primeras prescripciones de la ley (Sab 14,12). El
décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón: resume, con el
noveno, todos los preceptos de la Ley.[10]
[1] En la tradición católica -y también en la luterana- el versículo de Ex
20,17 es desdoblado en dos mandamientos: "no desear la mujer del
prójimo y no desear los bienes del prójimo". En cambio, en la
tradición ortodoxa oriental y en la protestante reformada, se
consideran las dos cosas como un sólo mandamiento. Cfr.
Cat.Ig.Cat.,n.2514.


