DECALOGO - DIEZ PALABRAS DE VIDA:
9. MANDAMIENTO
'NO CONSENTIRAS PENSAMIENTOS O DESEOS IMPUROS'
EMILIANO JIMENEZ HERNANDEZ
1. Dios ama y salva a todo el hombre
2. No desearás la mujer de tu prójimo
3. Cristo lleva a plenitud el noveno mandamiento
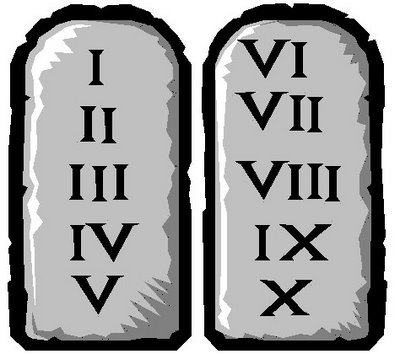
No desearás la mujer de tu prójimo
Dt 5,21
El que mira a una mujer, deseándola,
ya cometió adulterio con ella en su corazón
Mt 5,28
El noveno y décimo mandamiento miran, anticipándose a lo que Jesús
explicitará plenamente, al corazón del hombre. "Pues la mirada de Dios no es
como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero Yahveh
mira al corazón" (1Sam 16,7), "escruta el corazón y los riñones" (Jr
11,20;Pr 15,11): "Porque del corazón salen las intenciones malas,
asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias.
Esto es lo que hace impuro al hombre" (Mt 15,19-20).
El mal no comienza con los actos, sino que tiene su inicio en el
corazón. En el corazón se fraguan los pensamientos y deseos que impulsan al
mal. En el corazón es donde el hombre se decide por Dios o
contra Dios. De ahí que la moralidad de nuestros actos, la vida o la
muerte, lo que salva o contamina al hombre, nazca y se consume en la
conciencia, en el interior del hombre. La ley de Dios es una ley interior.
La educación moral del Decálogo es educación del deseo. El deseo
puede llevar al hombre a la vida o a la muerte. Un deseo desordenado
contamina al hombre.
El noveno mandamiento (y el décimo) desvelan un aspecto de los demás
mandamientos. La alianza de Dios con el pueblo es una alianza de amor con el
hombre en cuanto persona libre, imagen suya. Mira al ser del hombre,
espíritu encarnado o cuerpo animado; es la "totalidad unificada" de la
persona humana la que entra y vive en relación con Dios o fuera de su
comunión: "con todo el corazón, con toda la mente y con todas sus fuerzas".

1. DIOS AMA Y SALVA A TODO EL HOMBRE
La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez
corporal y espiritual: "Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló
en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente" (Gén
2,7). Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios.[1] La concepción
cristiana de la persona no es en absoluto maniquea ni dualista. Contempla al
hombre "todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y
voluntad" (GS,n.3). Es en la "totalidad unificada" donde se manifiesta el
hombre como imagen de Dios, con capacidad de conocer y amar.
La imagen que cada hombre se hace de sí mismo, incluye ciertamente el
propio cuerpo, pero transciende la imagen del cuerpo, incluyendo nuestro
espíritu. Hoy, lamentablemente, son muchos los hombres que han perdido su
interioridad, que viven sólo a nivel de los sentidos o de los instintos. El
Decálogo nos invita a defendernos de esta civilización de la satisfacción
inmediata del deseo, de la búsqueda del placer sensible a toda costa, que
insensibiliza al hombre, adormeciendo la conciencia y entenebreciendo la
razón humana. Es la súplica que hace San Pablo:
Doblo mis rodillas ante el
Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para
que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por su
Espíritu en el hombre interior (Ef 3,14-16).
Soy mi cuerpo, pero no sólo mi cuerpo. Cuando digo "yo" o "tú",
pienso ciertamente en un cuerpo, pero pienso en un cuerpo en cuanto que es
de alguien. El hombre, pues, no se identifica con el cuerpo. Hay
algo en él que excede todas las virtualidades del cuerpo. Es ese algo
que hace que el cuerpo esté revestido de expresión humana y simbólica. El
alma o el espíritu es lo que confiere su singularidad a la persona. El
espíritu es el aliento que Dios insufla en el hombre y que le constituye
persona.[2]
El espíritu es la interioridad de la persona. Las cosas no tienen
interioridad, no poseen misterio alguno personal. Pueden ser dominadas,
desentrañadas con la mirada y con las manos. En cambio todo hombre, como
espíritu encarnado, tiene un misterio personal íntimo, inaccesible a los
demás.[3] Sólo se
manifiesta a los otros en la medida en que libremente el hombre se abre y
comunica al otro. El abrirse al otro es una acto de donación amorosa, de
comunicación confidencial. Ahí es donde se da el encuentro entre personas:
en la apertura confiada y en la acogida fiducial.
Esta relación entre personas se da a través del cuerpo. El hombre se
abre al exterior a través de la corporeidad. El cuerpo manifiesta y, a la
vez, oculta el misterio de la persona. De este modo la persona es una
realidad trascendente: "No puedo disponer de ella; no puedo usarla simple y
radicalmente para la realización de otros objetos. Es sagrada; la única
realidad sagrada con que nos encontramos en el mundo"[4],
"la única realidad terrestre a la que Dios ha amado por sí misma" (GS,n.24).
Sólo Dios penetra en ese sagrario interior de la persona, que es su
conciencia:
La conciencia es el núcleo más
secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios,
cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. La dignidad humana
requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre
elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no
bajo presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa"
(GS, n. 16).
La tradición de la Iglesia ha expresado también esta realidad
interior de la persona con la palabra corazón, entendido en sentido
bíblico como "lo más profundo del ser" (Jr 31,33), donde la persona se
decide por Dios o contra Dios.[5] Jesús mismo, en
el Evangelio, llama a la conversión del corazón, a actuar en el
secreto interior "donde mira y ve el Padre", pues de otro modo las obras
exteriores no valen nada (Mt 6,1-6.16-18). Dios ama y perdona a "quien
perdona de corazón a su hermano" (Mt 18,23-35). El amor que Dios
quiere de su pueblo, liberado de la esclavitud y con el que se ha unido en
alianza, es el amor "con todo el corazón, con toda la mente y con todas las
fuerzas", es el amor de toda la persona, cuerpo y espíritu en su "totalidad
unificada" (DV,n.3).
La persona humana, por tanto, es inseparablemente cuerpo y alma en
todas sus expresiones. El insulto mayor a la sexualidad consiste en
reducirla a sí misma, negando su referencia al ser de la persona. En este
sentido, hay que afirmar que la sexualidad humana más que objeto, que se
tiene, es lenguaje simbólico de todo el ser; más que acto, es vocación. En
la sexualidad se expresa el ser de la persona.
La sexualidad, como lenguaje esponsal del ser de la persona, no sólo
es buena, sino santa. A través de ella se nos ha dado la vida, como
desbordamiento de amor de nuestros padres. En la sexualidad humana se
refleja, pues, el amor creador de Dios. "Hombre y mujer unidos en una sola
carne" es la imagen de sí mismo que Dios ha puesto en la tierra.
Pero el pecado, que rompe la relación del hombre con Dios, desfigura
esta imagen. En el corazón del hombre y de la mujer queda la atracción
mutua, pero ya no por amor, sino como "deseo de dominio" (Gén 3,16). La
sexualidad se ha cargado de ambigüedad: es expresión de comunión o de
egoísmo, de amor o de concupiscencia. Su lenguaje se hace confuso: expresión
de donación o de apropiación del otro; manifestación de la libertad de la
persona o de la esclavitud de los instintos. La sexualidad desvela al
hombre o al macho, a la mujer o a la hembra; es reflejo del ser de la
persona o simplemente de la corporeidad (o genitalidad) sin referencia al
espíritu del hombre. Es lugar del encuentro y de la comunión o simple
búsqueda del placer. Así, la sexualidad une o separa, da vida o muerte.
La sexualidad ve al otro como persona o como objeto; respeta al otro
o lo instrumentaliza para el propio placer. Del corazón del hombre depende
que la sexualidad sea rica de significado o se la empobrezca hasta
banalizarla. Hoy, en nuestra sociedad secularizada, negando a Dios,
pretendiendo la omnímoda autonomía del hombre, con el reclamo de la absoluta
libertad en el campo sexual, la sexualidad se ha reducido a ser un simple
episodio, un juego, un pasatiempo, una aventura, un desahogo, algo manoseado
y vacío. Rotos los tabúes, que la defendían como algo santo, ridiculizado el
pudor, que protege la intimidad de la persona, la sexualidad lo ha llenado
todo, pero se ha vaciado de contenido y valor. Y tras esta visión, como
causa y consecuencia, está la renuncia del hombre a ser imagen de Dios. El
hombre, deseando ser Dios y no su imagen, ha perdido su ser.

2. NO DESEARAS LA MUJER DE TU PROJIMO
El noveno mandamiento, según la formulación del Deuteronomio (5,21),
prohíbe el deseo de la mujer del prójimo. El verbo hebreo 'àwa
(en vez de hàmad) se refiere a las actitudes interiores. No se
conforma con condenar los intentos de apropiarse del amor de la mujer del
prójimo, sino que condena toda actitud que haga de la mujer un objeto
del deseo. El noveno mandamiento nos dice cómo Dios no sólo mira a las
acciones de los hombres, sino que escruta los impulsos de la voluntad, los
deseos del corazón. Y Dios, que ve en lo oculto del corazón, desbarata los
planes que maquina el mal deseo. Dios suscita a Daniel para desvelar el
corazón impúdico de los dos jueces que ardían en deseos de la casta Susana
(Dn 13,1-64).
La apetencias del tiempo de la ignorancia ya las enumera el Levítico
en el capítulo 18, donde Yahveh invita a su pueblo a "no obrar como se hace
en la tierra de Egipto, donde habéis habitado, ni como se hace en la tierra
de Canaán a donde os llevo" (v.3), y termina diciendo: "Guardad, pues, mis
preceptos y no practiquéis ninguna de las costumbres abominables que se
practicaban antes entre vosotros, ni os hagáis impuros con ellas. Yo,
Yahveh, vuestro Dios" (v.30).
Con todas las "abominaciones", que enumera el Levítico, el hombre se
degrada a sí mismo, ofende su dignidad y ofende a Dios, pues desfigura su
imagen en el hombre. Son un ultraje al hombre y al Dios de la elección y la
alianza. El pueblo que Dios se ha elegido, es un pueblo santo, consagrado a
Dios; sus perversiones ofenden a Dios. Por ello, el Eclesiástico advierte:
"No vayas detrás de tus pasiones, frena tus deseos" (18,30).
El Decálogo, dado por Dios para salvaguardar el misterio de la
persona, no se reduce a lo externo, a los actos. Dios escruta el corazón, se
interesa por el pensamiento del hombre, por el deseo y sentimientos
interiores de la persona. El noveno (y décimo) mandamiento mira a la persona
en su interioridad. Por eso, nuestra cultura, secularista y naturista, que
exalta el cuerpo, reducido a sí mismo, como juventud, belleza, músculos,
salud..., no podrá comprender este mandamiento ni su transcendencia para la
vida del hombre. Se quedará en las leyes higiénicas, médicas y ecologistas.
Los apóstoles de la "revolución sexual" han llegado a proclamar que lo que
cuenta en la sexualidad es satisfacer el deseo y lograr el máximo placer.[6]
Ya el hecho de considerar la sexualidad como lenguaje del placer es
inmoral. "Un amor reducido a la satisfacción de la concupiscencia o a un
recíproco "uso" del hombre o de la mujer, hace a las personas exclavas de
sus debilidades".[7]
La sexualidad hace referencia siempre a una persona y sólo el amor hacia
ella nos permite acercarnos a ella sin convertirla en objeto del deseo. Es
necesario vencer el mal en su raíz, cuando comienza a brotar en el corazón.
"No desear la mujer del prójimo", pues ella es una persona que se ha
dado libremente a su esposo; es, pues, de otro, es parte de otro, "carne de
su carne".
Por ello, para salvar al hombre, hoy es necesario, más que nunca,
proclamar que el hombre es persona en todas sus manifestaciones. Y si es
persona, la indigencia de la carne, que se manifiesta en la tendencia
sexual, es sólo el signo de la necesidad radical de comunión que Dios ha
impreso en el ser del hombre, creado a su imagen y semejanza. Lo que el
hombre necesita para salir de su soledad, -"pues no es bueno que el hombre
esté solo-, no es abandonarse a sus deseos, sino encontrarse con el amor de
una mujer -o de un hombre, en el caso de la mujer-, que le acoge, se le da
plena y definitivamente, formando con él "una sola carne", "una comunión de
vida y amor".

a) La castidad
La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de
amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona.
No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. "La castidad nos recompone;
nos devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos".[8]
La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la
persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y
espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la persona, se hace
verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a
persona, en el don mutuo total e indisoluble del hombre y de la mujer.[9] El dominio de sí
está ordenado al don de sí mismo. La castidad, por tanto, defiende a la
persona, dando a la sexualidad su sentido y valor verdadero: expresión de
la libre oblación de la persona.
Todo bautizado, "revestido de Cristo" (Gál 3,27), está llamado a la
castidad. Todos los fieles de
Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular:
unos en la virginidad o celibato, y otros en la castidad conyugal:
Existen tres formas de vivir la
castidad: una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la
virginidad. No alabamos a una con exclusión de la otras. En esto la
disciplina de la Iglesia es rica.[10]
La castidad, tanto en los célibes y como en los casados, lleva a
vivir el gozo de una vida en el Señor. Pero la intimidad de vida con Cristo
supone un estilo de vida: "Así, pues, mirad atentamente cómo vivís; que no
sea como imprudentes, sino como prudentes" (Ef 5,15). "Los que son de Cristo
Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos" (Gál 5,24). El
cuerpo no les pertenece, pertenece a Dios que lo ha creado "no para la
lujuria, sino para el Señor" (1Cor 6,13); destinado a la resurrección y a la
gloria, el cuerpo no puede envilecerse con la impureza (v.14); es miembro de
Cristo; entregarlo a la lujuria es un sacrilegio (v.15), ya que como templo
del Espíritu Santo está destinado al culto y a la alabanza del Señor:
"Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo" (v.19-20). Pero
como la observancia de la
continencia afecta íntimamente a las inclinaciones más profundas de la
naturaleza humana..., es menester creer en las palabras del Señor y,
confiando en el auxilio de Dios, no presumir de las propias fuerzas y
practicar la mortificación y la guarda de los sentidos.[11]
Esta vigilancia de los sentidos implica el estar atentos a la mirada,
al oído, a las lecturas y espectáculos, y cuidar hasta las fantasías y los
"sueños despiertos", que alienan y amargan la vida con nostalgias y
frustraciones. Ya el deseo, por ineficaz que sea, mancha el corazón
de la persona y hace impuro al hombre (Mt 15,11-20). El hombre que se deja
llevar de los bajos impulsos, es incapaz de agradar a Dios: "Pues la carne
tiene deseos contrarios al espíritu, y el espíritu contrarios a la carne,
como antagónicos que son" (Gál 5,17).
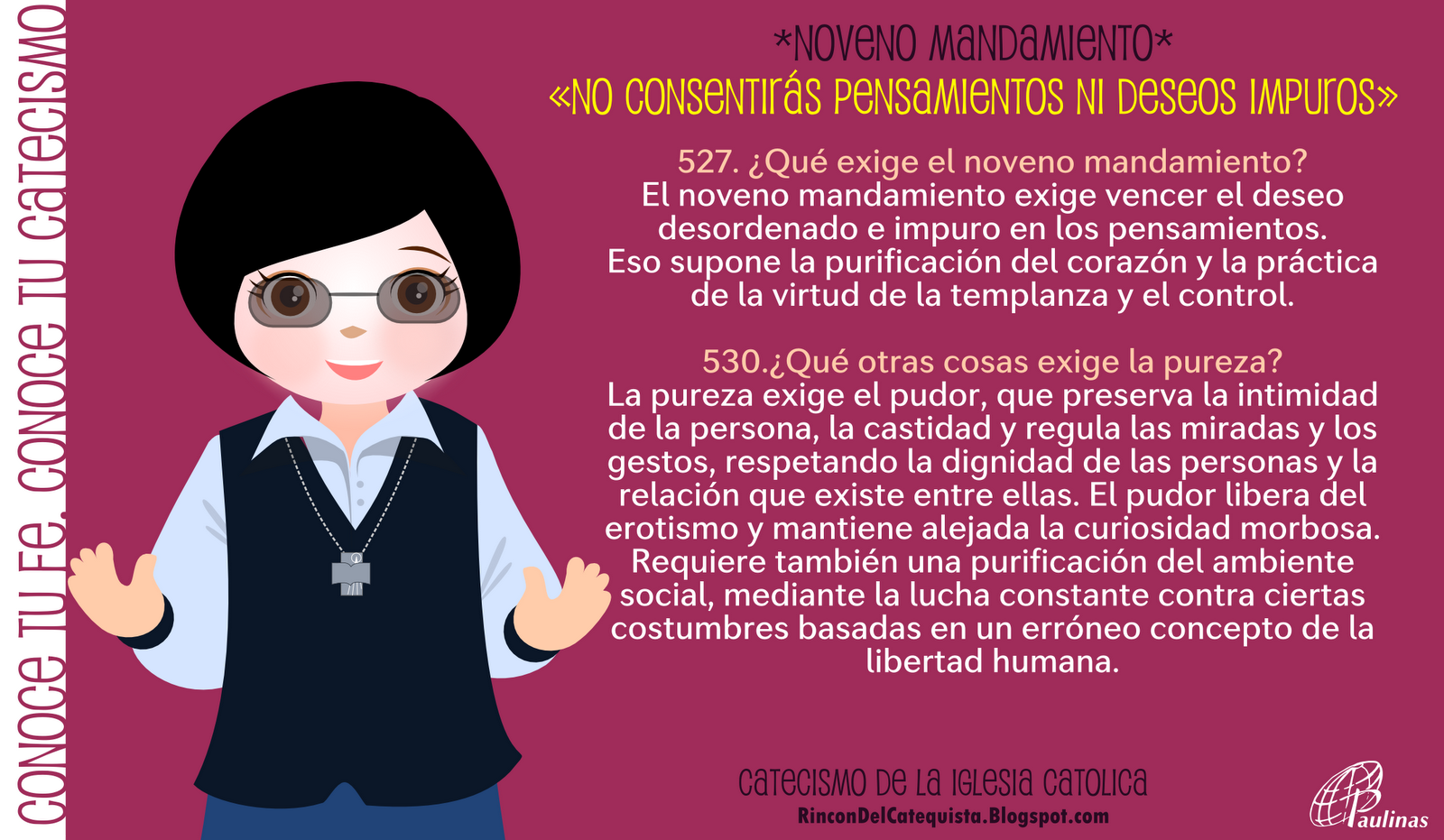
b) El pudor custodia la
intimidad de la persona
La castidad, que da unidad a la persona humana, necesita del pudor,
que custodia la intimidad de la persona de las miradas que quieren violar el
misterio interior del hombre o reducirlo a su corporeidad externa. "El pudor
ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las
personas y con la relación que existe entre ellas".[12]
El pudor es una defensa necesaria ante los intentos del hombre
pecador por utilizar el cuerpo sin amor, sin el acercamiento del espíritu.
Por ello, leemos de la primera pareja, antes del pecado, "que estaban
desnudos y no sentían vergüenza"; pero apenas pecaron, "se les abrieron los
ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos", necesitando cubrirse.
El pudor es la negativa del hombre a presentarse a los demás reducido
a la corporeidad, ofrecida sin velos y sin misterios a la mirada que sin la
luz del amor no comprenderá nada más allá del cuerpo. A través del pudor, el
yo invita al tú a no reducirlo exclusivamente a su
corporeidad; lo invita a vislumbrar el misterio del ser detrás del vestido,
que impide la plena revelación de la persona. Ofrecerse a las miradas ajenas
como mera corporeidad y, por tanto, impúdicamente, significa renunciar a
ser persona, mostrándose como simple objeto. Es el envilecimiento más
absoluto y radical de la persona, propio de la pornografía. En ella,
espectador y espectáculo son dos individuos degradados a objetos, sin que
entre ellos se dé ninguna relación personal.
El pudor protege, pues, el misterio de las personas y de su amor.
Salva a la persona de la vulgaridad y la defiende de la curiosidad y de la
lascivia. En una cultura de permisividad y exhibicionismo del cuerpo, el
pudor cobra un significado particular. El pudor, la castidad y la
continencia, liberan a la sexualidad de la instintividad, insertándola en
el orden del amor. El pudor, a través del lenguaje esponsal del cuerpo,
afirma la inviolabilidad de la persona, declarando que el cuerpo humano es
espejo y lugar de encuentro entre personas y no simple objeto de placer de
la mirada o del deseo.
Desde el comienzo, en la Escritura, el pudor aparece como "guardián
del ser". El hombre, al tomar conciencia de su desnudez, se cubre. Cam es
maldecido por violar la intimidad de su padre (Gén 9,22-25). Con palabras de
Sartre: "Mirar la desnudez de una persona, le hace sentirse tragado
visualmente por el otro, sin ser aceptado ni amado como persona".[13] Cuando la
persona pierde el pudor, vive su amor y su sexualidad a la intemperie,
profana el misterio de su intimidad, despersonaliza el amor y la sexualidad,
reduciendo la persona a objeto exhibido y, frecuentemente,
comercializado.
El noveno mandamiento quiere garantizar el respeto de sí mismo y, en
particular, del propio cuerpo, como expresión de la dignidad de la persona
humana. Y con el respeto de sí mismo nace el respeto del prójimo. Esta es la
tarea del pudor, que preserva al hombre del exhibicionismo, de las miradas
lujuriosas, de la pornografía, de los espectáculos que degradan a quienes
los realizan y a quienes los contemplan, del naturismo ingenuo, de las
fantasías eróticas...
El amor de sí mismo, el respeto de la propia persona, es un requisito
para amar al prójimo. Pues quien no ha sido amado, estimado ni respetado, ha
interiorizado una imagen despreciable de sí mismo, incapaz de amarse a sí
mismo e incapaz de amar, por tanto, a los demás. Dios, en el Decálogo,
invita a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. El amor a sí
mismo, el respeto de sí mismo es, por tanto, la condición primera para amar
al prójimo. No puede amar a los demás quien es incapaz de amarse a sí mismo.
Y hoy, en un mundo que engendra tantos hombres desadaptados,
delincuentes precoces, que no sólo no respetan a los demás, sino que han
perdido la estima de sí mismos, Dios en Cristo nos descubre el valor de todo
hombre. Cristo ha dado su vida por los pecadores. Y en Cristo, Dios nos
llama a ser santos, participando de su santidad.

3. CRISTO LLEVA A PLENITUD EL NOVENO MANDAMIENTO
Ya en la tradición de Israel se defendía el matrimonio, no sólo
contra el acto del adulterio, sino contra la mirada lujuriosa. "No pienses
que sólo hay que llamar adúltero a quien comete adulterio con su cuerpo.
Creemos que también hay que llamárselo a quien comete adulterio con los
ojos. ¿Que cuál es la demostración? En Job 24,15 se dice: 'El ojo del
adúltero espía el crepúsculo'. Antes, por tanto, de que lo cometa
físicamente, ya se le llama adúltero".[14]
Jesús, en su proclamación del Decálogo, no ha hecho otra cosa sino
manifestar plenamente la voluntad de Dios:
Habéis oído que se dijo: no
cometerás adulterio. Pues yo os digo: Todo el que mira a una mujer
deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si, pues, tu
ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti; más te
conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea
arrojado a la gehenna (Mt 5,27-29).
Juan Pablo II nos hace una serie de preguntas: "¿Llevamos dentro de
nosotros el sentido de que nuestro cuerpo humano está llamado a la
resurrección, respetando, por tanto, su dignidad? ¿Nos damos cuenta de que
la sexualidad humana es la prueba de la confianza inaudita que Dios tiene en
el hombre para intentar no defraudarla? ¿Tenemos presente que todo hombre es
una persona y que no es lícito reducirlo a objeto que se puede mirar con
concupiscencia y, menos aún, simplemente usado?...".[15]
El gran respeto que siente Juan Pablo II por la mujer y, de modo
particular, por la mujer en cuanto esposa y madre, le ha llevado a descubrir
y proclamar que el hombre puede cometer el "adulterio en el corazón", no
sólo en relación a la esposa del prójimo, sino "en relación a la propia
esposa, si la considera y la trata únicamente como objeto para apagar sus
instintos sexuales".[16]
La prohibición de hacer del otro objeto de concupiscencia, aunque se
quede en el interior, es absoluta en los labios de Jesús. El hombre, llamado
por Dios a la vida, como imagen suya, elegido para vivir en alianza con El,
está llamado a participar de la santidad de Dios. Sólo Dios es santo;
la santidad es su mismo ser. Pero Dios hace al hombre partícipe de su
santidad, a través de la elección gratuita y de la presencia de su
Shekiná en medio de su pueblo.
Esta participación del hombre de la santidad de Dios, que confiere al
hombre una dignidad única, se traduce en una vida santa: "Santificaos y sed
santos; porque yo soy Yahveh, vuestro Dios. Guardad mis preceptos y
cumplidlos. Yo soy Yahveh el que os santifico" (Lv 20,7-8). "Porque yo soy
Yahveh, vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo...Pues yo
soy Yahveh, el que os he sacado de la tierra de Egipto, para ser vuestro
Dios. Sed, pues, santos porque yo soy santo" (Lv 11,44-45).
Este es casi un estribillo en la Escritura. Lo recogerá Jesucristo en
el Sermón del monte: "Vosotros sed perfectos como es perfecto vuestro Padre
celestial" (Mt 5,48). Y san Pedro en su carta lo explica: "Como hijos
obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de
vuestra ignorancia, más bien, así como el que os ha llamado es santo, así
también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la
Escritura: seréis santos, porque yo soy santo" (1,14-16).
La elección de Dios, para hacernos partícipes de su santidad, entra
en el plan de Dios al crear al hombre. En Cristo se nos ha dado a conocer
este designio original de Dios: "En Cristo hemos sido elegidos antes de la
creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia" (Ef 1,4).
Dios ha querido comunicársenos, nos ha hecho su templo: "santo es el
santuario de Dios y vosotros sois ese santuario" (1Cor 3,17). Esta santidad
de vida, a la que son llamados los cristianos, como santuario de Dios,
abarca todos los ámbitos de la vida. Por ello, San Pablo nos exhorta:
"Teniendo estas promesas, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del
espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios" (2Cor 7,1). Pero
hace referencia, de un modo particular, al noveno mandamiento:
Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene para
agradar a Dios... Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación:
que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su
cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los
gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche
de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, pues no nos
llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así, pues, el que esto
desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su
Espíritu Santo (1Tes 4,1-8).
La motivación última de la voluntad de Dios es la llamada que nos ha
hecho a participar de su santidad. Como miembros del cuerpo de Cristo, nos
ha edificado para ser "templo de su Espíritu Santo". Para ello nos ha
rescatado con la sangre de Cristo: "¿O no sabéis que vuestro cuerpo es
santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de
Dios, y que no os pertenecéis? ¡Habéis sido bien comprados! Glorificad, por
tanto, a Dios en vuestro cuerpo" (1Cor 6,19-20).
La santidad del cuerpo significa, exactamente, lo contrario del
exhibicionismo del cuerpo, que la cultura actual exalta y promueve en todas
sus formas. La santidad del cuerpo lleva a hacer del cuerpo expresión de
toda la persona, manifestación de la interioridad del hombre. Glorificar a
Dios en el cuerpo es hacer del cuerpo templo del Espíritu Santo, lugar del
culto a Dios "en espíritu y verdad", es decir, lugar de la adoración a Dios
en la historia, como Dios desea y Jesucristo nos ha hecho posible. Cristo
nos incorpora, como miembros de su cuerpo, a su ofrenda al Padre en el altar
de la cruz: "Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que
ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa, agradable a Dios: tal
será vuestro culto espiritual" (Rom 12,1).
Dios es glorificado en nuestro cuerpo siempre que, a través de él,
amamos, en nosotros y en los demás, al hombre en cuanto persona, con la
plenitud de ser y vida para la que Dios nos ha creado. Damos gloria a Dios
cuando somos gloria de Dios: "La gloria de Dios es el hombre vivo,
cuya vida es Dios" (San Ireneo).
En definitiva, "no desear la mujer del prójimo" es amar al prójimo
viendo en él la gloria de Dios: "Pues nosotros, que con el rostro
descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos
transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos: así es como actúa
el Señor, que es Espíritu" (2Cor 3,18). "Pues el mismo Dios que dijo: De las
tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para
irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de
Cristo" (2Cor 4,6). "A reproducir la imagen de su Hijo hemos sido llamados
según el designio de Dios" (Cfr Rom 8,28-30). "Revestíos, pues, del Señor
Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus
concupiscencias" (Rom 13,14), concluye San Pablo.
[2] Cfr. Gén 2,7;6,3;Job 33,4;Eclo 12,7;Sab 15,11... Cfr. mi libro
¿Quién soy yo?, Bilbao 1990, p. 31-82.
[6] El desarrollo de la civilización contemporánea está ligado al progreso
científico-tecnológico, que frecuente se desarrolla en una forma
unilateral, llevando al positivismo, que desemboca en el
agnosticismo en el campo teórico y al utilitarismo en el campo
práctico y ético. Se trata de una civilización de la producción y
del placer, una civilización de las "cosas" y no de las "personas";
una civilización en la que las personas se usan como se usan las
cosas. En este contexto, la mujer puede convertirse para el hombre
en un objeto, los hijos en un obstáculo para los padres... Cfr. La
carta a las familias del Papa Juan Pablo II, n.13.

