11. EL PERDON DE LOS PECADOS
Emiliano Jiménez Hernández
Páginas relacionadas
El Credo Simbolo de la fe de la Iglesia
11. EL PERDON DE LOS PECADOS
1. El perdón
2. El pecado
3. Perdón en la Iglesia

El Credo cristiano, en su estructura trinitaria,
sitúa el perdón de los pecados como explicitación de la fe en el
Espíritu Santo en la Iglesia. El amor de Dios, Padre misericordioso, que
ha reconciliado al mundo consigo, por la muerte y resurrección de
Jesucristo, ha enviado el Espíritu Santo a la Iglesia para hacer
presente y actual esta obra en el perdón de los pecados. Así lo recoge
la fórmula de la absolución del sacramento de la Penitencia:
Dios, Padre misericordioso,
que reconcilió consigo al mundo
por la muerte y la resurrección de su Hijo
y derramó el Espíritu Santo
para la remisión de los pecados,
te conceda,
por el ministerio de la Iglesia,
el perdón y la paz.
El pecado, vivido en la presencia de Dios Padre,
reconocido a la luz de la cruz de Cristo y confesado bajo el impulso del
Espíritu Santo, se convierte en la Iglesia en acontecimiento de
celebración de la Buena Nueva. El encuentro con Cristo lleva al
cristiano a verse a sí mismo, en su ser y en su actuar, como creación de
Dios y como recreación en el Espíritu. Así su fe es acción de gracias
por el don de la vida, confesión de la propia infidelidad frente a la
fidelidad del amor de Dios, que no se queda en la tristeza o en el
hundimiento por el sentido de culpabilidad, sino que se hace canto de
glorificación a Dios, confesión de fe, celebración del perdón.
Para indicar cuál era el provecho de la confesión del
Credo, nuestros Padres dijeron: “el perdón de los pecados”. Con ello no
se refieren a una remisión simple, sino a la completa destrucción del
pecado, como cuando dice Cristo: “Este es mi cuerpo, que rompo por todos
para el perdón de los pecados” (Mt 26,26-28), es decir, para que éstos
sean borrados. Por eso dice San Juan: “He aquí el Cordero de Dios, que
quita los pecados del mundo” (Jn 1,29). Esto se cumplirá
plenamente en el mundo futuro; pero hemos de creer que ya ahora por la
comunión de los Sagrados Misterios son absolutamente cancelados nuestros
pecados, pues Cristo dice: “Esta es mi Sangre, que ha sido derramada por
vosotros para el perdón de los pecados” (Mt 26,26-28).[1]
Perdón y pecado, en este orden, forman parte de la
experiencia cristiana, de modo que integran la confesión de fe de la
Iglesia. Por eso el Símbolo profesa: Creo en el perdón de los pecados.

El perdón de los pecados es una de las
manifestaciones del Espíritu Santo, que prolonga y actualiza la obra de
Cristo en la Iglesia. La resurrección de Cristo se hace presente en la
Iglesia creando, mediante el Espíritu Santo, la “comunión de los
santos”, es decir, la comunión de los que viven del “perdón de los
pecados”. El perdón de los pecados cobra, en la profesión de fe, un
significado sacramental. Se vive en el bautismo y en la penitencia,
“segundo bautismo”.
El Apóstol dijo: “Purificad la levadura vieja, para
ser masa nueva, pues sois ázimos” (1Co 5,7). Y esto, porque la Iglesia
entera toma sobre sí el peso del pecador, con el cual sufre en el
llanto, en la oración y en la penitencia, rociándose toda entera como de
su levadura, a fin de que con la ayuda de todos sea purificado cuanto
queda por expiar en algún penitente. También porque la mujer del
Evangelio (Mt 13,33; Lc 20-21), símbolo de la Iglesia, oculta la
levadura en la propia harina, hasta que toda la masa quede fermentada y
sea toda ella pura. ¡El Reino de los cielos es la redención del pecador!
Por eso, amasémonos todos con la harina de la Iglesia hasta ser todos
una masa nueva. Pues el Apóstol añadió: “Nuestra Pascua, Cristo, ha sido
inmolada” (1Co 5,6), es decir, la pasión del Señor hizo bien a todos,
redimiendo a los pecadores que se arrepintieron de sus pecados.
“¡Celebremos por tanto un banquete!” (1Co 5,8) de “manjares exquisitos”
(Is 25,6), haciendo penitencia y alegres por el rescate: ¡No hay
alimento más delicioso que la benevolencia y la misericordia! En
nuestros banquetes jubilosos no se mezcle ningún malhumor por la
salvación concedida a los pecadores, y nadie se mantenga alejado de la
casa paterna, como el hermano envidioso, que se irritaba porque su
hermano había sido acogido en casa, habiendo preferido que permaneciese
alejado de ella para siempre (Lc 15,25-30). El Señor Jesús se ofende más
con la severidad que con la misericordia de sus discípulos.[2]
El perdón de los pecados, -que sigue en el Credo a la
confesión de fe en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo-,
significa que el cristiano se ve a sí mismo, y su actuación, ligado en
alianza con Dios, a quien ha confiado su existencia. Pecado y perdón no
hacen referencia a una ley anónima, a un orden abstracto roto y
restablecido, sino a una historia de amor entre personas con
infidelidades y restablecimiento del amor por la fidelidad. Desde la
fidelidad inquebrantable de Dios, el perdón se experimenta como el
milagro de la gratuidad incondicional del amor de Dios.
Dios, “misericordioso y clemente, perdona la
iniquidad, la rebeldía y el pecado” (Ex 34,6-7), “no nos trata según
nuestros pecados” (Sal 103,10), pues “es grande su misericordia” (Sal
51,3). El es “el Dios de los perdones” (Ne 9,17), que “se arrepiente del
mal decretado por los pecados” (Ex 32,12-14; Am 7,3.6; Jr 18,8;
26,13.19; 42,10), “echa los pecados a la espalda” (Is 38,17), “los pasa
por alto” (Mi 7,18; Pr 19,11), “los cubre” (Sal 32,1; 65,4;85,3; Ne
3,37), “los pisotea” (Mi 7,19), “no los recuerda” (Is 43,25), “los lava”
(Jr 4,14; Sal 51,4.9), “los purifica” (Lv 16,30; Jr 33,8), “los cancela”
(Is 43,25; 44,22; Sal 109,14), “los perdona” (Nm 30,6-13; Dt 29,19; Jr
5,1.7; 31,34; 33,8; 36,3; Is 55,6-7...).
Terrible es el pecado, gravísima enfermedad del alma
la culpa, pero no incurable. Siendo terrible para quien a él se adhiere,
es fácilmente sanable para el que -por la conversión- se aleja de él...
¿Qué mayor crimen que crucificar a Cristo? Pues aún este se lava con el
bautismo. Pedro decía a los tres mil que, habiendo crucificado a Cristo,
preguntaban: “¿Qué haremos, hermano?”, “convertíos y que cada uno se
haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y
recibiréis el Espíritu Santo” (Hch 2,38).¡Oh inefable misericordia de
Dios! Quienes desesperaban de la salvación, fueron juzgados dignos de
recibir el Espíritu Santo... Si alguno de vosotros ha crucificado a
Cristo con sus blasfemias (Hb 6,6); si alguno, por ignorancia, le ha
negado ante los hombres (Mt 10,33; 2Tm 2,12); si alguien, con sus malas
acciones, ha hecho que Cristo sea blasfemado (Rm 2,24; St 2,7; 2P 2,2),
espere en la conversión, pues ¡aún está pronta la gracia![3]
Para que el hombre alcance el perdón de los pecados,
Dios le da tiempo para la conversión, como en tiempos de Noé, que
anuncia la conversión, o de Jonás que se la anuncia a los Ninivitas,
aunque fueran ajenos a Dios. Sólo quien endurece su corazón se priva del
perdón de los pecados.
Llamar a conversión es utilísimo a los hombres. Pues
nadie hay sin pecado (Is 53,9; 1P 2,22; Jn 8, 46; 2Co 5,21).
Recomendamos la conversión no para fomentar el pecado, sino deseando que
el caído se levante. Pues la desesperación induce al caído a revolcarse
en sus pecados, mientras que la esperanza de la penitencia le impulsa a
levantarse y no pecar más. ¿Quienes somos nosotros para imponer una ley
a Dios? El quiere perdonar los pecados, ¿quién puede prohibirlo? El
dice: “¿Acaso no se levantará el que cae?” (Jr 8,4). Contradice, pues, a
Dios quien dice: “el que cae no puede levantarse”. ¿Hay algo más difícil
de limpiar que el carmesí? ¿Que hay más blanco que la nieve o la lana?
Pues quien creó éstas dice: Aunque vuestros pecados fueran como colores
imborrables, con sólo lavaros recibiréis la blancura de la nieve (Is
1,18). Con sólo decir David: “he pecado”, obtuvo ya el perdón: “Dios ha
perdonado ya tu pecado” (2S 12,1-13)... Y si preguntamos al Salvador por
el motivo de su venida, nos responde: “No vine a salvar a los justos,
sino a llamar a los pecadores a conversión” (Mt 9,13). Preguntémosle:
¿Qué llevas sobre tus hombros? y nos responde: “La oveja perdida” (Lc
15,4-6). ¿Por qué hay alegría en el cielo?, nos responde: “Por un
pecador que se convierte” (Lc 15,7-8). Los ángeles se alegran ¿y tú
sientes envidia? Dios recibe al pecador con gozo, ¿y tú lo prohíbes?...
Y si te indigna que sea recibido con un banquete el hijo pródigo después
de haber pastoreado cerdos y haber malgastado todo, recuerda que también
se indignó el hermano mayor y se quedó fuera, sin participar de la
fiesta... De pecador, Pablo se convirtió en evangelizador, y ¿qué dice
de sí mismo? “Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los
que yo soy el primero” (1Tm 1,15). Confiesa su propio pecado para, así,
mostrar la grandeza de la gracia. Pedro, que había recibido la bendición
de Cristo con su confesión de fe (Mt 16,16), sin embargo le negó tres
veces, no para que Pedro cayese, sino para que tú fueses consolado pues
“lloró” (Mt 26, 69-75)... ¿Te queda algo que oponer a la penitencia?
¿Para qué se nos lee la Palabra? Para que desistamos del pecado. ¿Para
qué somos regados? Para que fructifiquemos. ¿Para qué oramos? Para que
nos perdonen los pecados (Mt 6,12).[4]
Jesús pasó entre los hombres perdonando los pecados
(Mc 2, 5; Lc 7,48) y otorgó a los hombres ese poder (Mt 9,8). Es el gran
poder que deja a la Iglesia: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes
perdonéis los pecados, les quedan perdonados” (Jn 20, 22; Mt 16,19). Es
su misión: vino “a llamar a los pecadores”, a “proclamar el año de
gracia” o el tiempo del perdón de Dios (Lc 4,18-19).
La bondad del Padre es ilimitada, pues es “compasivo”
(Lc 15,20; Mt 18,27) y “bueno” (Mc 10,18; Mt 20,15; 7,11) incluso con
“los malos e injustos” (Mt 5,45) y “con los ingratos y perversos” (Lc
6,35). Su amor le lleva “a correr” al encuentro del pecador (Lc 15,20).
Jesús, Hijo de tal Padre, no sólo anunció el perdón
del Padre, sino que perdonó a la mujer adúltera sorprendida en su pecado
(Jn 8,1-11), a la pecadora pública que se le presentó en casa de Simón
(Lc 7,36-50), al paralítico de Cafarnaúm (Mc 2,1-12), que ni pide el
perdón ni la curación, sino sólo “por la fe de quienes le llevaron ante
El”. Desató de su pecado al paralítico de Jerusalén (Jn 5,5-14) y a la
mujer encorvada a “la que Satanás tuvo atada por dieciocho años” (Lc
13,10-17), como liberó a otros muchos (Mt 12,28; Mc 3,22-27; Lc
13,16)...
Por eso nos enseñó a decir en la oración: “Perdónanos
nuestras deudas” (Mt 6,12), pues somos deudores de Nuestro Padre, por no
haber escuchado Adán “la voz del Señor Dios”. Con razón, igualmente el
Logos, "Voz del Padre", puede decir al hombre: “Te son perdonados tus
pecados” (Mt 9,2; Lc 7, 48). Así Aquel, contra quien al principio
habíamos pecado, otorgaba finalmente el perdón de los pecados. Pues,
¿cómo habrían podido ser perdonados nuestros pecados realmente, si
Aquel, contra quien habíamos pecado, no nos hubiera otorgado el perdón
“por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, en las que nos
visitó” (Lc 1,78) en su Hijo?... Nadie puede perdonar los pecados sino
Dios (Lc 5,21). Cristo “perdonaba y curaba al hombre”, porque había
recibido del Padre “el poder de perdonar pecados” (Mt 9,6) por ser
Hombre y Dios. Como hombre padecía con nosotros, como Dios tenía
misericordia de nosotros y nos perdonaba.[5]
El perdón es la fuente de un amor más grande; con su
gratuidad crea la gratitud en el pecador perdonado:
Dios fue magnánimo cuando el hombre le abandonó,
anticipándose con la victoria que le sería concedida por el Logos. Pues,
como permitió que Jonás fuese tragado por el monstruo marino (Jon
2,1-11), no para que pereciera totalmente, sino para que, al ser
vomitado (2,11), glorificase más a quien le había otorgado tan
inesperada salvación, así desde el principio permitió Dios que el hombre
fuese tragado por el gran monstruo, Satanás, autor de la transgresión
(Gn 3,1-6.14), no para que pereciera totalmente, pues tenía preparado de
antemano el don de la salvación en Quien la realizaría por el signo de
Jonás (Mt 12,39-40), sino porque quiso que el hombre pasase por todas
las situaciones y gustase el conocimiento de la muerte, para llegar por
ella a la resurrección de los muertos
(Jn 5,24; Ef 5,14) y experimentar de qué mal había sido librado.
Así sería siempre grato al Señor, por haber recibido de El el don de la
incorrupción, y le amaría mucho más, pues “ama más aquel a quien más se
le perdona” (Lc 7,42-43).[6]
El perdón de Dios es oferta gratuita y nunca
conquista o derecho merecido del hombre. Por ello, desde el perdón de
Dios, el creyente descubre la gravedad de su pecado, como traición al
amor de Dios, como infidelidad o adulterio frente a la fidelidad de
Dios.

La narración del Génesis es la expresión de la
experiencia de Israel y de todo hombre. El hombre sabe que su vida es
don de la llamada de Dios a la existencia. Sabe que su vida es, desde su
origen, vida dialogal. En soledad el hombre no es hombre. El pecado, que
interrumpe el diálogo, lleva siempre al hombre a la desnudez, a la
necesidad de esconderse, de aislarse, al miedo, a la soledad, a la
muerte.
La conciencia de su relación dialogal con Dios,
posibilitó a Israel vivir sus transgresiones y pecados en forma
original: ante Dios. Y ante la fidelidad inquebrantable de Dios, cada
infidelidad, con sus consecuencia de fracaso y muerte, terminaba
convirtiéndose en acontecimiento privilegiado de su historia de
salvación: en descubrimiento del amor sin medida de Dios. Sólo la
Historia de Israel recoge las derrotas y fracasos. Los demás pueblos
sólo narran las victorias y triunfos de sus héroes. Así se han
extinguido todos los imperios. Desde la derrota no quedaba posibilidad
de comenzar de nuevo la historia. En Israel, el reconocimiento del
propio pecado y su confesión ante Dios se transformaba siempre en
comienzo de una nueva historia, en redescubrimiento de Dios.[7]
Esta experiencia de la relación dialogal del pueblo
con Dios aparece con fuerza singular en los profetas. Oseas hace de su
propia vida un sacramento del amor esponsal de Dios y el pueblo (Os
1-3). Dios es el esposo fiel que busca a la esposa que se prostituye
reiteradamente con los ídolos. Jeremías, Ezequiel e Isaías prolongan
esta misma vivencia en escenas de una viveza y realismo únicos.[8]
La historia del pueblo elegido está marcada
profundamente por el pecado (Ez 20,7-31; 23,3-49; Sal 106). Ya en
Egipto, Israel sirvió a otros dioses (Jos 24,14), se prostituyó con
ellos (Ez 23,3.8.19.21.27). Dios lo liberó, sin embargo, “por amor de su
nombre” (Ez 20,9) y “porque eterno es su amor” (Sal 106, 10-12; Dt 7,8);
pero, incluso después de la liberación de Egipto, Israel se olvidó de
ese amor, “rebelándose contra Dios en el mar de las Cañas” (Sal 106,7) y
continuamente a lo largo del paso por el desierto (Sal 78,17.40; Ez
20,13-14.21); también en la tierra reiteradamente se rebeló contra El
(Sal 106,43), mereciendo el calificativo de “generación rebelde y
malvada” (Sal 78,8), “pueblo de rebeldes” (Ez 2,5-8; 3,9.26-27; 12,2-27;
17,12; 24,3; 44,6), que murmura contra Moisés (Ex 15,24; 17,3; Nm
20,3-4; 14,36), contra Aarón (Ex 16,2; Nm 14,2) y contra Yahveh mismo
(Ex 16,7-9.11; Nm 16,11; Dt 1,27)...
Pero Israel vive el pecado como un drama en el
interior de unas relaciones de amor con Dios, relaciones que se rompen
por su parte y se recrean por la fuerza creadora del amor de Dios, que
le ofrece de nuevo su amor.
La plenitud irrevocable de esta oferta del amor fiel
de Dios y su victoria sobre la infidelidad humana aparece en Jesucristo
muerto y resucitado. Ante la Cruz de Cristo aparece el pecado en toda su
monstruosidad y el amor de Dios en toda su sublimidad. Es la locura y el
absurdo frente a la autonomía cerrada del hombre griego, pagano,
científico y técnico; y el escándalo frente al juridicismo, legalismo
del hombre religioso y fariseo, que busca en sí mismo su justificación.
El hermano mayor no puede comprender la fiesta del
perdón ofrecida al hermano menor al regreso de sus orgías
despilfarradoras de la herencia del padre (Lc 15,11-32). Como no
comprenden el perdón de Jesús a la mujer sorprendida en adulterio (Jn
8,1-11) quienes, con las piedras en las manos hipócritas, intentan
cumplir la Ley (Lv 20,10; Dt 22,22-24). En el encuentro a solas de
Cristo y la adúltera hallamos la historia, todos los días repetida,
entre Dios y nosotros. El “no te condeno” de Jesús es el fruto de su
muerte en la cruz por cada uno de nosotros: “La vida que vivo al
presente, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por
mí” (Ga 2,20). En este “mí” está concentrada toda la profundidad
personal del pecado, que hace de contrapunto para valorar la sublimidad
del amor y la entrega. Morir por un justo entra en las posibilidades
humanas, pero dar la vida por el impío, morir por el perseguidor, por el
enemigo, es “la prueba del amor de Dios en Cristo” (Rm 5,7-8).
El pecado confesado se transforma en celebración de
las maravillas de Dios. Sin Dios, el hombre no encuentra salida a su
culpa. De aquí su intento vano en negarla y autojustificarse con excusas
y acusaciones a los demás. Pero su salvación no está en la conquista del
amor de sí mismo por la propia absolución, en la que no puede creer. No
es la conquista del amor, sino la acogida del amor la que libera y salva
al hombre de su culpa. Solo cuando el hombre escucha de la boca de Dios
la palabra del perdón, se siente vivo, reconciliado, capaz de comenzar
de nuevo la historia.
Aquí radica el drama de nuestro mundo. Hoy, en el
mundo y entre algunos llamados cristianos, se ha perdido el sentido del
pecado, con lo que se ha agudizado el sentido de culpabilidad. El
reconocimiento del pecado lleva a la experiencia de la alegría en el
perdón, como vivencia del amor gratuito, el único amor liberador del
hombre. La experiencia oculta de culpabilidad, en cambio, se abre cauces
oscuros en la existencia humana en forma de tristeza, miedos,
desesperación, sensación de absurdo de la vida, náusea de todo,
aburrimiento, con todas las expresiones de violencia contra uno mismo y
contra los demás: drogadicción y narcotráfico puede ser un ejemplo,
suicidios y abortos, otro.
El hombre en soledad, con su fracaso a cuestas, se
asfixia y vive bajo los impulsos de autodestrucción. Es la palabra de
Judas, que se siente condenado por la ley de sí mismo y se suicida. Le
hubiera bastado levantar la mirada a Cristo, como hace Pedro con ojos
cargados de lágrimas, para experimentar el perdón y la vida.
Frente a esta situación es preciso anunciar la buena
nueva del “perdón de los pecados”, que supone el reconocimiento y
confesión del propio pecado. La actitud farisea de autojustificación, y
consiguiente condenación de los demás, no produce mas que una tapadera
del mal, que desde dentro destruye al hombre; en palabras bíblicas, el
“sepulcro blanqueado” no impide la corrupción interior.
En la predicación de Jesús el pecado ocupa un lugar
central. El se sabe enviado a anunciar la conversión del pecado, a
“buscar a los pecadores” (Mc 2,17p), es decir, a “buscar y salvar lo que
estaba perdido” (Lc 19,10), “hospedándose en su casa” (Lc 19,5-7),
“acogiéndolos y comiendo con ellos” (Lc 15,1-2; Mc 2,15-17), “como amigo
de pecadores” (Mt 11,19; Lc 7,34).
El pecado se origina en lo más íntimo del hombre,
donde el maligno le insinúa e infunde el ansia de ser como Dios, de
robar a Dios “el fuego sagrado”, en el deseo de autonomía. El pecado
para Jesús no es una simple transgresión de las “tradiciones humanas”
(Mc 7,8) sobre purificaciones (Mt 15,2-8), ayunos (Mc 2,18-20) o reposo
sabático (Mc 2,23-28; 3,1-5). El pecado no es algo exterior al hombre.
Tiene sus raíces en el corazón: en el corazón es ahogada la Palabra de
Dios (Mc 4,18-19) y “del corazón provienen todos los pecados que manchan
al hombre: intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos,
adulterios, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidias,
injurias, insolencias. insensateces. Todas estas perversidades salen de
dentro y contaminan al hombre” (Mc 7,20-23).
Aunque Jesús sabe también que el origen último del
pecado no está en el hombre. Los pecadores son, en realidad, “hijos del
maligno” (Mt 13,38; Jn 8,38-44). El es el “malvado” (Mt 5,37; 6,13;
12,45; Lc 7,21; 8,2). El diablo es quien esclaviza al hombre (Lc 13,16;
Mc 3,27) y le enfrenta a Dios (Mt 12,28; Lc 11,20); él arrebata la
Palabra sembrada en el corazón (Mc 4,4.15) y engaña “siendo mentiroso y
padre de la mentira” (Jn 8,44), llevando al hombre a la muerte, pues es
“homicida desde el principio”.

No eres tú el único autor del pecado; también lo es
el pésimo consejero: el Diablo. El es su autor y padre del mal,
pues “el Diablo peca desde el principio” (1Jn 3,8). Antes de él nadie
pecaba. Así recibió el nombre por lo que hizo, pues siendo arcángel, por
haber “calumniado” (diabállein) fue llamado Diablo (Calumniador).[9]
De ministro bueno de Dios, se hizo Satanás, que significa
“adversario”,[10]
que fomenta las pasiones. Por su causa fue arrojado del Paraíso nuestro
padre Adán... Pero no
desesperemos. Lo terrible es no creer en la conversión. Quien no espera
la salvación acumula sin remedio males sobre males; pero el que espera
la curación, fácilmente alcanza el perdón. ¡Dios es misericordioso y más
potente que nuestro adversario! ¡Dile al médico tu mal! Díselo como
David: “Contra mí mismo confesaré mi iniquidad al Señor”, y se te
aplicará lo que sigue: “Y Tú perdonaste la iniquidad de mi corazón” (Sal
37,19; 31,5). Pecó Adán y Dios, arrojándole del Paraíso, le hizo habitar
“frente a él” (Gn 3,24), para que, contemplando de dónde había salido y
dónde había caído, se salvara por la penitencia...[11]
En definitiva la lucha del Diablo -diaballein
= separar, dividir- es por alejar al hombre de Dios. Así lo ve Jesús,
que concibe su misión como llamada a conversión, a volver a Dios
(Mc 1,15). Jesús ha venido a “reunir a los hijos dispersos de Israel”
(Mt 23,37). Los pecadores son como una “dracma perdida”, una “oveja
perdida” o un “hijo perdido” en un “país lejano”, “lejos de la casa del
Padre”, a quien Jesús busca y acoge (Lc 15,1-32).[12]
Es una experiencia común a todos los hombres: “Si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en
nosotros” (1Jn 1,8) y hacemos mentiroso a Dios (1Jn 1,10) “que
constituyó a Jesús víctima de propiciación por los pecados de todos”
(1Jn 2,2); y hacemos vana la muerte de Cristo “que derramó su sangre por
todos para el perdón de los pecados” (Mt 26,28). “Todos pecaron”, dice
Pablo y, por tanto, dirá Jesús a Nicodemo: “el que no nazca del agua y
del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn 3,3-6).
El pecado sitúa al hombre fuera del diálogo esponsal
de Dios, llevándole a experimentar la soledad existencial y la ruptura
con la creación de Dios, el mundo y los otros. Todo se vuelve oscuro y
hostil. Y esta situación es irreversible para el hombre. Sólo puede
encontrar la comunión con la creación y con la historia restableciendo
el diálogo con Dios, Creador y Señor de la historia, como ha confesado
antes en el Credo. Firme en esta fe, el creyente sabe que con su pecado
no ha terminado su vida, aunque sufra las consecuencias de muerte, paga
de su pecado. El pecado vivido ante Dios posibilita el comienzo de una
nueva vida. Dios Creador puede volverla a crear, “volviendo su rostro al
pecador” que se pone ante El como muerto, incapaz de darse la vida.
Dios, en su fidelidad misericordiosa, inicia de nuevo con él la historia
de salvación.

El cristiano confiesa “creo en el perdón de los
pecados” en el interior de la fe de la Iglesia, en la que ha nacido a la
vida cristiana, acogido desde el comienzo gratuitamente, con el perdón
de sus pecados en el Bautismo. Su experiencia primordial, origen de su
vida, es la garantía de su recreación continua en el seno de la Iglesia
por “las entrañas de misericordia de Dios Padre”. “Rajamin”, la
palabra hebrea que traduce el término misericordia, hace referencia, no
a las entrañas o al corazón, sino a la matriz. El perdón misericordioso
es renacimiento, recreación.
El perdón de los pecados se da primeramente en el bautismo, gran sacramento de la reconciliación y del renacimiento del hombre pecador. El día de Pentecostés, como manifestación del Espíritu Santo, Pedro anuncia a Jesucristo crucificado como Señor y Cristo; sus oyentes se sienten compungidos de corazón al descubrir la magnitud de su pecado a la luz de la Cruz de Cristo y preguntan a Pedro y a los demás Apóstoles: “¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Convertíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados y recibiréis el Espíritu Santo” (Hch 2,37-38)
El bautismo, según el doble simbolismo del agua, nos
purifica del pecado, sepultándole (1Co 6,11; Hch 22,16), y nos hace
renacer a una nueva vida (Rm 6,1-4; Jn 3,3-5; Tt 3,5; 1P 1,3.23). Nos
lava y santifica, nos infunde el don del Espíritu Santo (Hch 2,38; 1Co
12,13), nos hace hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con
Cristo (Rm 8,17).
La fe nos recuerda que hemos recibido el bautismo
para el perdón de los pecados en el nombre de Dios Padre, en el nombre
de Jesucristo -Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado- y en el
nombre del Espíritu Santo de Dios (Mt 28,19), para que vivamos como
hijos de Dios.[13]
La Pascua, fiesta del bautismo, es el momento
culminante de la vida de la Iglesia. En su celebración la Iglesia, y
cada cristiano, se contempla a sí misma en presencia de Jesucristo, el
crucificado y resucitado, como palabra del perdón de Dios, como
acontecimiento irrevocable de la reconciliación con Dios Padre, hecho
presente en el memorial celebrativo por la acción del Espíritu Santo en
el interior de la misma Iglesia. Por ello, desde su miseria,
exultante por la misericordia
de Dios, canta: “Oh feliz culpa que
mereció tan gran Redentor”.
El pecado cobra toda su profundidad ante la vivencia
del amor grandioso de Dios. El contraste da la dimensión plena al
pecado, pero sin ofuscar el amor que es infinitamente más luminoso y
esplendente. El pecado, con su tenebrosidad, no logra cubrir la luz del
amor de Dios, sino que lo realza en plenitud. Por ello podemos cantar
hasta la culpa como lente potente para contemplar el amor de Dios.
El pecado se descubre desde el perdón y por ello los
cristianos lo confesamos en el Credo: “creo en el perdón de los
pecados”. El perdón es el don que permite reconocer y confesar nuestro
pecado. Donde no hay perdón no puede haber confesión del pecado y, por
ello, el pecado -germen de muerte- “permanece” (Jn 9,41). La palabra del
perdón, en cambio, lleva a la experiencia gozosa de la conversión.
La
reconciliación del perdón llena de alegría a Dios y al pecador
perdonado. El pecador implora a Dios que le “devuelva el gozo y la
alegría” (Sal 51,10.14). Con “alegría” acoge Zaqueo a Jesús en su casa.
Se “alegra” el pastor al encontrar a la oveja perdida y, lleno de gozo,
invita a la alegría a “sus amigos y vecinos”; se “alegra” la dueña de la
casa al encontrar la dracma perdida y lo celebra con sus amigas y
vecinas: ¡Alegraos conmigo! ¡Así “se alegra” Dios y, con El, los ángeles
del cielo, por un solo pecador que se convierte! Nada extraño, pues, que
al encontrar al hijo perdido “celebre una fiesta con flautas y danzas”
(Lc 15). Dios “se complace en que ninguno de los pequeños del Reino se
pierda” (Mt 18,14). “Dichoso, pues, el hombre a quien Dios perdona su
pecado” (Sal 31,2; Rm 4,8). Por ello quien ha experimentado esta alegría
no desea perderla y comprende que el Señor, que perdona, diga: “No
peques más” (Jn 8,11).
“Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya
no muere más, la muerte ya no tiene poder sobre El. Su muerte fue un
morir al pecado para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así
también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en
Cristo Jesús” (Rm 6,9-11). Así nos enseña el Apóstol a estar muertos al
pecado y vivos para Dios. Bautizados en una muerte semejante a la suya,
muramos al pecado; y resucitados por la subida de las aguas, vivamos
para Dios en Cristo Jesús y no muramos más, es decir, no pequemos más,
“pues quien peca morirá” (Ez 18,4). Fieles a la profesión hecha en el
bautismo, plantados en Cristo y resucitados con El, “no reine el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias. No
ofrezcáis vuestros miembros como armas de injusticia al servicio del
pecado. Ofreceos más bien a Dios como muertos devueltos a la vida, y
ofreced vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios”
(Rm 6,12-13). “El salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito
de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rm 6,23).[14]
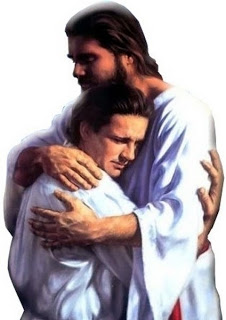
La conversión va unida a la fe en el Evangelio: es
Buena Noticia: “Convertíos y creed al Evangelio” (Mc 1,15), predica
Jesús y, para que lo mismo se anunciara a todas las naciones, padece la
muerte y resucita: “Así está escrito -dice a los apóstoles- que el
Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se
predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas
las naciones, empezando desde Jerusalén” (Lc 24,46-47).
El cristiano renacido en las aguas del bautismo, en
su fragilidad, experimenta la necesidad de vivir renaciendo en un
segundo y tercer... bautismo. La Iglesia, que sabe que “Dios es rico en
misericordia” (Ef 2,4; Ex 34,6), se la ofrece en el sacramento de la
Penitencia. San Ambrosio, por ejemplo, decía que en la Iglesia “hay agua
y lágrimas: el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia”. Y el
Concilio Vaticano II, de toda la Iglesia, dice: “Siendo al mismo tiempo
santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de
la penitencia y de la renovación” (LG 8).
Concede, oh Cristo, a tus siervos catecúmenos la
gracia de conocer la disciplina de la penitencia, aunque después del
bautismo no tengan que conocerla ni pedirla. Me repugna mencionar aquí
la segunda penitencia. Pues temo que el hablar de ella sugiera
que existe todavía un tiempo en que se puede pecar. Que nadie me
interprete mal, como si el hecho de haber una puerta abierta a la
penitencia después del bautismo, dejase una puerta abierta al pecado.
¡La sobreabundancia de la misericordia de Dios no implica un derecho a
la temeridad humana! ¡Que nadie sea menos bueno, porque Dios lo es
tanto..!Sin embargo, si alguien incurre en la necesidad de la segunda
penitencia, que no se abata ni se abandone a la desesperación: ¡Que
se avergüence de haber pecado de nuevo, pero no de levantarse
nuevamente! ¿Acaso no dice El: “los que caen se levantan y si uno se
extravía torna”? (Jr 8,4). El “prefiere la misericordia al sacrificio”
(Os 6,3; Mt 9,13), pues los cielos y los ángeles se alegran por la
conversión del hombre (Lc 15,7.10). ¡Animo, pecador, levántate! ¡Mira
dónde hay alegría por tu retorno! La mujer, que perdió una dracma y la
busca y la encuentra, invitando a las amigas a alegrarse (Lc 15,8-10),
¿no es paradigma del pecador restaurado? Y el buen Pastor pierde
una oveja, pero como la ama más que a todo el rebaño, la busca y, al
encontrarla, la carga sobre sus espaldas por haber sufrido mucho en su
extravío (Lc 15,3-7). Y el bondadosísimo Padre, que llama a casa a su
hijo pródigo y con gusto lo recibe arrepentido tras su indigencia, mata
su mejor novillo cebado y -¿por qué no?- celebra su alegría con un
banquete: ¡Ha vuelto a encontrar un hijo perdido, siéndole más querido
por haberle recuperado! Este es Dios. ¡Nadie como El es tan
verdaderamente Padre! (Mt 23,9; Ef 3,14-15). ¡Nadie como El es tan rico
en amor paterno! El te acogerá, por tanto, como a hijo propio, aunque
hayas malgastado lo que de El recibiste en el bautismo y aunque hayas
vuelto desnudo, ¡pero has vuelto![15]
La Iglesia, sintiéndose herida por el pecado de sus
fieles, les reconcilia con Dios y con ella misma, acompañando al pecador
en su camino de conversión con su amor y oración: “Los que se acercan al
sacramento de la Penitencia obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios
por la misericordia de éste y al mismo tiempo se reconcilian con la
Iglesia, a la que, pecando, ofendieron, la cual con caridad, con
ejemplos y con oraciones les ayuda en su conversión” (LG 11). La Iglesia
siente en su cuerpo las heridas del pecado de sus miembros, se alegra
con su conversión y vive la solicitud de Cristo por los alejados. El
pecado de un miembro, es pecado del Cuerpo:
Si un bautizado se entrega a la fornicación,
significa que “toma los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una
prostituta” (1Co 6,15), incurriendo en el sacrilegio, pues para él está
dicho: “¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo de Dios?” (1Co 6,19; 3,17).
Quien se entrega a la prostitución “peca contra su cuerpo” (1Co 6,18), que
es templo de Dios y contra el cuerpo de toda la Iglesia, que es el “Cuerpo
de Cristo” (Col 1,24)...[16]
Por ello la Iglesia se preocupa del pecador. No puede
quedarse indiferente viéndole caminar por la senda del pecado. El apóstol
que no siente esta solicitud no es fiel a Cristo, el Pastor bueno, que deja
las noventa y nueve ovejas y va en busca de la perdida. Orígenes les dice:
Que no se imaginen que pueden decir: “Si el vecino
obra mal, ¿a mí qué me importa?” Sería igual que si la cabeza dijera a los
pies: “¡qué me importa si mis pies están mal y sufren!”. Así obran quienes
presiden las asambleas de los fieles y no piensan que formamos un solo
Cuerpo los creyentes en un solo Dios, Cristo, que nos une y mantiene en la
unidad (Col 1,17). Tú, que presides la asamblea, eres el ojo del Cuerpo
de Cristo, función que recibiste para mirar en derredor (episcopos),
examinando todo y previendo lo que puede suceder. Tú eres el pastor. Ves las
ovejas del Señor, inconscientes del peligro, precipitarse hacia el
precipicio, ¿y no acudes? ¿No las haces volver? ¿No gritas al menos para
detenerlas? ¿Perdiste la memoria hasta el punto de olvidarte del misterio
del Señor? El dejó en los cielos noventa y nueve y, por una sola
descarriada, descendió sobre la tierra y, encontrada, la cargó sobre sus
hombros (Mt 18,12) y se la llevó a los cielos.[17]
Por ello, como heraldo del Señor, San Ambrosio grita
a los pecadores:
¡Volved, pues, a la Iglesia si alguno de vosotros se
separó impíamente de ella!¡Cristo promete el perdón a todos los que vuelven
a ella!, pues está escrito: “Todo el que invoque el nombre del Señor será
salvo” (Jl 3,5; Hch 2,21; Rm 10,13) ¡Tenemos un Señor bueno que quiere
perdonar a todos! Si quieres ser justificado, confiesa tu culpa. La humilde
confesión de los pecados desata los nudos de las faltas. ¿Te avergüenza
hacer esto en la Iglesia? ¿Te repugna suplicar a Dios y obtener el auxilio
de la santa asamblea que suplica por ti, y esto allí donde no hay motivo
alguno de vergüenza sino el de no confesar los propios pecados, puesto que
todos somos pecadores, precisamente allí donde merece mayor alabanza quien
es más humilde, más sincero, más despreciable a los propios ojos? ¡Llore por
ti la madre Iglesia y lave tus culpas con sus lágrimas! ¡Te vea Cristo
inmerso en el dolor y diga: “Bienaventurados los que lloráis, porque
gozaréis” (Lc 6,21)! El se alegra de que muchos lloren por uno solo.
Conmovido por las lágrimas de una viuda, le resucitó el hijo, porque todos
lloraban por ella (Lc 7,12-13).[18]
Esta palabra del perdón, que lleva a la conversión,
se hace presencia viva en la Iglesia por la acción vivificante del Espíritu
Santo, que nos recrea de la muerte, como esperanza y garantía de
resurrección. Quien resucita nuestros cuerpos de pecado “resucitará también
nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en nosotros” (Rm 8,11).[19]

[3] SAN CIRILO DE JERUSALEN, Catequesis II 1-III
1-16. Cfr SAN AGUSTIN, De fide et symbolo X 21-22; Sermón
213,9.
[9] El Diablo acusa, calumniando a Dios (Gn 3,1-5; Mt
4,3) y a los hombres (Jb 1,6-10; 2,1-6; Za 3,1; Ap 12,10) siendo,
por ello, llamado Diablo “por acusar a Dios ante los hombres y a los
hombres ante Dios”: SAN JUAN CRISOSTOMO, Homilía I: De
diabolo tentatore II,2; SAN ISIDORO, Etimologías VIII 11,18.
[10] Así ORIGENES, Contra Celso VI,44; SAN
BASILIO, Homilía IX 9; SAN JUAN CRISOSTOMO, In 2Cor
Homilia XXVI 2.
[12] Cfr S. SABUGAL,
ABBA... La oración del Señor, Madrid 1985, con amplios
comentarios a la petición: “perdónanos nuestras deudas”.
