9. LA SANTA IGLESIA CATOLICA
Emiliano Jiménez Hernández
Páginas relacionadas
El Credo Simbolo de la fe de la Iglesia
9. LA SANTA IGLESIA CATOLICA
1. La Iglesia sacramento de salvación
2. Santa
3. Católica
4. Apostólica

1. LA IGLESIA SACRAMENTO DE SALVACION
El Credo, que profesamos, nos dice que el Espíritu
Santo, Espíritu de Cristo, actúa en la Iglesia y, por ella, en el mundo.
La Iglesia es el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la
acción del Espíritu Santo. Es más, la fe enraíza a la Iglesia en el
misterio de Dios Uno y Trino. Así es como nos la presenta el Concilio
Vaticano II, citando a San Cipriano: “La Iglesia es el pueblo reunido en
la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.[1]
Ya desde el comienzo la fe confesó que se entra en la
Iglesia por el bautismo “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo” (Mt 28,19).
El Espíritu Santo “que habló por los profetas”, sigue
actuando en la Iglesia, preparando la culminación del amor salvador del
Padre, manifestado en su Hijo Jesucristo. La Iglesia, el bautismo, el
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna
son los frutos de esta acción del Espíritu, confesados y esperados en la
profesión de fe de los cristianos. En expresión de San Ireneo “Donde
está la Iglesia, ahí está el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu
de Dios está la Iglesia y toda gracia”.[2] O
como dice Tertuliano: “en las preguntas del bautismo, se añade
necesariamente la mención de la Iglesia, porque donde están los Tres,
ahí está también la Iglesia”.[3]
Erigido el Tabernáculo en el desierto, lo cubrió la
Nube (Nm 9,15-16)... También fue erigido sobre la tierra aquel
verdaderísimo Tabernáculo, es decir, la Iglesia, llena de la
gloria de Cristo. No otra cosa significa la Nube que cubría el antiguo
Tabernáculo. Cristo, en efecto, llenó con su gloria a la Iglesia,
resplandeciendo como fuego sobre los que estaban en la noche y en
tinieblas, cubriendo, al mismo tiempo, con la protección de su sombra y
rociando con las consolaciones celestes del Espíritu a los iluminados,
para quienes despuntó ya el día... Además, al partir la Nube también se
ponía en marcha el Tabernáculo y, junto con él, los hijos de Israel. La
Iglesia sigue por todas partes a Cristo, sin que la santa multitud de
los creyentes se separe jamás de Quien los llamó a la salvación.[4]

Lo importante en la Iglesia es el Don de Dios que
transforma al hombre en un ser nuevo, que él mismo no puede darse,
injertándole en una nueva comunidad que él sólo puede recibir como don.
El nuevo ser, fruto de la reconciliación con Dios por la sangre de
Jesucristo, nacido del bautismo, incorpora al creyente en la comunidad
de la Iglesia, que vive en la comunión con el Señor en la Eucaristía.
Esta comunión con el Señor engendra la comunión entre todos los que
“comen el mismo e idéntico pan”, haciendo de ellos un “único cuerpo”
(1Co 10, 17), un “único hombre nuevo” (Ef 2,15). Con gozo agradecido,
dice Teodoro de Mopsuestia:
He sido bautizado para ser miembro del gran Cuerpo
de la Iglesia, como dice San Pablo: “Hay un solo Cuerpo y un solo
Espíritu, igual que fuisteis llamados a la única esperanza de vuestra
vocación” (Ef 4,4). Cuando habla de Iglesia, no se refiere ciertamente
al edificio construido por los hombres -aunque éste recibe también el
nombre de iglesia, por la asamblea de los fieles que en él se celebra-,
sino que designa Iglesia a toda la asamblea de los fieles... Por el
bautismo, pues, espero ser uno de los hijos de la Iglesia o asamblea de
los fieles, que han merecido el nombre de Cuerpo de Cristo y han
recibido una santidad inefable. Los Padres llaman a esta Iglesia
santa, por la santidad que recibe del Espíritu Santo; la designan
católica, por comprender a cuantos en cualquier lugar y tiempo han
creído; afirman así mismo que es una, porque sólo aquellos, que
han creído en Cristo y recibirán los bienes futuros, constituyen la
única Iglesia santa.[5]
Este único cuerpo es el cuerpo eclesial de Cristo.
Nadie puede ser cristiano en solitario. Es imposible creer y abrirse al
Evangelio por sí mismo. Es preciso que alguien nos anuncie el Evangelio
y nos transmita (traditio) la fe. En la Iglesia se nos sella la
fe en el bautismo y ésta fe es sostenida con el testimonio de los
hermanos en la fe y con la Eucaristía.
La Iglesia y los sacramentos van siempre juntos, no
pueden existir separadamente. Una Iglesia sin sacramentos sería una
organización vacía. Y los sacramentos sin la Iglesia serían meros ritos
sin sentido. En la Iglesia, el bautismo, la penitencia y la Eucaristía
son como los pilares de su edificio, o mejor, su verdadera forma de
existencia.
La Iglesia es, pues,
sacramento de salvación.
En la Iglesia está visible el misterio salvador de Dios, hecho presente
en el mundo por Jesucristo y actualizado en el corazón de los fieles por
el Espíritu Santo (Ef 3,3-12; Col 1,26-27). Ser visible es una dimensión
esencial de la Iglesia; de otro modo no sería sacramento de la obra
salvífica de Jesucristo. Ella, en su forma concreta y hasta defectuosa,
es fruto y manifestación del misterio de salvación para el mundo.

El Credo califica a la Iglesia como santa. La Iglesia
es la escogida por Dios, predestinada a la heredad del Reino, gloriosa
como Esposa y Cuerpo de Cristo glorificado, habitada por el Espíritu
Santo, del que es Templo santo (Ef 2,21; 1Co 3,16-17; 2Co 6,16).
Jesucristo, “el Santo de Dios” (Mc 1,24), se entregó por la Iglesia,
para hacerla “santa e inmaculada” (Ef 5,27); sus miembros son “los
santos” (Hch 9,13.32.41; Rm 2,27; 1Co 6,1...).
Los creyentes constituyen el Israel de Dios (Hb
3-4.12; 1P 1,17). Jesús es su Pastor (Jn 10), como lo era Yahveh para su
pueblo escogido (Sal 23). Pero Jesús no sólo es pastor, El es también el
Templo de Dios entre los hombres (Jn 2,19-22), en el que congrega a los
elegidos, nacidos del “agua y del Espíritu” (Jn 3), que adoran a Dios
“en espíritu y en verdad”, pues poseen el “Don de Dios” (Jn 4) y se
nutren del “pan de vida” (Jn 6). De este modo los fieles son
transformados en “piedras vivas, que entran en la edificación de la casa
de Dios, dotados de un sacerdocio santo” (1P 2,5).
La Iglesia es santa. Es la nueva Eva, que nace del
costado abierto del nuevo Adán dormido en la cruz, Cristo. De su costado
traspasado brotan el agua y la sangre, el agua del bautismo que lava a
los fieles, que renacen como hijos de Dios, y la sangre de la
Eucaristía, en la que sellan su alianza eterna con Dios. Así la Iglesia
es la novia ataviada para las bodas con el Cordero (Ap 21,9ss), “con sus
vestidos lavados y blanqueados en la sangre del Cordero” (Ap 7,14),
Esposa fiel, porque su Esposo, Cristo, le ha hecho el gran don de su
Espíritu, que la santifica constantemente, la renueva y rejuvenece
perpetuamente, adornándola con sus dones jerárquicos y carismáticos,
coronándola con sus frutos abundantes (Ef 4,11-12; 1Co 12,4; Ga 5,22).[6]
Por el relato de la creación de Eva, sacada del
costado y de un hueso de Adán dormido, Cristo nos enseñó que Adán y Eva
eran figura suya y de la Iglesia, pues por la comunión de su carne nos
enseña que esta Iglesia ha sido santificada después del sueño de su
muerte... Después del sueño de su pasión, el Adán celeste, en el
despertar de su resurrección, reconoce en la Iglesia su hueso y su carne
(Gn 2,23), no ya creados del lodo y vivificados por el soplo (Gn 2,7),
sino alcanzando su perfección bajo el vuelo del Espíritu.[7]
Exultante canta San Agustín el nacimiento de la
Iglesia como Esposa de Cristo:
¡Suba nuestro Esposo al leño de su tálamo, suba
nuestro Esposo al lecho de su tálamo! ¡Duerma, muriendo, y se abra su
costado, para que salga la Iglesia virgen, para que, como Eva fue creada
del costado de Adán durmiente, así sea formada la Iglesia del costado de
Cristo pendiente de la cruz! Herido su costado, “al instante salió
sangre y agua” (Jn 19,34), es decir, dos sacramentos gemelos de la
Iglesia. Agua con la que la Esposa fue purificada (Ef 5,26);la sangre,
por la que recibió la dote. Duerme Adán, para ser creada Eva; muere
Cristo, para ser creada la Iglesia. Eva fue creada del costado de Adán
durmiente; muerto Cristo, la lanza le perforó el costado, a fin de que
brotasen los sacramentos, por los que se forma la Iglesia...
La santa Iglesia somos nosotros, los fieles
cristianos por la misericordia de Dios, esparcidos por toda la faz del
mundo. Es la Iglesia católica, verdadera madre nuestra (Ga 4,26.19; 1Ts
2,7-8) y Esposa verdadera del divino Esposo (2Co 11,2; Ef 5,24-32; Ap
21,2.9). ¡Honrémosla, es la Señora (2Jn 1) de tan excelente Señor! Con
ella usó su Esposo de singular benevolencia. La encontró siendo
prostituta y la hizo virgen. Todos los hombres eran adúlteros de corazón
(Ap 17,1-5; 18,3; 19,2; Os 2,4-9; 3,1; Ez 23,2-27; Mt 5,27s). Vino El e
hizo virgen a su Iglesia, la cual es virgen por la fe... Alguien dirá:
Si es virgen, ¿cómo es que da a luz hijos?; y si no da a luz, ¿para qué
hemos dado nuestro nombre para encontrar en su seno un nuevo nacimiento?
Respondo: Es virgen y madre a la vez, a imitación de María, Madre del
Señor. ¿Acaso María no fue Madre permaneciendo Virgen? Lo mismo la
Iglesia es madre y virgen. Y, pensándolo bien, ella es también madre de
Cristo, pues quienes reciben el bautismo son miembros de Cristo (1Co
12,27). Dando a luz a los miembros de Cristo, la Iglesia es del todo
semejante a María.[8]

La santidad de la Iglesia no alude primeramente a la
santidad de las personas, sino al don divino que crea la santidad en los
hombres pecadores que la forman. El Símbolo no llama a la Iglesia santa
porque todos y cada uno de sus miembros sean santos, es decir, personas
inmaculadas.[9]
La santidad de la Iglesia consiste en el poder por el que Dios obra la
santidad en ella dentro de la pecaminosidad humana. En Cristo, Dios, el
único santo, se ha unido definitivamente a los hombres en “alianza
eterna”. Esta alianza, que es fidelidad eterna, es un don de Dios, una
gracia que permanece a pesar de la infidelidad humana. Es expresión del
amor de Dios que no se deja vencer por el hombre. Dios es Dios y no
hombre (Os 11,9); es bueno y mantiene su fidelidad con el hombre, lo
asume continuamente como pecador, lo perdona, lo transforma, lo
santifica y lo ama.
El profeta Oseas desposó a una prostituta,
profetizando que “la tierra se había prostituido al alejarse del Señor”
(Os 1,2) y que, sin embargo, con tales hombres se habría complacido Dios
en formar la Iglesia, que sería santificada gracias a la unión
con su Hijo... En efecto, “cuando llegó la plenitud del tiempo” de la
libertad (Ga 4,4), el mismo Logos “lavó las manchas de las hijas de
Sión” (Is 4,4) al lavar con sus propias manos los pies de sus discípulos
(Jn 13,5-12), a fin de que, como al principio fuimos todos esclavos en
Adán y Eva, así al final de los tiempos, lavados de las manchas de la
“muerte”, lleguemos a la vida de Dios... En efecto, quien lavó los pies
a sus discípulos santificó y condujo a la santificación a todo el
Cuerpo.[10]
La prostituta Rahab (Jos 2,1-21; St 2,24-26; Hb
11,31), cuyo nombre significa “latitud”, es la Iglesia de Cristo,
reunida de entre los pecadores. Esta prostituta hizo subir a los
exploradores al terrado: los elevó hasta los excelsos sacramentos de la
fe. Pues ningún enviado por Jesús (Josué) se encuentra abajo y yace por
tierra, sino “en el terrado”; y no sólo él, sino que la misma
prostituta, que los recibió, recibió paga de profeta, siendo profeta al
decir: “ya sé que Dios os ha dado esta tierra”. La que antes era
prostituta e impía ahora está llena del Espíritu Santo,
confesando lo pasado, creyendo lo presente y profetizando lo futuro...
Ella puso en su casa un “cordón escarlata”, como signo por el que
la ciudad pudiera salvarse de la muerte. Ningún otro signo recibió sino
el “cordón escarlata”, del color de la sangre. Sabía que nadie puede
salvarse sino mediante la Sangre de Cristo. A la que antes era
prostituta le fue dado también esta orden: “Todos los que se encuentren
en tu casa se salvarán”; pero quien salga de tu casa, “su sangre
caiga sobre su cabeza”. Por tanto, quien quiera salvarse venga a la
Casa de la que antes fue prostituta, la Iglesia; venga a esta Casa
en la que se encuentra el signo de la redención: la Sangre de Cristo (Mt
27,25; Lc 2,34).[11]
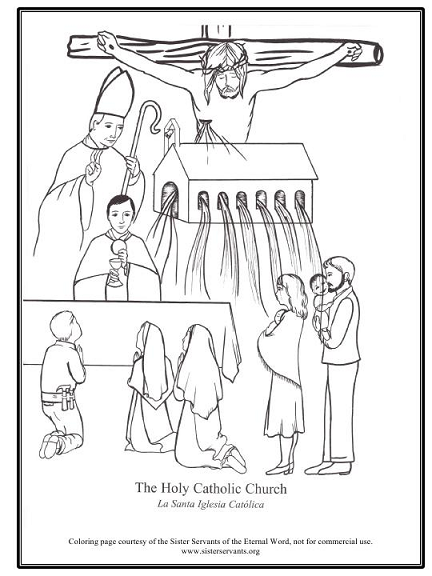
Por este don, que nunca puede retirarse, la Iglesia
es siempre la santificada por Dios, la Iglesia santa en la que
indefectiblemente está presente entre los hombres la santidad del Señor.
Los fieles del Señor son siempre la vasija de barro, que hace
brillar la santidad del Señor: “para que se manifieste que este tesoro
tan extraordinario viene de Dios y no de nosotros” (2Co 4,7).
La Iglesia es santa porque es de Dios y no del mundo
(Jn 17,11.14-15). El Dios santo es fiel a la Iglesia y no la abandona a
los poderes del mundo (Mt 16,18); a ella ha unido indisolublemente a su
Hijo Jesucristo (Mt 28,20), gozando para siempre del don del Espíritu
Santo (Jn 14,26; 16,7-9). Como santa, la Iglesia o sus miembros, los
cristianos, son invitados a vivir lo que son: “sed santos”. Pero la
Iglesia santa comprende también a los pecadores; todos los días tiene
que rogar a Dios: “perdónanos nuestras deudas” (Mt 6,12): “la Iglesia
encierra en su propio seno a los pecadores y, siendo al mismo tiempo
santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de
la penitencia y de la renovación” (LG 8).
De aquí que también podemos referir a la Iglesia,
cuerpo eclesial de Cristo, la palabra de Jesús: “¡Dichoso el que no se
escandalice de mí!” (Mt 11,6p). La santidad de Cristo no era fuego que
destruía a los indignos ni celo que arrancase la cizaña que crecía con
el trigo. Por el contrario, su santidad se mostraba en el “comer con los
pecadores”, hasta hacerse “pecado”, “maldición” por los pecadores (2Co
5,21; Ga 3,13). Atrajo a los pecadores a sí, los hizo partícipes de sus
bienes y reveló así lo que era la “santidad de Dios”: en lugar de
condenación, amor redentor.
Según la parábola del Salvador sobre la red, que
“cuando está llena de peces es sacada a la orilla y los pescadores
recogen los buenos en cestos y tiran los malos” (Mt 13,48), conviene que
en la red de toda la Iglesia haya buenos y malos; pues, si ya todo ha
sido purificado, ¿qué dejamos para el juicio de Dios? Y, según otra
parábola, tanto el trigo como la paja se encuentran en la era hasta que
el trigo sea recogido en el granero de Cristo, separada de él la paja
por el “que tiene en su mano el bieldo, para limpiar su era, recogiendo
el trigo en su granero y quemando la paja en el fuego inextinguible” (Lc
3,17p). La “era” es la congregación del pueblo cristiano.[12]
¿No es la Iglesia, -se pregunta J. Ratzinger[13]-,
la continuación de este ingreso de Dios en la miseria humana? ¿No es la
continuación de la participación en la misma mesa de Jesús con los
pecadores? ¿No se manifiesta en la pecadora santidad de la
Iglesia la verdadera santidad de Dios, frente a las expectaciones
humanas de lo puro? ¿No se manifiesta en la Iglesia la verdadera
santidad de Dios, es decir, el amor que no se mantiene en la distancia
aristocrática de lo puro e inaccesible, sino que se mezcla con la
porquería del mundo para eliminarla? ¿Puede ser la Iglesia algo distinto
de este “cargar los unos con los pesos de los otros”, que nace de que
todos son sostenidos por Cristo?.
Lo propio de la Iglesia estriba en el consuelo de la
Palabra y de los Sacramentos que conserva en días buenos y en los
momentos de flaqueza. La Iglesia vive en los que en ella reciben el don
de la fe que es para ellos vida, que se renueva en el perdón y en la
Eucaristía, llevándoles así a pregustar la vida eterna. De este modo,
la Iglesia es santa porque el Señor le da graciosamente el don de la
santidad.[14]
La Iglesia, pues, es Iglesia de Dios, Pueblo de Dios,
plantación y heredad de Dios, grey, edificio, templo, casa de Dios,
familia de Dios; Iglesia de Jesucristo, Cuerpo de Cristo, Esposa de
Cristo; Templo del Espíritu Santo... (LG 6). Este ser
de Dios
hace de la Iglesia una comunidad de creyentes, comunión de los santos o
santificados. Ekklesía es, como expresa su mismo nombre, la
asamblea de Dios.

Desde San Ignacio de Antioquía, la Iglesia es llamada
católica.[15]
Frente a las sectas de herejes y cismáticos, la Iglesia se manifiesta
católica tanto en el tiempo: la misma siempre; como también en el
espacio: la misma en todos los lugares. Ella ha sido enviada a todo el
mundo para anunciar el Evangelio a toda criatura (Mc 16,15; Mt
28,19-20).
La Iglesia, esparcida por todo el mundo, recibió de
los Apóstoles y discípulos el Símbolo de la fe, que custodia
cuidadosamente en todas partes, como si habitase una sola casa,
creyéndolo todos como si tuviesen “una sola alma y un solo corazón” (Hch
4,32), proclamándolo, enseñándolo y transmitiéndolo concordemente, como
si fuese una sola boca. Las lenguas del mundo son diversas, pero
única y la misma es la potencia de la Tradición. Pues, cada
verdadera Iglesia, en todas las partes del mundo, tiene una única y
misma fe.[16]
La congregación o Ekklesía del Pueblo de Dios
está prefigurada desde el comienzo del mundo, con la creación del hombre
en la comunión y referencia mutua de Adán y Eva, como Imagen visible de
Dios en la tierra. Después del pecado, que destruye la comunión del
hombre con Dios y de los hombres entre sí, Dios comienza la congregación
de su pueblo con la vocación de Abraham como padre de un pueblo numeroso
como las estrellas del cielo (Gn 12,2; 15,5-6), pues él ha sido elegido
como bendición para todos los pueblos (Gn 12,3; 18,18; 22,18; Ga 3,8).
La acción de Dios contra el caos del pecado entre los hombres se
actualiza en la elección de Israel para ser pueblo y heredad de Dios en
medio de las naciones (Ex 19,5-6; Dt 7,6). Por su elección gratuita,
Israel es signo de la congregación final de todos los pueblos (Is 2,1-5;
Mi 4,1-4). A la infidelidad de Israel, que rompe la alianza con sus
prostituciones idolátricas (Os 1; Is 1,2-4; Jr 2...), Dios responde
anunciando por los mismos profetas la elección de un nuevo pueblo para
Sí (Jr 31,31-34).
Después de confesar la fe en la bienaventurada
Trinidad, confiesa creer en la Santa Iglesia Católica, que es “la
congregación de todos los santos”. Pues desde el principio del mundo,
tanto los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, tanto los profetas como los
Apóstoles, los mártires y todos los justos que existieron, existen y
existirán forman una Iglesia; pues, santificados por una fe y
trato, han sido designados por un Espíritu para formar un
Cuerpo, del que Cristo es la Cabeza.[17]
Este nuevo pueblo de Dios se edifica, como
construcción de Dios (1Co 3,9), sobre la piedra rechazada por los
constructores, pero convertida en piedra angular, Cristo Jesús (Mt
21,42p; Hch 4,11; 1P 2,7). Sobre este fundamento levantan los apóstoles
la Iglesia (1Co 3,11) y de El recibe firmeza y cohesión. Como
edificación de Dios es llamada “casa de Dios” (1Tm 3,15), en la que
habita “su familia”, habitación de Dios en el Espíritu (Ef 2,19-22),
“tienda” de Dios con los hombres (Ap 21,3), “templo santo” del que los
fieles son “piedras vivas” (1P 2,5), siendo piedras fundamentales los
Doce Apóstoles (Ap 21,12-14; Ef 2,20).
El verdadero fundamento de la Iglesia es la cruz y
resurrección de Jesucristo, sello de Dios a la Nueva Alianza (Mc 14,24;
Lc 22,20; 1Co 11,25; Jn 19,34):
Tú también serás “hijo del trueno” (Mc 3,17), si eres
hijo de la Iglesia. También a ti te dirá Cristo desde la cruz: “He ahí a
tu madre”, y dirá a la Iglesia: “He ahí a tu hijo” (Jn 19,26-27). ¡Sólo
comenzarás a ser hijo de la Iglesia cuando confieses que Cristo triunfa
desde la cruz! En efecto, todo el que se escandaliza de la cruz es un
judío, y no un hijo de la Iglesia; y quien la ve como una locura es un
pagano (1Co 1,23). Sólo quien, reconociendo la voz de Cristo triunfante,
la mira como una victoria, es un verdadero hijo de la Iglesia.[18]
Y finalmente, la Iglesia queda fundada
indestructiblemente con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés: la
Iglesia, vivificada con el Espíritu Santo, es el pueblo de Dios unido,
que congrega a todas las naciones, proclamándoles las maravillas de Dios
(Hch 2). Del Cenáculo, impulsada por el Espíritu, la Iglesia se extiende
por toda la tierra:
La Iglesia se llama Católica por su extensión en todo
el mundo, abierta a todos los hombres: reyes y vasallos, ignorantes y
sabios; ella sana y cura todo género de pecados y está adornada con toda
clase de dones... Se la llama Iglesia (Ekklesía=convocación),
pues convoca y congrega en la unidad a todos los hombres (Lv 8,3; Dt
4,10; Sal 34,18; 67,27). En la Iglesia resuena la alabanza de los santos
al Señor (Sal 149,1), “cuyo nombre es glorificado entre las naciones
desde donde sale el sol hasta su ocaso”(Ml 1,10-11)...
En esta santa Iglesia católica has renacido. Si
viajas por naciones extranjeras, no preguntes simplemente dónde está el
Kyriakón (el templo del Señor), pues también llaman así a sus
cavernas las sectas de los impíos; ni preguntes solamente dónde está “la
Iglesia”, sino dónde está “la Iglesia católica”. Este es el nombre
propio de esta santa Iglesia y Madre nuestra, que es también Esposa de
nuestro Señor Jesucristo, como está escrito: “como Cristo amó a la
Iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Ef 5,25). Esta es, a la vez,
figura e imitación de la Jerusalén celestial, la libre y Madre de todos
nosotros, la que primero era estéril y ahora es Madre de muchos hijos
(Ga 4,26s; Ap 21,2-22,5)... Ella está en todo el orbe.[19]
La Iglesia es la comunidad de los creyentes que se
reúne como asamblea, que escucha la Palabra y la celebra en la acción de
gracias, experimentando la presencia salvadora de Dios en ella y, por
ello, acepta agradecida ser enviada al mundo para dar testimonio del
Evangelio a todos los hombres.
La Iglesia es, por tanto, la católica, la Iglesia
una, que vive en la unidad de sus miembros, por encima de sus
diferencias de edad, sexo, condición social e ideas. Es la Iglesia
local, reunida en torno al Obispo (LG 26) o en torno al presbítero
(n.28), que escucha la Palabra, celebra la Eucaristía, vive la unidad
del amor en el Espíritu Santo y la comunión con los Pastores, que viven
la comunión con Pedro, que mantiene la comunión y unidad con la Iglesia
universal.
La comunión de las Iglesias locales con la Iglesia
universal hace que cada una de ellas sea Iglesia católica, universal.
Este es el servicio del obispo de Roma que “preside la comunión de todas
las Iglesias extendidas por toda la tierra”. La unidad de la fe que
Pedro, como primer testigo de la resurrección (1Co 15,5; Lc 24,34), está
llamado “a confirmar” (Lc 22,32) para no “correr en vano” (Ga 1,18;
2,2-10); la fidelidad a la Palabra y la comunión en la mesa común de la
Eucaristía hacen de la Iglesia el signo de la presencia de Cristo
como Salvador del mundo.
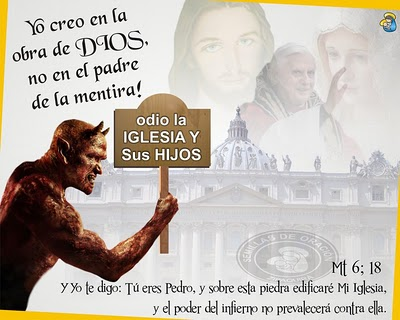
Las palabras del Señor a Pedro (Mt 16,18-19; Jn
21,47) muestran que Cristo edifica su Iglesia sobre uno solo,
encomendándole que apaciente sus ovejas. Y aunque después de la
resurrección confiere el mismo poder a todos los Apóstoles (Jn
20,21-23), sin embargo, para manifestar la unidad decidió que el
origen de la unidad proviniese de uno solo. Cierto que los demás
Apóstoles eran lo que era Pedro. Pero se otorga el primado a Pedro para
manifestar que es una la Iglesia y la cátedra de Jesucristo... Esta
unidad de la Iglesia es prefigurada por el Espíritu Santo, cuando dice:
“Una sola es mi paloma, mi bella es la única de su madre, su preferida”
(Ct 6,8). Quien no conserva esta unidad, ¿creerá guardar la fe? Quien
resiste a la Iglesia, quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que
está fundada la Iglesia, ¿puede confiar que está en la Iglesia?... ¡Una
sola es la Madre, exuberantemente fecunda! De su seno nacemos, nos
alimentamos de su leche, vivimos de su espíritu. La Esposa de Cristo
sólo conoce una casa, guarda la inviolabilidad de un solo tálamo. Todo
el que se separa de la Iglesia se une a una adúltera, se aleja de las
promesas de la Iglesia y no logrará la herencia de Cristo. No puede
tener a Dios por Padre, quien no tiene a la Iglesia como Madre. Si pudo
salvarse alguno fuera del arca de Noé, lo podrá también quien esté fuera
de la Iglesia... No se descose ni rompe la túnica del Señor Jesucristo,
sino que la recibe íntegra y la posee intacta e indivisa quien se ha
vestido de la prenda de Cristo (Jn 19,23-24). ¡No puede tener la túnica
de Cristo quien rompe y divide la Iglesia de Cristo! (Jn 10,16; 1Co
1,10; Ef 4,2-3). Sólo los familiares que estaban dentro de la casa de
Rahab se salvaron (Jos 2,18-19).¡No hay otra casa para los creyentes que
la única Iglesia! No puede ser mártir quien no está dentro de la
Iglesia... El arca única de Noé fue figura de la Iglesia (1P 3,20-21)...[20]
La Iglesia, en cuanto católica, en cuanto una
visiblemente, en la multiplicidad y diversidad de sus miembros, responde
a la profesión de fe del Credo: la santa Iglesia católica. En un mundo
dividido por todo, la Iglesia es el signo y el instrumento de la unidad
que supera y une naciones, razas y diferencias sociales, culturales y
generacionales. Como “Iglesia doméstica” vive y celebra la unión en
Cristo en cada familia cristiana (LG 11). La unidad de la Iglesia
católica es fruto del único Espíritu, que hace de ella el Cuerpo de
Cristo. La unidad del Espíritu crea el vínculo entre los cristianos
dispersos por el mundo:
Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos,
sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del
Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu,
como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido
llamados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que lo
transciende todo, lo penetra todo y lo invade todo (Ef 4,2-6).
¡Que formen parte del Cuerpo de Cristo, si quieren
vivir del Espíritu de Cristo! Hemos recibido el Espíritu Santo, si
amamos a la Iglesia, si estamos unidos por la caridad, si nos alegramos
del nombre y fe católica ¡Creámoslo, hermanos: se tiene el Espíritu
Santo en la medida en que se ama a la Iglesia! ¡Nada debe temer tanto un
cristiano como el ser separado del Cuerpo de Cristo! Pues, si lo fuese,
ya no sería su miembro ni sería vivificado por su Espíritu: “quien no
tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece” (Rm 8,9).[21]
Esta unidad hace que los creyentes en Cristo vivan
unánimes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la
fracción del pan y en las oraciones (Hch 2,42; 4,32-35). Así la Iglesia
manifiesta a Jesucristo presente en ella para la salvación del mundo:
Como yo os he amado, así amaos los unos a los otros.
En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis los unos a
los otros (Jn 13,34-35).
Que sean uno, como Tú, Padre, en mí y yo en ti; que
ellos lo sean en nosotros para que el mundo crea que Tú me has enviado
(Jn 17,21-23)
El camino de los que pertenecen a la Iglesia,
-edificada sobre las “doce columnas” (Ef 2,20; Ap 21,14) que la
sostienen-, recorre todo el mundo, pues ella posee la sólida Tradición
de los Apóstoles, permitiéndonos así ver que una sola es la fe de todos,
pues todos creen en un solo Dios Padre, todos admiten la misma economía
de la encarnación del Hijo de Dios y reconocen el mismo don del
Espíritu, meditan los mismos preceptos, observan la misma forma de
organización de la Iglesia, esperan la misma venida del Señor así como
la salvación de todo el hombre, es decir, del alma y del cuerpo... Por
todo el mundo se manifiesta una sola y misma vía de salvación, pues la
Iglesia es “el candelero de las siete lámparas” (Ex 25,31.37; Ap
1,12-13.16.20; Flp 2,15), que lleva la luz de Cristo (Jn 8,12; 9,5; Mt
5,14-16).[22]

La Iglesia se confiesa apostólica, es decir, en
continuidad con los Apóstoles y con las comunidades fundadas por ellos.
Para ello goza de una triple garantía: una misma fe, símbolo de
comunión, transmitida en una fiel y continua
Tradición; una misma
Escritura, fiel al Canon de las Escrituras, que expresan la
revelación hecha por Jesucristo y predicada por sus Apóstoles; y una
jerarquía de sucesión apostólica. Los Apóstoles confiaron las
comunidades cristianas que fundaron a quienes hicieron depositarios de
su doctrina. La cadena ininterrumpida de Obispos garantiza la
continuidad apostólica.
La Iglesia recibió de los Apóstoles y de sus
discípulos la fe, de modo que la Tradición de los Apóstoles, manifestada
en todo el mundo, pueden verla en cada Iglesia quienes quieran ver la
Verdad, siéndonos posible enumerar los obispos establecidos por los
Apóstoles en las Iglesias y sus sucesores hasta nosotros...[23]
Como lo hicieron en Judea, los Apóstoles fundaron
Iglesias en cada ciudad, de las cuales las demás Iglesias recibieron el
esqueje de la fe y la semilla de la doctrina, y lo reciben aún para
poder ser Iglesias. Por esto son consideradas también apostólicas, en
cuanto son prole de las Iglesias apostólicas, de modo que todas estas
Iglesias, tan numerosas, no son otra cosa que la única Iglesia primitiva
fundada por los Apóstoles, de la que derivan, siendo así todas
primitivas y todas apostólicas, en cuanto todas son aquella única
Iglesia... Toda doctrina, pues, en sintonía con la de aquellas Iglesias,
matrices y orígenes de la fe, debe ser considerada verdadera, por
conservar lo que aquellas recibieron de los Apóstoles, éstos de Cristo y
Cristo de Dios.[24]
Esta comunión apostólica, unida a Pedro, -que
“preside en la caridad a todos los congregados”-[25],
goza de la promesa del Señor: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré la Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra
ella” (Mt 16,18). No prevalecerán contra ella porque el Resucitado ha
comprometido su palabra: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo” (Mt 28,20).
Simón Pedro proclama: “Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios vivo” (Mt 16,16-18). Esta fe es la base sobre la que descansa la
Iglesia. En virtud de esa fe “las puertas del infierno no prevalecerán
contra ella”; esta es la fe que tiene “las llaves del Reino de los
cielos”. Pedro es “bienaventurado” porque confesó a Cristo “Hijo de Dios
vivo”: en esta verdad está la revelación del Padre; en esta verdad está
la base de la Iglesia, en ella está la certeza de la eternidad; por esta
verdad se confirma en el Cielo lo que ella decide en la tierra.[26]
Jesús, tras su bautismo, comienza el anuncio del
Reino con la vocación de los primeros apóstoles, destinados a continuar su
obra (Mc 1,16-20). Esta primera llamada la completa con la elección de los
Doce (Mc 3,13-19), constituyéndolos apóstoles “para estar con El” y
enviarles a anunciar la Buena Nueva del Reino, con poder de expulsar
demonios (Mc 6,7-13): es la misma misión de Cristo, que “recorrió toda
Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios” (Mc 1,39).
Los Apóstoles continúan esa misión, pues “es preciso que el Evangelio sea
predicado a todas las gentes” (Mc 13,10). El tiempo de la predicación del
Evangelio es el tiempo de la Iglesia:
Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo (Mt 28,18-20; Mc 16,15-20; Lc 24,47-48; Hch 1,8).

Los Apóstoles han sido constituidos “testigos de
Cristo en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la
tierra” (Hch 1,8; Ef 2,20; Ap 21,14). La historia de los Hechos de los
Apóstoles narra el cumplimiento de esta palabra, el difundirse del
Evangelio, concluyendo con la llegada a Roma del “Apóstol de las gentes”.
Con ello queda asegurada la irradiación del Evangelio a todo el mundo.
La Iglesia vive para la misión. No es fin para sí
misma. Es un pueblo en camino, itinerante en sus enviados a anunciar el
Evangelio hasta los extremos de la tierra. Vive en este mundo en la
diáspora, en exilio, sin hogar permanente (St 1; 1P 1,1; 2,11; Hb 3,7-4,11;
11,8-16.32-34). Así pasa por el mundo haciendo presente a Jesucristo
Profeta, Sacerdote y Rey para los hombres.
La Buena Noticia es el anuncio del Reino, como
realidad presente en Jesucristo, pero encaminada a su culminación futura en
la Iglesia y mediante la Iglesia (Mt 5-7). Para este anuncio Jesús instruye
a sus Apóstoles (Mt 9,35-10,42). En las parábolas del Reino (Mt 13) aparece
ya la Iglesia en misión.
La Iglesia es el
campo en el que se siembra la
Palabra, como germen del Reino, pero en el que crece la cizaña con el trigo
hasta el final; la Iglesia es igualmente la red que recoge toda clase
de peces, en vistas al juicio que separará los buenos de los malos. En la
pequeñez de la semilla escondida bajo tierra, como
grano de mostaza,
o la levadura que desaparece en la masa, la Iglesia encierra un
tesoro, como
perla preciosa, que es capaz de hacer fermentar toda
la masa o de cobijar a todos los hombres. Merece la pena venderlo todo por
ella, por ser “discípulo del Reino”. La vida de los discípulos es una
novedad de solicitud, amor en la verdad, comunión con Dios y perdón mutuo
(Mt 18). Esta vida, en Cristo, es la garantía de la bendición final: “Venid,
benditos de mi Padre, recibid en herencia el Reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo” (Mt 24-25).
En vísperas del tercer milenio, toda la Iglesia,
confortada por la presencia de Cristo, camina en el tiempo hacia la
consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. En este
caminar procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la
Virgen María, su Madre y modelo. Con María y como María vive el misterio de
Cristo, colaborando con gratitud en la obra de la salvación.[27]

[6] La Iglesia Esposa de Cristo: Jl 2,15-16; Jr
16,9; Sal 18,6-7; Ap 21,9-11; Jn 3,28-28; Jos 5,13-15; Ex 3,2-6; Jn
1,26-27; Lc 12,35-37; Ap 19,6-7; Cfr SAN CIPRIANO, Testimonios
II,19.
