CARTAS A LAS SIETE IGLESIAS: 2,1-3,22 en 'EL APOCALIPSIS, REVELACIÓN DE LA GLORIA DEL CORDERO'
de Emiliano Jiménez Hernández
CARTAS A
LAS SIETE IGLESIAS: 2,1-3,22
A la Iglesia de Éfeso
A la Iglesia de Esmirna
A la Iglesia de Pérgamo
A la Iglesia de Tiatira
A la Iglesia de Sardes
A la Iglesia de Filadelfia
A la Iglesia de Laodicea

Juan escribe un septenario de cartas a las siete Iglesias del Asia Menor. El
número siete es un número simbólico, expresión de plenitud. El Apocalipsis
es un libro escrito sobre este simbolismo: siete Iglesias, siete cartas,
siete sellos, siete trompetas... Todo se desenvuelve de siete en siete, lo
mismo que el cuarto Evangelio, construido sobre el esquema de siete semanas.
La primera termina con las bodas de Caná. La penúltima comienza con la
unción en Betania y termina con la muerte de Jesús. La última se inicia con
la resurrección y termina con la segunda aparición a los apóstoles. Y con
esta aparición terminan las semanas, pues Cristo resucitado nos introduce en
el reposo de Dios, en el día eterno, que no tiene sucesión de día y noche.
La nueva creación es recreación de la primera, cuando Dios creo todas las
cosas en siete días.
Las cartas son verdaderas cartas, que reflejan los rasgos particulares de la
situación histórica que vive cada una de las siete Iglesias. Juan nos traza
el retrato de cada Iglesia, con sus esplendores y sus miserias. Pero, al
mismo tiempo, su mensaje, expresado mediante símbolos, trasciende el tiempo
y el lugar, siendo válido para toda la Iglesia y para todos los tiempos. Las
"siete Iglesias" son la Iglesia universal que se hace Iglesia local en la
asamblea que celebra la liturgia, donde se proclama la palabra de Dios y se
eleva a Dios la acción de gracias.

A LA IGLESIA DE ÉFESO
La primera carta está dirigida a la Iglesia de Éfeso. Pablo es el fundador
de esta comunidad (Hch 19). Después, por encargo del Apóstol, cuidó de ella
Timoteo (1T 1,3). La tradición habla también de una estancia allí del
apóstol Juan. Situada en la costa occidental de Asia Menor, Éfeso era, de
las siete ciudades a las que escribe Juan, la más grande y la más cercana a
la isla de Patmos. Sede del gobierno romano de la provincia, era
religiosamente importante por el antiguo santuario a "Artemisa de Éfeso",
meta de peregrinaciones (Hch 19,23-40). Éfeso era también célebre por sus
admirables edificios y teatros, con una calle adoquinada que conducía al
puerto de la ciudad. Esta larga calle con sus bellas columnas, que se
iluminaban al anochecer, era la atracción de cuantos llegaban a la ciudad.
El Señor se dirige a la Iglesia de Éfeso recordándola en primer lugar que El
la lleva en su mano, es decir, que la tiene bajo su protección: "Esto dice
el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina en medio de los
siete candeleros" (2,1). Él, el Viviente (1,18), está presente en la
Iglesia, que tiene como misión ser "luz del mundo" (Jn 8,12; 9,5; 12,46),
resplandecer "en medio de las tinieblas" de esta tierra (Jn 1,5; 3,19). Las
comunidades cristianas, que llevan la luz de Cristo sobre el candelero de
sus obras, iluminan este mundo.
El Señor glorificado, presente en la comunidad, conoce las obras de los
cristianos. De un modo particular se lo dice al jefe de la comunidad:
"conozco tus obras" (2,2). El Señor se alegra viendo al obispo fiel en medio
de la oposición interna y de las persecuciones externas: "Conozco tu
conducta: tus fatigas y paciencia; y que no puedes soportar a los malvados y
que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste
su engaño. Tienes paciencia; y has sufrido por mi nombre sin desfallecer"
(2,2-3).
Cristo conoce la fidelidad de la Iglesia de Éfeso. Ella ha resistido la
prueba, ha sido vigilante, defendiéndose de los misioneros giróvagos que
difundían doctrinas heréticas. Con su don de discernimiento de espíritus
(1Jn 4,1-6) ha sabido descubrir a los "apóstoles" mentirosos (2Co 11,13-15;
1T 5,12-21), con lo que se ha librado de toda contaminación, manteniendo la
plena rectitud de fe y vida cristiana.
En la Iglesia de Éfeso se han presentado algunos que se llaman a sí mismos
apóstoles, enviados, sin serlo. Son portadores de ideas gnósticas, que
niegan que el Verbo de Dios se haya encarnado realmente. Con estas ideas
crean divisiones, ofendiendo la caridad, el amor fraterno de la comunidad.
Ignacio de Antioquía también testimonia que la Iglesia de Éfeso estaba
amenazada por la predicación errónea de ciertos apóstoles itinerantes. Pero,
lo mismo que el Apocalipsis, afirma que no acogieron esta predicación:
"Vosotros no les habéis dejado sembrar en medio de vosotros, tapándoos los
oídos para no acoger lo que ellos esparcían" (Ignacio de Antioquía, Carta a
los Efesios 9,1. También Ireneo recuerda que Juan se opuso en Éfeso al
herético Cerinto, de tendencia gnóstica: Hadv. Haer. III,3,4).
El mismo Pablo había invitado a los presbíteros de Éfeso a estar vigilantes:
"Tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey, en medio de la cual os
ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la Iglesia de
Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que, después
de mi partida, se introducirán entre vosotros lobos crueles que no
perdonarán al rebaño; y también que de entre vosotros mismos se levantarán
algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás
de ellos" (Hch 20,28-31; 1Tm 1,7).
Los efesios han cumplido esta palabra de su apóstol Pablo. Sin embargo hay
algo que Cristo reprocha a la comunidad de Éfeso: "Ha abandonado el amor de
sus comienzos" (2,4), no se ha mantenido en el fervor del principio. La vida
de sus fieles no es, como en otro tiempo, expresión de su unión con Dios. En
vez de buscar la gloria de Dios, ahora se buscan a sí mismos; la vanidad y
la vanagloria se han mezclado en su actividad. Cristo, esposo de su Iglesia,
se lamenta de esta traición al primer amor (Jr 2,2). En medio de su
fidelidad, el estado actual relacionado con el anterior supone una caída, un
enfriamiento. A Cristo no le agrada la tibieza.
Ante esta situación, Cristo llama a sus discípulos a conversión, a entrar
dentro de su corazón, reconocer el pecado y reavivar el amor medio apagado:
"Tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de
dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré
donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes" (
2,4-5). La Iglesia, mientras peregrina sobre la tierra, es siempre santa y,
sin embargo, comunidad de pecadores, necesitada todos los días de conversión
al Señor.
Éfeso es la Iglesia madre de las siete Iglesias a las que se dirige Juan. A
esta Iglesia se dirige en primer lugar para recordarle el corazón del
Evangelio: el ágape, el amor cristiano. Juan lo inculca con toda su fuerza
en el Evangelio y en sus cartas. La aparición de falsos profetas y el
enfriamiento del amor son dos manifestaciones de los últimos tiempos (Mt
24,11-12). Por eso, ante este enfriamiento del amor, el juicio del Señor es
durísimo. El Señor amenaza con apagar una de las siete lámparas, símbolo de
la Iglesia, pues una Iglesia donde no se da el amor no es Iglesia. El amor
es la única realidad que constituye la Iglesia. Pero, apenas ha hecho este
reproche, Cristo se vuelve a su Iglesia con una palabra de consolación y
reconocimiento: "Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los
nicolaítas, que yo también detesto" (2,6). Repite la alabanza a la Iglesia
por su rechazo firme de los maestros del error, los nicolaítas. El Señor
odia su comportamiento, su desenfreno moral, consecuencia de sus ideas
erróneas.
Y lo que Cristo dice a la Iglesia de Éfeso vale para todo cristiano, para
todo el que tenga oídos para oír. Sólo escuchando la Palabra de Dios,
acogiéndola en el interior del corazón, dejando al Espíritu que la siembre y
la haga germinar en la vida se puede vencer el combate con el mundo y
recibir la corona de la vida eterna, gustar el fruto del árbol de la vida:
"El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias: al
vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el Paraíso de
Dios (2,7).
En las siete cartas se promete al vencedor la misma corona: la vida eterna.
Pero la vida eterna en cada carta, como en las bienaventuranzas (Mt 5,3-12),
es descrita con imágenes diversas. En esta primera carta a la Iglesia de
Éfeso se describe como una vuelta al paraíso, donde el hombre recobra la
libertad de acceso al árbol de la vida, cuyos frutos dan la vida eterna (Gn
2,9; Ap 22,2). La Iglesia puede volver de nuevo al paraíso abierto por
Cristo para sus fieles.
El árbol de la vida (Gn 3,22-24) ya no está prohibido, sino que Dios mismo
ofrece sus frutos a los creyentes, invitándoles a participar de su misma
vida, a entrar en comunión con Él. La tradición iconográfica de la Iglesia
ha identificado el árbol de la vida con la cruz de Cristo, fuente de vida,
de alegría y salvación. Con el árbol de la cruz el desierto de la historia
florece como un nuevo jardín del Edén.

A LA IGLESIA DE ESMIRNA
Esmirna, la antigua capital de Lidia, con su gran puerto, era un importante
centro comercial. En la antigüedad era llamada "corona de Asia" por la
belleza de sus edificios y monumentos. En Esmirna había una numerosa colonia
judía. En la historia del cristianismo primitivo, la Iglesia de Esmirna es
conocida sobre todo por la figura venerable del discípulo del apóstol Juan,
San Policarpo, que muere mártir en 156 por rechazar el culto al emperador,
introducido en Esmirna con la erección de un templo dedicado al emperador
Tiberio.
En la carta a la Iglesia de Esmirna, Cristo se presenta con los títulos que
le proclaman eterno y victorioso de la muerte: "el Primero y el Último, que
estaba muerto y ha vuelto a la vida" (2,8). Con estos títulos Cristo, rey de
la eternidad, superior a todas las potencias de la tierra, incluida la
muerte, busca infundir confianza y dar ánimos a los cristianos ante la
persecución, que les amenaza por su rechazo del culto al emperador.
El Señor conoce la tribulación, la pobreza y la calumnia de la comunidad de
Esmirna, que vive despreciada y rechazada. La pobreza económica, en una
ciudad comercial y rica, hace que la sociedad que circunda a los cristianos
se mofe de ellos. Sobre todo son los judíos quienes más ultrajan y calumnian
a los cristianos. Los judíos, con su rechazo y lucha contra "el Mesías de
Dios" (Lc 9,20), han pasado de ser la asamblea de los hijos de Israel, "la
comunidad de Yahveh" (Nm 16,3; 20,4), a ser una "sinagoga de Satanás" (2,9;
Jn 8,44). La "sinagoga de Satanás" puede referirse también a cristianos
judaizantes, que con sus doctrinas hacen vana (Ga 1,7; 2,21) la muerte y
resurrección de Cristo, "que estaba muerto y ha vuelto a la vida" (2,8).
Sin embargo, si a los ojos de los hombres los cristianos viven sumidos en la
pobreza, a los ojos de Dios son los únicos ricos, pues poseen un tesoro que
nadie les puede arrebatar (Mt 6,19-21). Les podrán privar de todo, incluso
pueden amenazarles con la muerte, pero nada ni nadie podrá privarles de la
vida eterna. La cruz, en el designio de Dios, es el crisol donde se purifica
la fe con el fuego de la fidelidad. En estos cristianos de Esmirna se cumple
la palabra de Pablo: "como quienes nada tienen, aunque lo poseen todo" (2Co
6,10).
Ciertamente "el diablo arrojará a algunos de ellos en la cárcel" (2,10). El
Señor no les engaña con halagos falsos. Pero la persecución y la prisión no
tienen por qué angustiarles. En la misma prueba podrán dar testimonio de su
fe. Y la tribulación será siempre pasajera, "de diez días" (2,10). Es el
breve tiempo de que disponen los perseguidores, de quienes se sirve el
diablo en su lucha contra Cristo y sus discípulos. Sufrimientos, pruebas y
persecuciones no pueden debilitar la fidelidad al Señor. "Los diez días"
indican un periodo limitado y medido. Después volverá a brillar el sol y
recibirán la corona gloriosa del triunfo pascual, pues como afirma Pablo "es
a través de muchas tribulaciones como se entra en el reino de Dios" (Hch
14,22).
Aquí aparece la primera mención del diablo (2,10; 20,2) como perseguidor de
los cristianos. Su presencia es continua en el Apocalipsis con los nombres
de dragón (12,3), símbolo de Satanás, acusador, adversario de Cristo,
serpiente antigua (12,9)... La presentación de Satanás como enemigo de los
cristianos está en sintonía con cuanto dice el libro de la Sabiduría, que
atribuye a "su envidia" la entrada de la muerte en el mundo (Sb 2,24).
Satanás como acusador lo encontramos repetidamente en el libro de Job (Jb
1,7.9.11) y en el libro de Zacarías, acusando al sacerdote Josué (Za 3,12).
Acusador le declara abiertamente el Apocalipsis (12,10).
En el combate con el diablo, como en una competición, el fiel tiene
asegurada la corona, el premio de la victoria (Lc 24,26; Rm 8,17). Le basta
no retirarse de la lucha, mantenerse constante en unión con Cristo, el
vencedor de la muerte. Cristo, presente en el estadio, contempla a sus
fieles y les anima: "Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la
vida" (2,10). Santiago se sirve de la misma metáfora: "¡Feliz el hombre que
soporta la prueba! Porque, superada la prueba, recibirá la corona de la vida
que ha prometido el Señor a los que le aman" (St 1,12). Se trata de "la
corona incorruptible de la gloria" (1P 5,4) o "la corona de justicia" (2Tm
4,8). Quienes resisten al maligno hasta el final se verán libres de "la
muerte segunda" (2,10; 20,6.14; 21,8), es decir, de la condenación eterna,
lejos de la vida divina (Mt 10,28).
Lo que hay que temer no es la muerte o la persecución, sino la "segunda
muerte", de la que no se resucita y priva de la comunión con Dios. El
cristiano ha vivido ya la primera muerte en el bautismo. Desde aquel momento
vive una vida nueva, que crece en él en la medida que se une a Cristo. La
muerte física es pura "escena", apariencia. Sólo los paganos se angustian
ante la muerte, pues les falta la esperanza (1T 4,13ss). Cuando un cristiano
muere, se hace fiesta porque, habiendo ya muerto en el bautismo, la muerte
física no es más que la manifestación de lo acontecido en aquel momento.
¿Por qué temer la muerte y el martirio (2Co 5,6ss; Flp 1,21ss)? Si hemos
muerto con Cristo en el bautismo, también resucitaremos con Él (Rm 6,4ss;
8,11).
Algunos años después de recibir esta carta, en 155, la Iglesia de Esmirna
vive el martirio de su obispo Policarpo, discípulo del apóstol Juan, y lo
celebra como "el día natalicio", como el día de su nacimiento a la vida de
Dios (Martirio de Policarpo 18,3). Quien es fiel hasta la muerte
recibe la corona de la vida, símbolo de la salvación eterna.

A LA IGLESIA DE PÉRGAMO
Pérgamo, cuando Juan le escribe esta carta, conserva aún algunos recuerdos
de la magnificencia de su pasado. Entre otras cosas tiene una Biblioteca
estatal con doscientos mil rollos (según Plinio). Los pergaminos (piel de
oveja que sustituye a los papiros egipcios) deben su nombre a esta ciudad.
La ciudad está dominada por una espléndida acrópolis con templos y palacios.
Ya en el año 29 antes de Cristo tenía un templo dedicado a Augusto,
emperador de Roma. Es el primer edificio dedicado al culto imperial en Asia
Menor. Pero más importante es aún el gran santuario dedicado a Asclepios,
dios de la salud, meta famosa de peregrinaciones. Probablemente Juan se
refiere a uno de estos espléndidos edificios con la expresión "trono de
Satanás", aunque también puede hacer alusión a la atmósfera religiosa de la
ciudad. El paganismo religioso era una tentación constante para los
cristianos.
El Señor se presenta como "quien tiene la espada de doble filo". El no
admite el sincretismo entre fe cristiana y religiosidad pagana. En el
ambiente en que les toca vivir, los cristianos están llamados a vivir con
claridad y firmeza su fe en Cristo, único Señor y Salvador. El "sabe dónde
viven", conoce la ciudad con "el trono de Satanás" (2,13). Por ello les
alienta a la fidelidad en la confesión de la fe y en el testimonio de la
vida. Entre Cristo y Satanás no hay nada en común (2Co 6,14), no caben
alianzas ni compromisos con los ídolos y las falsas vías de salvación. A
pesar de este ambiente con todos sus peligros, el Señor encuentra en la
comunidad de Pérgamo cristianos fieles, que han sabido mantener
incontaminada la fe, dispuestos a todo, como Antipas, que ha dado su vida
por Cristo. La fidelidad de su fe es la gloria de la Iglesia de Pérgamo, que
el Señor alaba.
El Apocalipsis desea mantener viva la memoria de nuestros mártires. Son
nuestros hermanos que han derramado su sangre por nuestra fe (2,13; 6,9-11;
7,9-17; 13,15; 16,5-6; 17,6; 18,24; 20,4). Han sido martirizados como el
Cordero degollado y han vencido gracias a su sangre (12,11). Si olvidamos a
nuestros mártires nos quedamos sin las raíces de nuestra fe y nos condenamos
a vivir sin la tradición vivificante del cristianismo. El primer mártir fue
Cristo y, siguiendo sus huellas, le acompaña la multitud de discípulos que
han confirmado con su sangre el testimonio de Jesús (12,17). El Apocalipsis
es el único libro del Nuevo Testamento que llama a Cristo "El Mártir, el
Testigo" (1,5; 3,14)
Sin embargo en la comunidad de Pérgamo no todos se han mantenido fieles como
Antipas. Algunos se han dejado contagiar por la vida y costumbres de los
paganos, siguiendo "la doctrina de Balaán" (2,14). Su proceder es comparado
con la tentación vivida por Israel, seducido por la idolatría y la impureza:
"Pero tengo alguna cosa contra ti: mantienes ahí algunos que sostienen la
doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaq a poner tropiezos a los hijos de
Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran" (2,14).
El camino de Balaán seduce siempre a las almas débiles y les aparta del
camino recto (2P 2,14-15). Al pasar Israel por Peor en su camino hacia la
tierra prometida, Balaán aconsejó a las mujeres de Madián y de Moab que
sedujeran a los israelitas, llevándoles a prevaricar contra Yahveh (Nm
31,15-16; 22-24; 25,1-3; Jd 11). Era la estratagema segura para vencer a
Israel. Seducidos por las mujeres, los israelitas son arrastrados a la
idolatría, perdiendo de este modo la protección de Yahveh.
Esta minoría de cristianos profesa también las mismas ideas de los
nicolaítas de Éfeso (2,6), creyendo que se puede hacer alguna concesión al
espíritu del tiempo y del lugar, aunque esté en contradicción con la fe
cristiana (1Co 6,16-20; 10,14-22). La palabra de Dios es una espada de doble
filo que separa la fe cristiana de toda idolatría. A estos cristianos de
Pérgamo, desviados del recto camino, Cristo les llama a conversión:
"Arrepiéntete, pues; si no, iré pronto donde ti y lucharé contra ésos con la
espada de mi boca" (2,16).
Al vencedor se le ofrece la vida eterna, aquí presentada con dos metáforas:
el maná y la piedra blanca con el nombre nuevo: "El que tenga oídos, oiga lo
que el Espíritu dice a las Iglesias: al vencedor le daré maná escondido; y
le daré también una piedrecita blanca, y, grabado en la piedrecita, un
nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe" (2,17).
El maná nutre a Israel en su camino por el desierto (Ex 16), conduciéndolo
hasta la salvación en la tierra prometida. La Iglesia de Pérgamo, que sufre
la misma tentación de Israel, recibe la promesa del maná si vence la
tentación de la idolatría. Al llamarlo "maná escondido", el Apocalipsis
quizás recoge la tradición rabínica que comenta 2M 2,1-11 diciendo que
Jeremías, antes de la destrucción del templo, escondió el arca de la
alianza, en la que se conservaban las tablas de la Ley, la vara de Aarón y
el maná. En esta tradición se afirmaba que el maná escondido sería el
alimento reservado para los elegidos en el reino de los cielos. Rabbi
Eleazar ben Chisma dice: "No en este mundo encontraréis el maná, sino en el
mundo futuro" (Mekhilta su Ex 16,25).
El alimento del cielo permanecerá escondido hasta los últimos tiempos. Será
el alimento ofrecido a los vencedores en la cena nupcial de Cristo con la
Iglesia, en el vida eterna (Lc 14,15-24; Mt 22,1-14). El maná, como alimento
de los cristianos, puede referirse también a la Eucaristía, según la imagen
usada por el mismo Cristo en su discurso sobre el pan de vida en la sinagoga
de Cafarnaúm (Jn 6,31.49). Frente a la carne inmolada a los ídolos, que
ofrecen los nicolaítas, Cristo ofrece el maná escondido que es su propia
carne.
La piedra blanca puede referirse a la práctica judicial antigua, cuando el
juez anunciaba la sentencia absolutoria entregando una piedra blanca. Con
esta metáfora se anuncia la salvación a los cristianos, fieles en el combate
de la fe. Y con la piedra blanca cada cristiano recibe su nombre nuevo, el
nombre para toda la eternidad, el nombre que responde a su ser. Es el nombre
singular dado por Dios a cada uno de sus hijos. Sólo Dios nos conoce
realmente (1Co 13,12). Como el sumo Sacerdote en el Antiguo Testamento
llevaba sobre su turbante una lámina de oro en la que estaba grabado:
"Consagrado a Yahveh" (Ex 28,36-38), así el cristiano, consagrado a Cristo,
lleva gravado sobre la frente el nombre de Cristo, como señal de pertenencia
plena a Cristo, de cuya vida participa eternamente.
En el cara a cara con Dios conoceremos nuestro nombre verdadero, el nombre
con el que Dios nos conoce, el nombre que responde a nuestro ser. Una piedra
blanca nos mostrará nuestra auténtica identidad, la que Dios, en su designio
eterno, ha pensado para cada uno de nosotros. Con el nombre nuevo se nos
revelará el ser nuevo, creado y recreado por Dios mismo. Es el anuncio
esperanzador del profeta Isaías: "A mis siervos les será dado un nombre
nuevo" (Is 65,15). Dirigido a Jerusalén suena así: "Te llamarán con un
nombre nuevo que la boca de Yahveh declarará. Serás corona espléndida en la
palma de tu Dios" (Is 62,2-3).

A LA IGLESIA DE TIATIRA
Tiatira era una pequeña ciudad asentada en el valle que baña el río Licos.
Vivía del comercio y de la industria textil. La tintorería era una rama
fundamental de su industria. Por los Hechos de los Apóstoles conocemos a
Lidia, originaria de Tiatira, la primera cristiana de Europa, que se
dedicaba al comercio de púrpura (Hch 16,14-15).
Jesús se presenta a la comunidad con su título de "Hijo de Dios". En el
evangelio de Juan este título es frecuente; en el Apocalipsis sólo aparece
en este lugar. Al título de Hijo de Dios se añaden otros dos tomados de la
visión del comienzo (1,14s). Con ellos se expresa la fúlgida majestad, la
omnisciencia y la plenitud de poder del Señor: "el de ojos como llama de
fuego y el de pies de bronce incandescente" (2,18). El Señor escruta el
corazón, ve en lo íntimo del alma.
El comienzo contiene un breve, pero magnífico elogio de la comunidad:
"conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y paciencia, y que tus
últimas obras son mayores que las primeras" (2,19). La fe y la caridad no se
han enfriado con el pasar del tiempo ni con las persecuciones, sino que han
crecido. La fe creciente se manifiesta en el amor y servicio recíproco.
Sin embargo a esta alabanza sigue una grave acusación al jefe de la Iglesia:
su indulgencia con quienes introducen, -como en la comunidad de Éfeso (2,6)
y en la de Pérgamo (2,14s)-, ciertas ideas erróneas y ciertas prácticas de
perversión. Juan previene a esta Iglesia de un peligro grave: el de la
mundanización. En el evangelio ya había escrito que los cristianos están en
el mundo "pero no son del mundo" (Jn 17,14.16). Los gnósticos libertinos son
siempre una tentación para los cristianos.
Al frente de estas personas, que tratan de pervertir la fe y la vida de la
Iglesia de Tiatira, está una mujer, que pretende poseer el carisma de la
profecía (Hch 13,1; 21,9; 1Co 12,28; Ef 2,20; 4,11). Esta mujer es designada
con el nombre de Jezabel, porque su influjo perverso en la comunidad de
Tiatira es semejante al de Jezabel, la princesa fenicia, que el rey Ajab
tomó como mujer y que introdujo en Israel los cultos idolátricos de su
patria (1R 16,29-34). Contra Jezabel se alzó el profeta Elías en su lucha
por salvaguardar la fe de Israel de la idolatría (2R 9,22.30-37). Elías,
como único profeta de Yahveh, se enfrentó a los cuatrocientos cincuenta
profetas de Baal, que asistían a Jezabel (1R 18,16-40).
Con su doctrina, aparentemente inspirada por el Espíritu Santo, esta mujer
está pervirtiendo a los fieles de Tiatira. El Señor le ha dado tiempo de
conversión, pero ella interpreta la indulgencia del Señor como aprobación de
sus obras. El Señor, que ama a su Iglesia, decide intervenir postrando en la
cama con una enfermedad mortal a la mujer y a sus hijos, es decir, a sus
seguidores. En cambio, corregirá aún con benignidad a los que no siguen sus
doctrinas, aunque sean indulgentes con la mujer y sus seguidores: "Le he
dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su
fornicación. Mira, a ella le arrojaré al lecho del dolor, y a los que
adulteran con ella, a una gran tribulación, si no se arrepienten de sus
obras" (2,21-22). La suerte de la comunidad de Tiatira será una palabra de
Dios para todas las Iglesias: "Y a sus hijos, los voy a herir de muerte: así
sabrán todas las Iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los
corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras" ( 2,23).
El Señor se vuelve de nuevo a cuantos se han mantenido fieles, sin
contaminarse con las perversiones de Jezabel: "Pero a vosotros, a los demás
de Tiatira, que no compartís esa doctrina, que no conocéis las profundidades
de Satanás, como ellos dicen, os digo: No os impongo ninguna otra carga;
sólo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis" (2,24-25).
El Señor les exhorta a mantenerse fieles como hasta ahora, en la espera de
su venida, que no les defraudará. El Señor, que condena el laxismo de
quienes siguen a Jezabel, condena también el rigorismo de quienes quieren
echarles pesos superiores a sus fuerzas. Tampoco estos son enviados del
Señor. Lo esencial es lo que el apóstol les ha transmitido (2Tm 3,14ss)
Al vencedor, que se mantiene fiel hasta el fin, el Señor le ofrece
participar de su poder en el dominio sobre los pueblos paganos y, al final,
como corona "la estrella de la mañana" (2,28). Cristo es el lucero del alba
(22,16). El vencedor no sólo participará del poder de Cristo, sino también
de su luz radiante, de la magnificencia de su gloria. Cristo es la estrella
de la mañana, el fiel recibe su luz. Lo que Cristo es, nosotros lo recibimos
como gracia, como don.
Pedro exhorta a los cristianos a permanecer fieles a la palabra de los
profetas hasta que despunte el lucero de la mañana, es decir, hasta el
retorno de Cristo (2P 1,19). "Yo daré la estrella de la mañana" significa
que Cristo se da a sí mismo a sus discípulos. Es lo mismo que ofrece al
decir: "El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo" (Jn 6,51).
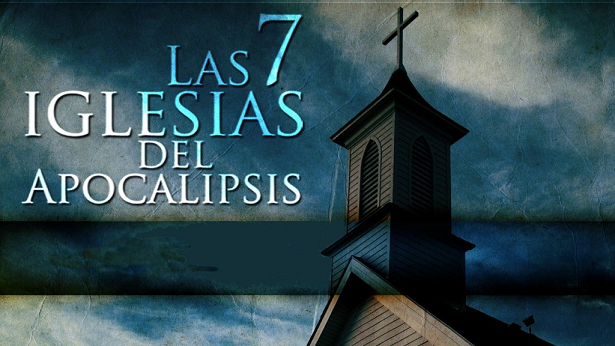
A LA IGLESIA DE SARDES
En Sardes estaba la antigua residencia real de los Lidos. El último rey que
habitó en Sardes fue Creso, famoso por sus riquezas. Pero de su antigua
riqueza no quedaba nada más que el recuerdo de su pasado glorioso. Sus
habitantes, como los de Tiatira, vivían principalmente de la industria de la
lana.
La decadencia histórica de la ciudad es casi un símbolo de la situación a la
que se ha reducido la comunidad cristiana de Sardes. La comunidad ha perdido
su espíritu. En su mayoría está muerta o a punto de morir. Por ello, Cristo
se presenta como el Señor y guardián de los siete ángeles o jefes de las
comunidades (1,16) y como "Espíritu vivificante" (1Co 15,45), que posee la
plenitud del Espíritu de Dios, del que vive la Iglesia (Jn 1,16; Col 2,9):
"Al ángel de la Iglesia de Sardes escribe: Esto dice el que tiene los siete
Espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta; tienes nombre
como de quien vive, pero estás muerto" (3,1).
El Señor abre su requisitoria contra la Iglesia de Sardes con una acusación
sumamente grave, sin que la preceda, como en las otras cartas, una palabra
de alabanza. El Señor desea despertar a la comunidad de la somnolencia de
muerte en que vive (Ver sobre el sueño y la muerte 1Ts 5,6; Rm 13,11; Ef
5,14; Mt 8,22; Lc 15,24; Jn 5,25; Rm 6,13). No se da cuenta de su
situación, se cree viva, cuando en realidad está muerta. Su cristianismo es
sólo un nombre al que no responde ninguna realidad, pues sólo unos pocos
viven la fe en Cristo. Los signos de vida en la comunidad son
insignificantes, a punto de extinguirse, si no son reavivados
inmediatamente: "Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de
morir. Pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios" (3,2).
La palabra de Cristo resuena con toda su fuerza, invitando a la comunidad a
despertar del sueño de muerte, a salir de esa simple apariencia de fe
cristiana priva de vida, de ese comportamiento cristiano puramente exterior,
sin que responda a una vivencia interior: "Acuérdate, por tanto, de cómo
recibiste y oíste mi Palabra: guárdala y arrepiéntete. Porque, si no estás
en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti" (3,3).
La llamada a conversión es una invitación a avivar la memoria, a recordar el
momento en que resonó en Sardes el Evangelio de Jesucristo y comenzaron a
dar sus primeros pasos por el camino de la fe. Hacer presentes los
memoriales de la actuación de Dios en su vida es acoger de nuevo su fuerza
para levantarse y caminar en el seguimiento de Cristo. Si esta llamada a
conversión no rompe la sordera y no penetra hasta el fondo del corazón, el
Señor se presentará como un ladrón en medio de la noche a juzgarles. Juan
recoge la exhortación constante de Cristo a sus discípulos, invitándoles a
la vigilancia en espera de su retorno (Mc 13,33-37; Mt 24,42-44; 25,13; Lc
12,35-40).
Juan en su primera carta dice que hay algunos, que se dicen cristianos,
participan en las celebraciones, pero nunca han sido "de los nuestros":
"Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Pues si hubiesen
sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de
manifiesto que no todos son de los nuestros" (1Jn 2,19). La vida de una
comunidad puede no ser más que pura apariencia, como una estrella apagada,
como sal desvirtuada, "que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su
fuerza interior" (2Tm 3,5). Vale para ellos la afirmación de Santiago: "La
fe si no tiene obras está muerta" (St 2,17).
Sin embargo en Sardes hay algunos, aunque sean pocos, que se han mantenido
fieles. Entre tantos muertos, quedan algunos vivos, que no han manchado la
vestidura blanca de su bautismo: "Tienes no obstante en Sardes unos pocos
que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco;
porque lo merecen" (3,4). A estos les dirige una palabra de esperanza,
expresada a través del símbolo de las vestiduras blancas, signo de gloria
divina, de luz eterna, de vida inmortal y de elección para participar en el
reino de Dios: "El vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no
borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante
de mi Padre y de sus Angeles (3,5).
La primera imagen de las vestiduras cándidas hace alusión a la industria de
la lana, famosa en Sardes. El blanco refulgente, que se repite en el
Apocalipsis, es el símbolo de la gloria de Cristo en el cielo y de quienes
se sientan con Él a la derecha del Padre.
La segunda imagen del "Libro de la vida", presente ya en el Antiguo
Testamento (Sal 69,29) y en otros textos del Nuevo (Lc 10,20; Flp 4,3; Hb
12,23), aparece repetida en el Apocalipsis (13,8; 17,8; 20,12; 21,27). Dios
no olvida a sus hijos, les tiene anotados en el libro de la vida (Sal 69,29;
Ex 32,32-33; Is 4,3).
Y la tercera imagen repite la promesa de Jesús en el evangelio: "Él les
reconocerá ante el Padre y ante sus ángeles" (Mt 10,32; Lc 12,8). En el día
del juicio Cristo les presentará al Padre como sus testigos fieles (3,6).
Las tinieblas, que envuelven a la Iglesia de Sardes, se disipan gracias al
esplendor de las vestiduras blancas de quienes han permanecido fieles. Estos
escoltan a Cristo, con quien caminan hacia la gloria, seguros de que "en
aquel tiempo se salvarán quienes de tu pueblo estén inscritos en el libro de
la vida" (Dn 12,1). Además estos pocos fieles al Señor pueden ser levadura
que hace fermentar toda la masa y despertar a sus hermanos de la muerte.
Las vestiduras blancas, de las que tantas veces habla el Apocalipsis, hacen
referencia al Paraíso. Cristo promete a los fieles el retorno al Paraíso, a
la inocencia original, de donde el hombre fue arrojado por el pecado. El
pecado despojó al hombre de la gloria de Dios que le envolvía. El hombre se
vio desnudo, obligado a cubrirse con las hojas de la higuera. El hombre,
después del pecado, está desnudo; vive en el miedo y la vergüenza. Necesita
que Dios le vista el traje de la gracia, el vestido blanco que Cristo
promete al vencedor. El blanco es la luz, la gloria de Dios que envuelve al
cristiano. El hombre camina en el desierto de este mundo hacia el Paraíso,
en el que sólo se entra con la vestidura blanca, que Cristo ofrece a quienes
creen en Él y le siguen. Si alguien entra sin el vestido de bodas será
arrojado fuera (Mt 22,11-13).
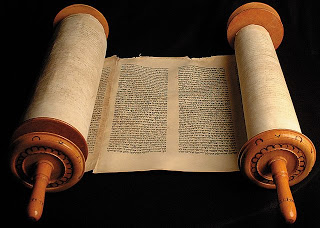
A LA IGLESIA DE FILADELFIA
Filadelfia, destruida por un terremoto unos ochenta años antes de recibir
esta carta, quedó desde entonces reducida a una pequeña e insignificante
ciudad de Lidia. La comunidad cristiana no era numerosa, pero era grande por
su espíritu. El Señor hace de la Iglesia de Filadelfia, como de la comunidad
de Esmirna, una alabanza ilimitada. Igual que en Esmirna, también aquí la
persecución les viene a los cristianos de la comunidad judía. La carta busca
darles confianza y reforzar la fidelidad al Señor y a su palabra.
Cristo se presenta con los títulos de "santo y veraz", títulos con los que
aclaman a Dios los mártires en la quinta visión de los sellos (6,10). Con
estos dos títulos Jesús se presenta como Dios. Un tercer título, -"el que
tiene la llave de David, que abre y ninguno puede cerrar, cierra y ninguno
puede abrir" (3,7)-, le muestra como Mesías. La expresión está tomada de
Isaías (Is 22,22), que anunciaba a Eliaquín su elección como mayordomo de
palacio; esta elección se interpretaba en sentido mesiánico, pues la casa de
David es símbolo del reino del Mesías. Jesús es el único que decide quien
será acogido en el reino de Dios y quien será excluido de él. Cristo, que
posee la llave del reino de los cielos, es el mediador entre Dios y los
hombres. Y Cristo encomienda a Pedro esta función en la Iglesia (Mt 16,19).
La imagen de la puerta recibe un nuevo significado aplicado a la Iglesia. La
pequeña comunidad de Filadelfia, que se ha mantenido firme en el testimonio
de la fe, no se ha cerrado en sí misma, sino que se ha abierto a la misión.
El Señor, que conoce sus obras, le promete que su acción misionera dará
fruto. La comunidad crecerá, incorporándose a ella precisamente algunos de
los judíos que la han perseguido (1Co 16,9; 2Co 2,12; Col 4,3). Cristo les
convencerá de que los cristianos son ahora "el verdadero Israel de Dios":
"Conozco tu conducta: mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede
cerrar, porque, aunque tienes poco poder, has guardado mi Palabra y no has
renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar algunos de la Sinagoga de
Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten; yo
haré que vayan a postrarse ante tus pies, para que sepan que yo te he amado"
(3,8-9).
La comunidad de Filadelfia se ha mantenido firme en la fe, porque,
sintiéndose sin poder, impotente, ha puesto su confianza en el Señor. Ha
hecho la misma experiencia de Pablo: "Cuando soy débil es cuando soy fuerte"
(2Co 12,10). En su debilidad se esconde una gran fuerza, que se muestra en
la perseverancia en guardar la palabra y en el testimonio de fe ante los
demás, que de perseguidores se vuelven seguidores. Poco tiempo después, al
escribir a esta Iglesia, Ignacio de Antioquía les dice al respecto: "Los que
arrepentidos vuelven a la unidad de la Iglesia también son de Dios, porque
viven según Jesucristo".
Y como ha abierto la puerta de la comunidad para que entren en ella los
judíos, el Señor la cerrará para que la persecución, ya inminente, no
suponga para ellos ninguna defección. El Señor les protegerá y abreviará el
tiempo de la prueba: "Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente,
también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo
entero para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto; mantén con
firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona" (3,10-11).
La Iglesia, que vive en el mundo, participa de la prueba que toca al mundo
entero, pero la vive bajo la protección del Señor. Es lo que Cristo pide al
Padre en la gran plegaria que Juan recoge en su evangelio: "No te pido,
Padre, que les saques del mundo, sino que les libres del maligno" (Jn
17,15). Al vencedor de la prueba el Señor le premiará con la corona de la
gloria (2Tm 4,8). La gloria de la vida eterna, en esta carta es presentada
bajo una nueva imagen: "el vencedor será puesto como columna del templo de
Dios". En la Iglesia de Jerusalén Santiago, Cefas y Juan eran considerados
como columnas (Ga 2,9). Tres nombres se esculpirán en la columna: "Al
vencedor le pondré de columna en el Santuario de mi Dios, y no saldrá fuera
ya más; y grabaré en él el nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi
Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi
nombre nuevo" (3,12).
En el lenguaje bíblico imponer el nombre a una persona es indicar la
señoría, la pertenencia. Los fieles, que reciben el nombre de Dios, le
pertenecen, están bajo su sello, bajo su protección, son para Dios un bien
precioso. Decía ya el Antiguo Testamento: "Yo les daré dentro de mi casa y
dentro de mis murallas un puesto y un nombre más grande del reservado a mis
hijos e hijas, les daré un nombre eterno que jamás será borrado" (Is 56,5).
A LA IGLESIA DE LAODICEA
Laodicea es una ciudad levantada sobre el margen del río Licos, en la ruta
del comercio con el Oriente. Desde su fundación, unos cuatrocientos años
antes de recibir esta carta, se desarrolló en ella la industria de la lana y
del lino con un comercio floreciente. Según Cicerón su actividad bancaria
era famosa, conocida hasta en Roma. Tenía además una escuela superior médico
farmacéutica. El terremoto del año 60 después de Cristo destruyó la ciudad,
pero se reconstruyó con sus propios medios, sin necesidad de ayudas
estatales. Con razón se cree rica, como leemos en esta carta. La Iglesia la
fundó Epafras durante el ministerio de Pablo en Éfeso (Col 1,7; 4,12-13).
El Señor se presenta con la partícula hebraica afirmativa personificada:
Amén (Is 65,16), que inmediatamente nos traduce como "el testigo fiel y
veraz" (3,14), porque su palabra es firme. Cristo es el amén de Dios,
muestra en su persona la fidelidad de Dios a sus promesas: "Cristo Jesús no
fue sí y no; en Él no hubo más que sí. Pues todas las promesas hechas por
Dios han tenido su sí en Él; y por eso decimos por Él Amén a la gloria de
Dios" (2Co 1,18-20). En la liturgia Cristo es el sí de Dios a la Iglesia y
el sí de la Iglesia a Dios.
Cristo es lo contrario de la vida de la Iglesia de Laodicea, que no es ni sí
ni no, pues pretende agradar a Dios y al mundo. La comunidad cristiana,
contaminada del ambiente de prosperidad de la ciudad, vive en la tibieza. La
civilización del bienestar no combate a Dios, lo ignora. Bien y mal se
confunden. El indiferentismo es la nota dominante de la vida. Se pierde
hasta el sentido del pecado. La conciencia se adormece y acepta el mal, sin
darse cuenta de que es mal. Es el estado de la Iglesia de Laodicea.
La comunidad de Laodicea no recibe ni una palabra de alabanza. Ya había
creado preocupaciones al apóstol Pablo (Col 2,1), que le había escrito una
carta (Col 4,16). Y ahora, unas décadas después, el juicio de Cristo es
completamente negativo. La tibieza, en que viven los cristianos de Laodicea,
cojeando con los dos pies (1S 18,21), ni contra Dios ni contra el mundo (Mt
6,24; 12,30), es algo que a Cristo le repugna más que el paganismo total. La
verdad y fidelidad son las dos notas con que se presenta Cristo y son las
características de sus seguidores. Algo que falta por completo a la Iglesia
de Laodicea: "Conozco tu conducta: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá
fueras frío o caliente!" (3,15).
Los cristianos de Laodicea son ricos de bienes terrenos. Son aceptados en la
vida social y comercial de la ciudad. Se sienten integrados en el mundo. En
realidad son del mundo. Sus obras no testimonian su fe en Cristo ni meten en
crisis la vida de quienes les rodean. No son luz ni sal del mundo, o peor,
son sal desvirtuada, que no sala a nadie (Mt 5,13ss). La Palabra de Cristo
dirigida a esta comunidad es la palabra más dura de todas las siete cartas.
Con una imagen vehemente aparece la náusea que aflora en la boca de Cristo
que no tolera la ambigüedad, la banalidad y el vacío interior. La Iglesia de
Laodicea recibe la amenaza de ser vomitada, arrojada lejos a las tinieblas:
"Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte
de mi boca. Tú dices: Soy rico; me he enriquecido; nada me falta. Y no te
das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y
desnudo" (3,16-17).
La situación de la Iglesia de Laodicea es exactamente lo opuesto a la de
Esmirna, a la que el Señor dice: "Conozco tu pobreza, pero eres rica" (2,9).
Laodicea se cree rica, pero es pobre y miserable, pobre de Dios, enferma de
ceguera. Esta Iglesia, como la ciudad donde vive, se siente autosuficiente
y, por tanto, se apoya en sus propias fuerzas. Es lo contrario de la Iglesia
de Filadelfia, que "al tener poco poder" (3,8), era fuerte en el Señor.
Cristo dice a la Iglesia de Laodicea, nos dice a nosotros: ¡Ojala fueras
frío o caliente! Quien es frío, el pecador, puede tomar conciencia de su
pecado y convertirse. Quien no es ni frío ni caliente, quien duerme
espiritualmente, permanece en su pecado, no puede convertirse. Cristo, fuego
ardiente, abrasado de amor, al tibio lo vomita de su boca.
Pero tampoco es ésta la última palabra. A esta Iglesia "pobre, ciega y
desnuda" (3,17), Cristo mismo se ofrece como su ayuda. A Él le pueden
comprar lo que necesitan para salir de su estado miserable. Ellos, tan
buenos comerciantes, necesitan ahora adquirir el oro verdadero, purificado
en el fuego, que es el único que conserva su valor incluso en el cielo (Mt
6,20). Para ello necesitan antes salir de la ceguera en que viven, comprar
el colirio para ungirse los ojos del espíritu, ver su desnudez y revestirse
de Jesucristo, de la vestidura de la gracia bautismal, la túnica blanca con
la que podrán seguir al Cordero: "Te aconsejo que me compres oro acrisolado
al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras, y no
quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y un colirio para que te
des en los ojos y recobres la vista" (3,18).
Las tres imágenes, con las que Cristo se ofrece como ayuda de esta Iglesia,
están relacionadas con los elementos del lugar que les han tentado: la
banca, la industria textil y la escuela médico farmacéutica, sobre todo
oftalmológica. La palabra de Cristo es como un rayo incandescente que
perfora las defensas externas y descubre la miseria interior escondida, la
ceguera y la desnudez. Resuenan las palabras de Jesús a los fariseos, que
recoge el cuarto evangelio: "Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; pero
como decís: vemos, vuestro pecado permanece" (Jn 9,41). El "engaño de la
riqueza" (Mt 13,22) ha llevado a la Iglesia de Laodicea al orgullo y a la
autosuficiencia, creyendo que "no necesitan nada". Las riquezas les han
cegado y han perdido el discernimiento, pues según Cristo necesitan
comprarle todo.
Si la llamada a conversión es fuerte, al final la Iglesia de Laodicea recibe
unas palabras llenas de ternura y amor. El Señor se sitúa detrás de la
puerta cerrada de sus corazones y llama, les ruega que le abran porque desea
entrar y cenar con ellos. Es siempre el Señor, que no busca a los justos,
sino que come con los publicanos y pecadores: "Yo a los que amo, los
reprendo y corrijo. Sé, pues, ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa
y cenaré con él y él conmigo" (3,19-20). Dios se presenta como un Padre que
corrige a su hijo, a quien ama. Es la revelación de Dios que nos ha hecho su
Hijo amado y que ya se había manifestado en los escritos sapienciales: "El
Señor corrige a quien ama, como un padre a su hijo querido" (Pr 3,12).
Esta llamada de Cristo evoca el Cantar de los cantares, cuando la amada
escucha la voz del Amado que está a la puerta y llama (Ct 5,2-6). Y evoca
tantos textos del Evangelio, en los que contemplamos a Cristo invitándose a
comer en casa de Mateo (Mt 9,9-13) o de Zaqueo (Lc 19,1-10). Cristo pasa por
los caminos del mundo, donde nosotros estamos cerrados en el interior de
nuestras casas, en el estrecho círculo de nuestros intereses. Si Él no
llamase a la puerta de nuestra vida, ésta transcurriría en la soledad y el
vacío. Si nosotros nos volvemos sordos a su llamada y no le abrimos Él pasa,
sin forzar la puerta. Gracia y libertad, Dios y el hombre se encuentran y de
ese encuentro puede brotar la comunión, el abrazo, la intimidad de vida, de
la que es símbolo la cena de Él con nosotros, y de nosotros con Él. Cristo
pasa invitándonos al banquete escatológico (Mt 7,7s; 8,11s; 22,12;
25,10.21-23; Lv 13,24-29; 14,23).
Con este reclamo de amor, Jesús desea sacar a los fieles de Laodicea, y a la
Iglesia de todos los tiempos, de su tibieza e invitarles al combate de la
fe. El se ha sentado en el trono de su Padre porque ha luchado y vencido (Lc
24,26). Sus discípulos participarán de su gloria, se sentarán en su trono
con Él si vencen en el combate de este mundo, en la lucha contra el mundo y
sus seducciones (Jn 16,33). No se trata de ceder y acomodarse a los deseos
del mundo, sino de vencer al mundo con la fuerza de la fe (1Jn 5,4). Sólo
recibe la corona de la gloria quien participa en la prueba: "Al vencedor le
concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con
mi Padre en su trono" (3,21).
Nosotros somos como esta Iglesia tantas veces. Nos faltan los sentidos para
percibir, gustar, ver o tocar a Dios o para sentirnos tocados por Él. Dios
pasa a nuestro lado y no le vemos, nos habla y no le oímos. Somos ciegos,
sordos, mudos, desgraciados y miserables. Necesitamos el colirio de la fe
que nos abra los ojos para reconocer en Jesús el Salvador, sin
escandalizarnos de la debilidad y de la cruz (Mt 11,5-6). El cristiano tiene
los sentidos de la fe despiertos para transmitir la experiencia de Cristo a
todos los hombres: "Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la Palabra de
vida... lo anunciamos" (1Jn 1,1ss). Para ser testigo hay que ver a Jesús o
tocarlo como la hemorroísa (Mt 9,20).

