El obispo de Roma sucesor de Pedro
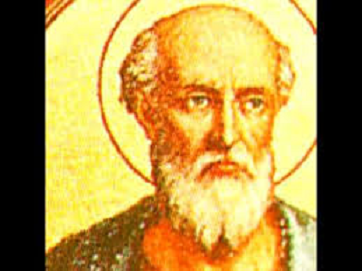
JUAN PABLO II
AUDIENCIA GENERAL
Miércoles 27 de enero de 1993
(Lectura:
evangelio de san Mateo, capítulo 16, versículos 15-19)
1. La intención de Jesús de hacer de Simón Pedro la «piedra» de fundación de
su Iglesia (cf. Mt 16, 18) tiene un valor que supera la vida terrena del
Apóstol. En efecto, Jesús concibió y quiso que su Iglesia estuviese presente
en todas las naciones y que actuase en el mundo hasta el último momento de
la historia (cf. Mt 24, 14; 28, 19; Mc 16, 15; Lc 24, 47; Hch 1, 8). Por
eso, como quiso que los demás Apóstoles tuvieran sucesores que continuaran
su obra de evangelización en las diversas partes del mundo, de la misma
manera previó y quiso que Pedro tuviera sucesores, que continuaran su misma
misión pastoral y gozaran de los mismos poderes, comenzando por la misión y
el poder de ser Piedra o sea, principio visible de unidad en la fe, en la
caridad, y en el ministerio de evangelización, santificación y guía,
confiado a la Iglesia
Es lo que afirma el concilio Vaticano I: «Lo que Cristo Señor, príncipe de
los pastores y gran pastor de las ovejas, instituyó en el bienaventurado
apóstol Pedro para perpetua salud y bien perenne de la Iglesia, menester es
que dure perpetuamente por obra del mismo Señor en la Iglesia que, fundada
sobre la piedra, tiene que permanecer firme hasta la consumación de los
siglos» (Cons. Pastor aeternus, 2; DS 3056).
El mismo concilio definió como verdad de fe que «es de institución de Cristo
mismo, es decir, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga
perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal» (ib.; DS
3058). Se trata de un elemento esencial de la estructura orgánica y
jerárquica de la Iglesia, que el hombre no puede cambiar. A lo largo de la
existencia de la Iglesia, habrá, por voluntad de Cristo, sucesores de Pedro.
2. El concilio Vaticano II recogió y repitió esa enseñanza del Vaticano I,
dando mayor relieve al vínculo existente entre el primado de los sucesores
de Pedro y la colegialidad de los sucesores de los Apóstoles, sin que eso
debilite la definición del primado, justificado por la tradición cristiana
más antigua, en la que destacan sobre todo san Ignacio de Antioquía y san
Ireneo de Lyón.
Apoyándose en esa tradición, el concilio Vaticano I definió también que «el
Romano Pontífice es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado»
(DS 3058). Esta definición vincula el primado de Pedro y de sus sucesores a
la sede romana, que no puede ser sustituida por ninguna otra sede, aunque
puede suceder que, por las condiciones de los tiempos o por razones
especiales, los obispos de Roma establezcan provisionalmente su morada en
lugares diversos de la ciudad eterna. Desde luego, las condiciones políticas
de una ciudad pueden cambiar amplia y profundamente a lo largo de los
siglos: pero permanece, como ha permanecido en el caso de Roma, un espacio
determinado, en el que se puede considerar establecida una institución, como
una sede episcopal; en el caso de Roma, la sede de Pedro.
A decir verdad, Jesús no especificó el papel de Roma en la sucesión de
Pedro. Sin duda, quiso que Pedro tuviese sucesores, pero el Nuevo Testamento
no da a entender que desease explícitamente la elección de Roma como sede
del primado. Prefirió confiar a los acontecimientos históricos, en los que
se manifiesta el plan divino sobre la Iglesia, la determinación de las
condiciones concretas de la sucesión a Pedro.
El acontecimiento histórico decisivo es que el pescador de Betsaida vino a
Roma y sufrió el martirio en esta ciudad. Es un hecho de gran valor
teológico, porque manifiesta el misterio del plan divino, que dispone el
curso de los acontecimientos humanos al servicio de los orígenes y del
desarrollo de la Iglesia.
3. La venida y el martirio de Pedro en Roma forman parte de la tradición más
antigua, expresada en documentos históricos fundamentales y en los
descubrimientos arqueológicos sobre la devoción a Pedro en el lugar de su
tumba, que se convirtió rápidamente en lugar de culto. Entre los documentos
escritos debemos recordar, ante todo, la carta a los Corintios del Papa
Clemente (entre los años 89-97), donde la Iglesia de Roma es considerada
como la Iglesia de los bienaventurados Pedro y Pablo, cuyo martirio durante
la persecución de Nerón recuerda el Papa (5, 1-7). Es importante subrayar,
al respecto, que la tradición se refiere a ambos Apóstoles, asociados a esta
Iglesia en su martirio. El obispo de Roma es el sucesor de Pedro, pero se
puede decir que es también el heredero de Pablo, el mejor ejemplo del
impulso misionero de la Iglesia primitiva y de la riqueza de sus carismas.
Los obispos de Roma, por lo general, han hablado, enseñado, defendido la
verdad de Cristo, realizado los ritos pontificales, y bendecido a los
fieles, en el nombre de Pedro y Pablo, los «príncipes de los Apóstoles»,
«olivae binae pietatis unicae», como canta el himno de su fiesta, el 29 de
junio. Los Padres, la liturgia y la iconografía presentan a menudo esta
unión en el martirio y en la gloria.
Queda claro, con todo, que los Romanos Pontífices han ejercido su autoridad
en Roma y, según las condiciones y las posibilidades de los tiempos, en
áreas más vastas e incluso universales, en virtud de la sucesión a Pedro.
Cómo tuvo lugar esa sucesión en el primer anillo de unión entre Pedro y la
serie de los obispos de Roma, no se encuentra explicado en documentos
escritos. Ahora bien, se puede deducir considerando lo que dice el Papa
Clemente en esa carta a propósito del nombramiento de los primeros obispos y
sus sucesores. Después de haber recordado que los Apóstoles «predicando por
los pueblos y las ciudades, probaban en el Espíritu Santo a sus primeros
discípulos y los constituían obispos y diáconos de los futuros creyentes»
(42, 4), san Clemente precisa que, con el fin de evitar futuras disputas
acerca de la dignidad episcopal, los Apóstoles «instituyeron a los que hemos
citado y a continuación ordenaron que, cuando éstos hubieran muerto, otros
hombres probados les sucedieran en su ministerio» (44, 2). Los modos
históricos y canónicos mediante los que se transmitió esa herencia pueden
cambiar, y de hecho han cambiado a lo largo de los siglos, pero nunca se ha
interrumpido la cadena de anillos que se remontan a ese paso de Pedro a su
primer sucesor en la sede romana.
4. Este camino, que podríamos afirmar que da origen a la investigación
histórica sobre la sucesión petrina en la Iglesia de Roma, queda afianzado
por otras dos consideraciones: una negativa, que, partiendo de la necesidad
de una sucesión a Pedro en virtud de la misma institución de Cristo (y, por
tanto, iure divino, como se suele decir en el lenguaje teológico-canónico),
constata que no existen señales de una sucesión similar en ninguna otra
Iglesia. A esa consideración se añade otra, que podríamos calificar como
positiva: consiste en destacar la convergencia de las señales que en todos
los siglos dan a entender que la sede de Roma es la sede del sucesor de
Pedro.
5. Sobre el vínculo entre el primado del Papa y la sede romana es
significativo el testimonio de Ignacio de Antioquía, que pone de relieve la
excelencia de la Iglesia de Roma. Este testigo autorizado del desarrollo
organizativo y jerárquico de la Iglesia, que vivió en la primera mitad del
siglo II, en su carta a los Romanos se dirige a la Iglesia «que preside en
el lugar de la región de los Romanos, digna de Dios, digna de honor, con
razón llamada bienaventurada, digna de éxito, dignamente casta, que preside
la caridad« (Proemio). Caridad (ágape) se refiere, según el lenguaje de san
Ignacio, a la comunidad eclesial. Presidir la caridad expresa el primado en
la comunión de la caridad, que es la Iglesia, e incluye necesariamente el
servicio de la autoridad, el ministerium Petrinum. De hecho, Ignacio
reconoce que la Iglesia de Roma posee autoridad para enseñar: «Vosotros no
habéis envidiado nunca a nadie; habéis enseñado a los demás. Yo quiero que
se consoliden también esas enseñanzas que, con vuestra palabra, dais y
ordenáis» (3, 1).
El origen de esta posición privilegiada se señala con aquellas palabras que
aluden al valor de su autoridad de obispo de Antioquía, también venerable
por su antigüedad y su parentesco con los Apóstoles: «Yo no os lo mando como
Pedro y Pablo» (4, 3). Más aún, Ignacio encomienda la Iglesia de Siria a la
Iglesia de Roma: «Recordad en vuestra oración a la Iglesia de Siria que, a
través de mí, tiene a Dios por pastor. Sólo Jesucristo la gobernará como
obispo, y vuestra caridad» (9, 1).
6. San Ireneo de Lyón, a su vez, queriendo establecer la sucesión apostólica
de las Iglesias, se refiere a la Iglesia de Roma como ejemplo y criterio,
por excelencia, de dicha sucesión. Escribe: «Dado que en esta obra sería
demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las Iglesias, tomaremos la
Iglesia grandiosa y antiquísima, y por todos conocida, la Iglesia fundada y
establecida en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Mostrando
la tradición recibida de los Apóstoles y la fe anunciada a los hombres, que
llega a nosotros a través de las sucesiones de los obispos, confundimos a
todos los que, de alguna manera, por engreimiento o vanagloria, o por
ceguera y error de pensamiento, se reúnen más allá de lo que es justo. En
efecto, con esta Iglesia, en virtud de su origen más excelente, debe ponerse
de acuerdo toda Iglesia, es decir, los fieles que vienen de todas partes: en
esa Iglesia, para el bien de todos los hombres, se ha conservado siempre la
tradición que viene de los Apóstoles» (Adv. haereses, 3, 2).
A la Iglesia de Roma se le reconoce un «origen más excelente», pues proviene
de Pedro y Pablo, los máximos representantes de la autoridad y del carisma
de los Apóstoles: el Claviger Ecclesiae y el Doctor gentium. Las demás
Iglesias no pueden menos de vivir y obrar de acuerdo con ella: ese acuerdo
implica unidad de fe, de enseñanza y de disciplina, precisamente lo que se
contiene en la tradición apostólica. La sede de Roma es, pues, el criterio y
la medida de la autenticidad apostólica de las diversas Iglesias, la
garantía y el principio de su comunión en la «caridad» universal, el
cimiento (kefas) del organismo visible de la Iglesia fundada y gobernada por
Cristo resucitado como «Pastor eterno» de todo el redil de los creyentes.
